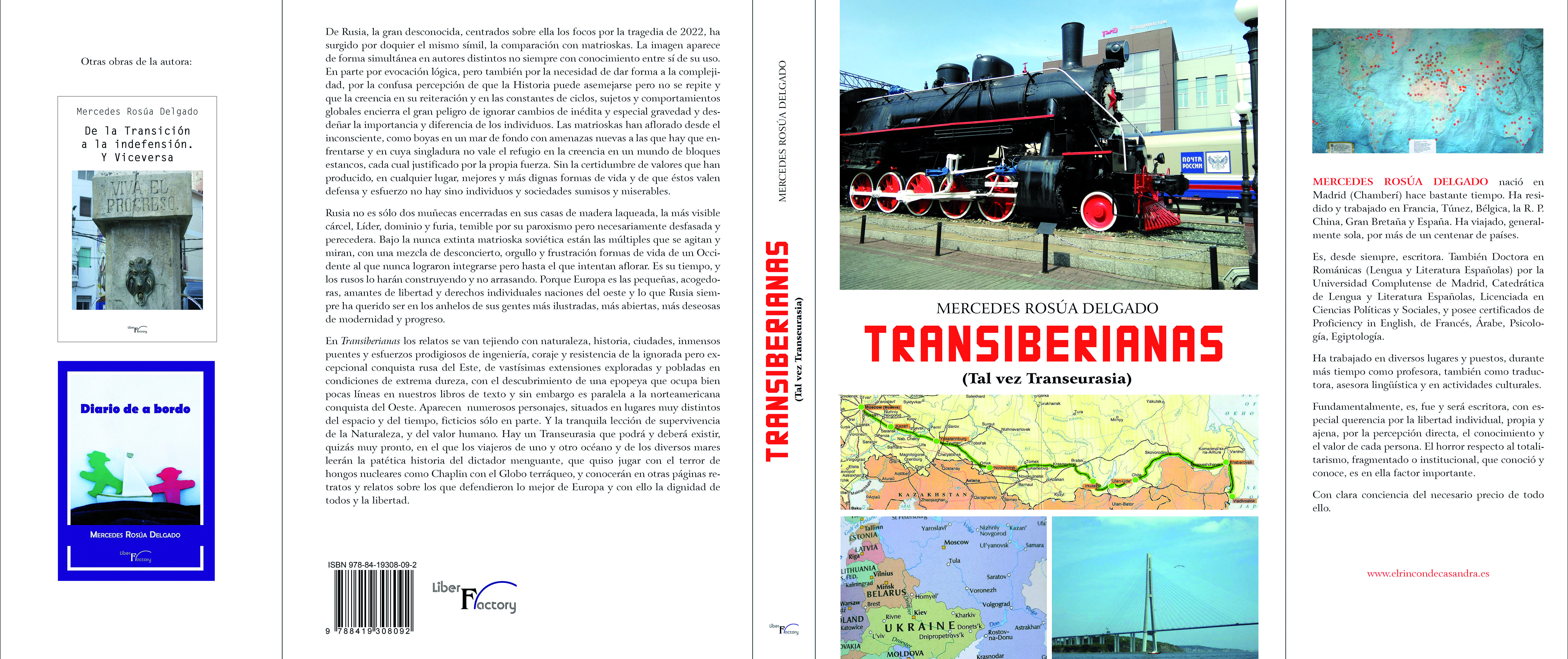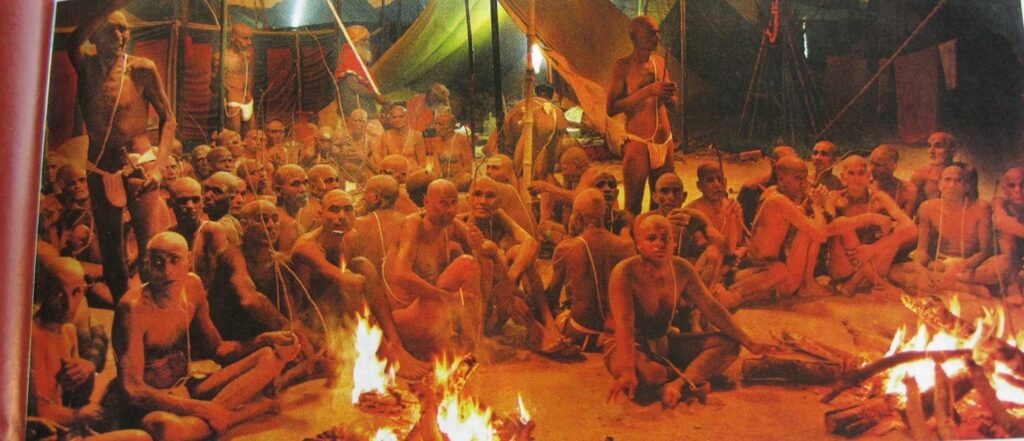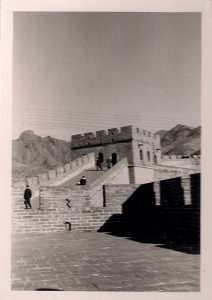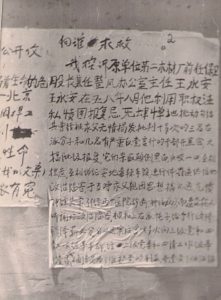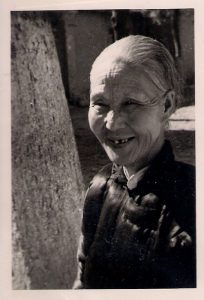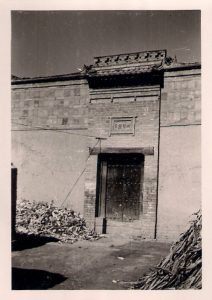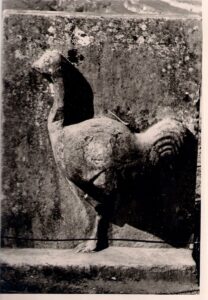LA BALSA (CUBA, 1989)
(LA BALSA perteneció, y pertenece, al limbo de los libros no publicados. Es fácil, leyéndolo, comprender por qué).
PRESENTACIÓN DE LA BALSA

Perspectiva interna.
La Balsa es el relato, tan verídico como literario, de un lento y hondo viaje por Cuba. Hay algo terrible en su intemporalidad, en el hecho de que los calendarios deshojados desde entonces no le hayan restado un ápice de vigencia. Porque nunca es inocua la suspensión del tiempo: Sea se efectúa un salto al territorio puro-y deshabitado excepto por el pensamiento-de la poesía, la ciencia o la metafísica; sea el barco se encenaga con su indefensa tripulación en un limbo sin puertas plagado de naves varadas y de espejos furiosamente rotos.
La autora de La Balsa decidió dar la vuelta a la isla pagando con dinero local, en transporte público y alojándose en casas que iba encontrando al hilo de los encuentros. Desde el primer momento el hecho de saltar del status turístico y sus circuitos bien establecidos y engrasados, y zambullirse en la vida de la gente corriente significó pasar a otra dimensión, en todo ajena a los folletos publicitarios y a las alegres historias de vacaciones caribeñas, ron, zafras divertidas, canciones revolucionarias y mulatas. De uno a otro extremo, del interior hasta las playas, por la jungla y por las plantaciones esquilmadas de la isla, la constante-mortecina, ansiosa, indolente, ruidosa pero apagada por la falta de expectativas-se repetía como un hilo gris que enhebrase lugares y personas y los uniera, sin saberlo ellos, con otros conocidos por la viajera, separados por miles de kilómetros pero semejantes en el sistema, en el blando e implacable entramado de su cárcel. Allí, en Centroamérica, la concha oscura se ajustaba a un extremo y otro y a la breve cintura del país que se extendía sobre el cálido mar. El cielo era también un techo bajo; irradiaba hacia el exterior la luz inagotable del trópico pero mantenía cubierta a una masa viva cansina y hecha al trapicheo y a la inexistencia de aire libre, maestra en sorber y aprovechar la misma sustancia, acostumbrada a recibir en forma de eco las noticias del espacio exterior.

La puerta es el mar
Cuba resultó ser, de todos los países, el más triste. Los había más trágicos, más hambrientos, mutilados, herméticos, peligrosos. Pero Cuba era la más triste precisamente por su calor, su afinidad y su cercanía, por su cordialidad y sus sonrisas, porque estaba programada para el gozo y pintada a la medida de los consumidores de mitos ajenos, por el contraste entre el paraíso multicolor y la rutina sin esperanza que la impregnaba entera, por la capa de engaño y servidumbres, por la humillación mendicante que a sus habitantes imponía la presencia allí mismo, siempre al lado, de un nivel de vida y de bienes al que sólo el extranjero y la divisa tenían acceso, por los huecos enormes, nunca mencionados, de fracaso, muerte y ausencia de cuantos huyeron o se hundieron en el mar.
La tristeza de la percepción de Cuba se quedó pegada a la piel de la visitante, permaneció en su lengua como un inconfundible sabor que todas las frutas y mojitos del mundo no bastarían para disipar, se unió, indisoluble, a la especial vergüenza de la percepción de la desgracia de un vecino tan semejante en aspecto y en lengua que podría ser uno mismo, ése cuya desgracia (obra de muy concretos culpables) ignoran y sobre el que mienten los que visitan fugazmente su casa, aquéllos para los que siempre montarán las dictaduras una fiesta.
Nombres-Ciego de Ávila, Holguín, Baracoa, Camagüey, Santiago, Trinidad-, personas, ojos, frases, manos, miradas. Carreteras y lentas paradas en ruta. Risa y relatos menos risueños que discurren en la duermevela de los autocares o el cuarto de estar de las viviendas, mientras se hojean libros de texto que ofrecen como historia una curiosa mezcla de tebeos de hazañas bélicas y de enfrentamiento galáctico de las fuerzas del Bien y del Mal, con Inmortales Salvadores incluidos. Y por todos los lugares una realidad que los visitantes, empeñados en preservar (eso sí, lejos) el deseable paraíso simplemente no veían, una Cuba cuya dimensión simplemente atravesaban ignorándola.
La balsa continúa bogando, quieta, sin llegar a sitio alguno jamás.
Rosúa
LA BALSA
Mercedes Rosúa Delgado
INTRODUCCIÓN
Hay viajes alrededor del mundo, caminatas minuciosas por el más amplio círculo de la Tierra en las que, al final, se vuelve a poner el pie en la huella que al partir se dejó. Hay incursiones de desigual extensión, vagabundeos lánguidos, flechazos en la lejanía. Sin hablar de la oferta, creciente y generosa, de túneles del tiempo, pasillos de acero que depositan bruscamente al espectador y su cámara frente a la Alta Edad Media, la horda cazadora, el temeroso rito mágico, las heladas aguas del regato donde sumergen las mujeres una colada intemporal.
Os he recorrido, caminos de las canciones y de la pura sed que sólo el bebedor de distancia conoce. He marchado en dirección al sentido de las agujas del reloj y al contrario, he seguido el desfase insomne de los meridianos, los soles tardíos, las noches como un suspiro entre rosa y rosa. Otros también se desplazaban. Y los rozabas y los perdías en el cabeceo sobre las crestas y en los senos de las olas, en el chapoteo sobre un espacio y un tiempo por fuerza amargamente limitado.
Muchos sumaban, plegaban y guardaban experiencias, rostros, perspectivas. Cabrían circuitos fotográficos organizados según el más puro respeto a la ecología étnica y al pluralismo cultural en los que recobraría el visitante el perdido gusto de antiguas prácticas sepultadas por la invasión insípida de la técnica y la civilización: lapidaciones en Afganistán, animadas y multitudinarias mutilaciones de fiesta fin de semana en Arabia Saudí, sensuales y ancestrales ablaciones e infibulaciones en el Cuerno de África, sacrificios de quinceañeras en el rincón más lejano de la espesa selva maya. En estas giras, que probablemente ya se hacen aunque con discreción, el público se sentará muy cerca pero en total silencio sólo roto por el funcionamiento de las cámaras, y le llegará a los labios, como un recuerdo de generaciones pretéritas, el sabor de la sangre, de los cultos y las sumisiones antiguos, del dolor, el temor y lo desconocido.
En mi caso la fiebre de la partida llegó con la puntualidad de las aves, como se alzan los ojos al cielo y se descubre la única patria -la inexistente-, aventurándose hacia allí. Nunca los viajes son ya el primer viaje, el que sabía a cuero, a humo, a cuenco con un líquido desconocido. Por él se caminaba con las manos extendidas, no para asir el vídeo, sino para romper, cambiar, llegar al corazón de las cosas, sorber su zumo, compartirlo, con violencia, paciencia y torpeza. Alrededor del mundo se iba cuando éste era una gran esfera vaporosa, mezcla de sombras y luz, surcada por tiempo y espacio. Luego, como una estrella que se comprime, la Tierra condensó su materia en atajos, mensajes y cartografía, se colapsó en el escaso perímetro de las necesidades personales, las evasiones y quizás los sueños. Hoy el viaje es alrededor de una experiencia individual.
Cuba fue otra cosa. Primero sació momentáneamente el hambre de desplazamiento y camino. Luego, enseguida, impuso una presencia tan cercana que impedía las descripciones, me guió con una brusquedad no exenta de ternura, con un deje irresistible de gracejo familiar. No fue un viaje en el sentido anterior de la palabra.
El avión era una fiesta.
Bruselas, con su neblina, parece tan aburrida como siempre, en el aire y en tierra, y su verano habitual, opaco, tapa piadosamente el no deseado perfil de mis recuerdos.
-Vamos a Cuba, hermano.
Eso dice Arlette, una parisina que, sin venir mucho a cuento, explica, en la obligada espera del embarque, que es pintora, que busca lo genuino, la luz, los colores. Enseña un cuaderno de dibujo; también a “su hombre”, un veinteañero. Y se cree obligada a añadir que las diferencias de edad -ella se aproxima a los cuarenta- no importan porque lo que cuenta es el corazón. Su hombre asiente, asiente mucho, con gestos de seguridad para mostrar el lugar que ocupa en esa nueva vida adulta de pareja. Qué maravilla empaparse de libertad y ritmo, qué ganas de llegar y unirse a los compañeros como los muchos amigos latinos que tienen en París. Jean Eric toca el bongo. A su mujer le encanta la música afroantillana. Arlette abre el cuaderno; quizás dibuja, en fondo naranja, un brillante jarrón nuevo con un ramo de rosas de otoño.
Advertí entonces la peculiaridad del destino de mi viaje: Cuba no existía ni había existido jamás. Era una larga interrogación que flotaba en el mar, una balsa ardiente, horizontal, geografía de ideas, proyección de sueños, la más cercana lejanía que se habían podido pagar los modestos degustadores de la comunidad idílica. De entre todos los países exóticos que anteriormente había recorrido, Cuba era el único a la vez familar y ajeno, enormemente otro pero desde luego vecino de patio. Estaba allí para saciar la sed de diferencias, rebeldías e insumisiones; un mojito de desafío a los grandes de este mundo. A Cuba, una vez nombrada -sin duda a su pesar- buque insignia, no le cupo más que ver pasar el tiempo para ella detenido, cabecear dulcemente amarrada a los bajíos, presa de los interminables discursos y el agua caldosa. Era una isla cruzada por mil caminos que a la viajera de rutas largas y remotas le parecía sin embargo inexplorada. Se trataba de buscar su existencia, levantar la alfombra con dibujos del Caribe. Tenía que recorrerla sola, penetrar bajo su piel pagando en dinero cubano, buscando alojamiento en casas particulares, moviéndome en ese terreno de vagos confines del que no es ni nacional ni extranjero, delatada por mi castellano adusto, protegida por la casa común de las palabras.
En Cubana de Aviación desaparecía la Europa de los ochenta para comenzar el salto hacia muchos años atrás. El avión, de asientos y redecillas desvencijados, rezuma vapor de forma que el pasillo adquiere perfiles angélicos, con la nube de la presurización a media altura. No hay instrucciones –ciertamente inútiles- para emergencias.
-El cristal de la ventanilla está roto- indico a la azafata.
-Siempre viajamos así. No hay cuidado. Es doble.
Me dirige una gran sonrisa tranquilizadora y tamborilea en la claraboya con los nudillos. Me ajusto más el cinturón de seguridad.
El aparato se eleva, milagrosamente, y mantiene su vuelo con un silbido atronador. Hay presión en los oídos y zarandeo. El pasaje incluye una gama de deportistas y músicos que va del negro ébano a los ojos azules y los nombres vascos. Escala técnica en Alemania del Este.
Película en blanco y negro: el aeropuerto de Berlín como podría haber sido en los mejores tiempos de la Guerra Fría, un aeropuerto siniestro bajo el siniestro cielo, surcado por escasas naves grises con nombres de países cerrados y tristes. Se posa un aparato de China Popular, transitan camiones y jeeps del ejército, se perfila una lejana construcción átona de dos piezas. Podría haber espías con gabardina y sombrero flexible, bogarts y leCarrés que miran el último avión desaparecer por la pista.
Aunque un tanto escatológico como indicador, el papel higiénico es un índice indudable de la penuria o prosperidad económica. La España de la postguerra estuvo largo tiempo empavesada de los ásperos rollos de El Elefante, que marcaban tristes atajos entre la harina de almortas y el olor a zotal. En Berlín Este los lavabos tienen en el w.c. un papel increíblemente desagradable y fuerte rosa-pardo, los cubículos son estrechos, sucios, con puños de pelusa en los rincones e instalaciones rotas; las jaboneras están vacías, el secador de manos es simbólico, la tienda libre de impuestos depauperada y el restaurante ofrece un plato único de salchichas y mostaza con una lonja de pan rancio y cerveza caliente.
Nadie hubiera dejado de saltarse el muro.
(A la vuelta me enteraré de que una masiva ola de transfugas ha aprovechado la apertura y la ocasión para pasar a Berlín Oeste. Sabré luego que el Muro ha dejado de existir).
Despegamos de nuevo. Jolgorio general. A Cuba me voy, hermano. A Cuba me voy. El avión lanza ciertamente extrañas señales a la pantalla de seguimiento y a la caja negra: Su parte trasera está ocupada, durante horas, por una multitud de cubanos -y aficionados- que cantan, bailan, tocan reales e improvisados instrumentos (¡Qué ritmo el del portaequipajes golpeado por un mulato, el de la lata de coca-cola tecleada con dos dedos, el de esa maraca como un armadillo de madera rallada!). El pasaje va profusamente regado con ron, que corre, no ya en cubatas, sino en botellas generosas. Ingleses emocionados hasta las lágrimas por la libertad de la barra libre, alemanes aspirantes a cooperar en alguna zafra, espontáneos de Guantanamera y la Bamba, todos se zambullen en la anticipación de la conga. Arlette, con entusiasmo evidente, y bastante mala sombra, baila de pie sobre su butaca. El avión es una fiesta y se bambolea al ritmo de los pies.
Última escala. Gander, en su isla de Canadá Newfoundland, avanzadilla de la Península de Labrador, se revela como un panorama de lagos y un encaje de tierra lleno de belleza y aire claro, euforizante, delicioso, toda espacio y horizonte vasto, solitario y puro, con franjas de árboles verde-azulado en anchas, lejanas ondas. Las nubes son también horizontales, el sol ártico, el aeropuerto tranquilo pero acogedor, neto y sonriente.
Voy hacia su opuesto, no sin la melancolía que su simple vista, el adivinado sabor de su extensión, me dejan en el alma. Allí habrá siempre nieve que nadie haya pisado jamás, habrá plantas sedosas de pétalos celeste. Allí no hay recuerdo alguno, ni bocas que llamen a las cosas con mis mismos nombres. En ella me esperaba una copa transparente, un licor de altura y cristal.
Gander es un primer escalón de países impolutos, blancos y azules, de zonas de gran pesca y pequeñas flores y tiene un nombre límpido y hermoso.
Las dos Cubas
La Habana
-Esto es una cárcel., toda la isla es una gran cárcel.
Este hombre no está para congas. Es un tipo sacado de novelas, que habla de novelas y como en las novelas, de mediana edad y ojos inquietos, brillantes y tristes, que continuamente exhala un análisis amargo del presente, un balance insatisfecho del pasado y, empero, esperanzas de huida y vida nueva en el futuro.
Estamos en La Bodeguita del Medio, a la que el parentesco con Hemingway incluye en todos los intinerarios de visita de la capital. Allí iba este hombre a ver extranjeros, que era su única forma de viajar. Yo me iniciaba en la ciencia de los trueques, que, durante más de un mes, me permitiría vivir y sobrevivir en la Cuba real y cotidiana. Se trataba de hacer pedir mi consumición a un nativo, pagándole yo en pesos cubanos. para evitar que el establecimiento, al observar el acento foráneo, me exigiera dólares. En ese momento vivía una versión tropical del ¿Dónde dormirá esta noche? El día había transcurrido en inútil peregrinación por las agencias oficiales:
-No podemos facilitarle billete de autobús o tren para salir de La Habana.
Aseguraron Cubatur y Turismo Individual. En un país de monopolio estatal de transportes y áspera lucha, como para cualquier otra mercancía, para lograr plazas aquello era un augurio de inmovilidad.
-Está completo.
Los hoteles asequibles repetían la consigna de lleno total, sumándose a la estrategia de ignorar desdeñosamente al viajero que rechazaba deslizarse por el mundo del lujo para él previsto. La policía se preparaba para perseguir a los infractores de las normas de inmigración según las cuales se prohibe a los extranjeros el alojamiento privado.
-Ven a dormir a mi casa.
La oferta de Alfonso llega entre dos mojitos de hielo, menta y ron.
-Puedes tener problemas.
-Se verá.
En la bodeguita contó que era dramaturgo, escritor y director teatral, que tenía una compañera y un hijo de cuatro años, más dos adolescentes de su primera mujer, que murió como resultado de las quemaduras por la explosión de una cocina. Yo me pregunto si no es un turbio capo de la mafia local dispuesto a extraerme hasta la última de las preciadas divisas.
La calle de Alfonso se beneficia de la proximidad del casco histórico-turístico y de una visita de Fidel a la que precedió un somero pintado de fachadas. El edificio ha defendido su sólida arquitectura pero la escasez endémica no da a este espacio, de aceptable confort, un definitivo aire de hogar. En la nevera hay sólo dos botellas de leche, una patata pelada y abandonada – sin duda como cebo- hace varios días, medicamentos y un gran bloque de hielo. Las sábanas de la cama han sido remendadas hasta el infinito y el ajuar es somero, desparejo y usado. Nada parece haber sido nuevo ni querido jamás. Los enseres contrastan con la vasta estructura antigua de la casa y de algunas piezas de mobiliario, de la más noble madera y estilo español, que, cubiertas de rayaduras y roces, parecen sobrevivir a un naufragio.
Por la noche Alfonso saca, no armas ni estupefacientes, sino cuadernos de obras de teatro. Sobre libertad, barcos y palomas. Acordamos un razonable sistema de trueque a cambio del precioso alojamiento que me proporcionan. Sólo entonces, poco a poco y de dentro afuera, comienza la visión del exterior, porque entre Ávida Dólars, la isla de cara al turismo, y la que se vive sorteando el control de extranjeros hay bien poca relación. Pagar en pesos cubanos ha sido deslizarse al otro lado del espejo, al envés sudoroso y cauto del triste paraíso.
En la casa se vive al día y con lo que se encuentra, que es escaso y depende de la racha. Faltan condimentos, no hay ajo ni cebollas, desaparecieron las especias, escasea el café. La supuesta política de educación alimenticia del Gobierno incitando a la población a introducir en su dieta pescado en vez de cerdo es de una ironía feroz cuando se piensa que apenas se encuentra un pez en las pescaderías, que el marisco brilla por su total ausencia rumbo a la exportación, figurando en primer lugar las inalcanzables langostas y las gambas.
Sin embargo las costumbres alimenticias ciertamente se han cambiado: durante cinco días no he visto la carne en la mesa de la gente que me acoge, ni de cerdo ni de mamífero o ave alguno. Hará falta que llegue la abuela, la magnífica y voluntariosa María Lucina, para que ella despliegue su sabiduría de tres generaciones y tres regímenes políticos, sus manos de costurera y sus pies de buscadora de vituallas inexistentes en tiendas que apenas lo son. Entonces y sólo entonces, precedida de la consigna de balcón a balcón emitida por otra anciana “A la calle X llegó carne”, veré en la nevera un plato de filetes.
-Sí, mi hija, con todos he trabajado. Yo cosí brazaletes para los de la revolución, y con todos me ha tocado luchar para sacar a mi familia adelante.
Sigue mi mirada, que va hacia su marido, sentado en una silla en el balcón viendo la gente que pasa.
– Él no está para nada, mi hija, el pobrecito. Y Alfonso, desde pequeño, con ese problema de salud.
Una enfermedad recurrente parece exacerbar el mimo hacia el hijo, que no desaprovecha ninguna ocasión de recibirlo.
Conozco a esta mujer, la eterna Cibeles de los países pobres, la fuente de todos los frutos, las manos de todos los trabajos. De vez en cuando alza los ojos de la costura y los ojos deformados por los gruesos cristales de las gafas cubren con una mirada atenta al marido taciturno y pálido, a la hermosa nuera, visiblemente ajena al núcleo familiar, al nieto, que le parece maravilloso y es un niño insoportable, lleno de caprichos y rabietas en las que aúlla los mejores insultos de su joven vocabulario.
Me pregunto si aquí también se da la relación entre apatía y tipo de alimento. Los cubanos tienen la gordura de la mala dieta a base de féculas; los “moros y cristianos” (arroz con judías, también llamado congrí) es la base diaria con la que flirtean algún huevo, panceta (el magro del cerdo siempre parece haber escapado dejando tras de sí la grasa) y, quizás, boniato o patata. Las pocas cafeterías son un desierto con, en el mejor de los casos, algunos bocadillos de mortadela y cerdo. La mayor parte del día su oferta se reduce al gesto desabrido de los camareros y a vasos de agua. No hay papel higiénico, no hay artículos de tocador, no hay zapatos ni juguetes, no hay nada.
Por eso por la noche volvemos a hablar de compras y de dólares. (El fajo de los que tengo en reserva parece, en este ambiente, una riqueza desmesurada que justificaría cualquier locura. Trocearme, sin ir más lejos, y dispersar mis restos). Mecida por estos pensamientos, me duermo en mi camita del salón.
Y sueño con el verde, sedoso y satinado compañero Sam, centro de comadreos, proyectos y chistes en medida curiosamente superior a ningún país socialista de los muchos que conozco. La razón sin duda obedece en buena parte a que en Cuba se ha dado, de forma absoluta, la eliminación del comercio privado, llevando, en su reducido espacio, a extremos claustrofóbicos la impresión -y la realidad- de carencia. El dólar monopoliza el mercado de divisas y es la moneda fuerte, real, obligatoria para cualquier objeto o servicio de mediana calidad. Pasa un dólar y vuelan tras él las botellas y los manteles, el camarero y la dependienta, vuela la quinceañera ofreciendo sus encantos por unos productos de cosmética y vuela el funcionario que anhela un vídeo, y el modesto currante que quiere casarse con zapatos decentes, y, bajo la engañosa capa de música y cordialidad caribeña, bajo el discreto y secreto entramado de los jerarcas políticos y la vigilancia policial, vuelan los pobres diablos, la masa abundante de delincuentes, en proporción significativa jóvenes, de piel atezada, que acechan al turista para cambiar, estafar o robar y contra los que María Lucina no se cansa de ponerme en guardia. Ella ha visto, desde su balconcito de La Habana Vieja, como espectáculo integrado a la rutina cotidiana, numerosos tirones de bolso, gritos y carreras.
-Son muchachos, morenos que vienen de Oriente. Mucho cuidado si va a Santiago, mi hija, mucho cuidado.
En este ambiente de escasez y de trueque todo objeto foráneo es apetecible: desaparece la ropa de la cuerda de tender y los zapatos son sorbidos del equipaje por el personal de tierra del aeropuerto en los vuelos nacionales, se sisa en las vueltas y se escamotea un peine, un frasco de colonia. Las zonas de sombra de la delincuencia, el paro y la prostitución quedan difuminadas bajo el común adjetivo de “contrarrevolucionarias” en los discretos casos en que se acepte su existencia. El doble lenguaje y el doble comportamiento orwellianos son la regla. Unos argentinos me cuentan sus aventuras:
-Fuimos a un hotel con unos amigos de aquí, pero a los cubanos no los admitían si no pagaban con divisas, cuya posesión es ilegal para ellos, así que por fuerza tenían que figurar como invitados nuestros.
-Está visto que la segregación va por colores: Sólo billetes verdes.-puntualiza el amigo.
-Dormimos en otro hotel del que se acababa de echar a una pareja cubana que estaba en su luna de miel para hacer sitio a los turistas, con dólares, de la Martinica.
Naturalmente el Gobierno apoya en realidad la profusión de mercado negro porque éste, a través de las tiendas especiales, revierte finalmente en las arcas del Estado. El clima de ilegalidad obligatoria y continua es, además, un útil mecanismo de control. Los dirigentes han cultivado con asiduidad la imagen de la “alegre revolución”, de la sencilla y cordial gente siempre dispuesta a contentarse con la guitarra, la canción y la danza. Pero detrás del telón de ron y de palmeras, bajo las caderas cimbreantes y la música salsera, hay las palabras a media voz, las precauciones en el trato con los extranjeros, el rosario de esperas, colas y trapicheos que constituye la vida diaria, el hastío de un horizonte que no ofrece salidas, hay desconfianza, miedo y policía.
Y hay…..
La Habana.
¿Cómo te he olvidado?
Tanta preocupación y tanta ocupación buscando, rechazando, inquiriendo; tantos y tan agotadores recorridos por oficinas, portales, aceras, por rostros en rápido desfile y por los bancos de los parques, la sombra de los árboles, las hojas de los periódicos. Sabiendo mucho en poco tiempo, pero sin ir al comienzo, a la primera etapa del viaje, al contacto esencial en el que se posa, como un apretón de manos, la vista sobre el país nuevo. Ahora había que olvidar los libros, esquivar las largas conversaciones y el vicioso curso de los pensamientos.
Descendí a la calle que hasta entonces apenas había podido mirar.
La Habana
La Habana.
Había el borde del mar, el malecón, la fortaleza que miraba melancólicamente al Atlántico, una costura de piedra en la espalda de la isla, con sus tres castillos -de la Fuerza, de la Punta, del Morro- tan expresivos en sus nombres, marcando límites a invasores y piratas y observando simplemente hoy el rosario de las Bahamas y a la lejana y cercana Miami. De forma opuesta a todos los otros viajes, a las llegadas y primeros paseos y descubrimientos, Cuba había sido una zambullida inicial en su materia interna, en la carne encerrada y viva del molusco, sin atenerse a ninguna de las normas del sensato viajero. Sólo tras ese aterrizaje accidentado seguido de un sudoroso ballet bajo las mallas de la burocracia turística, únicamente cuando el alojamiento en casa de Alfonso permitió un respiro de organización y paz, me fue posible emerger al tremendo calor y a la belleza de la ciudad detenida en el tiempo, maquillada, y apareció La Habana.
El pequeño centro histórico, arracimado junto al puerto, hablaba, en sus calles, de desidia y ofrecía alternativamente jirones de arte, subsistencia y olvido. Allí estaba, como en todas las ciudades de Hispanoamérica, la Plaza de Armas, también la de San Francisco, y la recoleta de la Catedral, que había gozado de un remoce reciente. El barroco Palacio de los Capitanes Generales es, desde su reconversión a fines civiles, museo histórico. En general los edificios de alguna envergadura supervivientes a la ruina que va borrando lentamente del mapa urbano a otros alojan todos a organismos estatales, en ocasiones enfocados al turismo. Es también el caso de algunos restaurantes y contados cafés y salas de espectáculos de cierta solera, como El Patio, junto a la Catedral. Deambulando por ellos, entre sus músicos, público y cantantes, se siente algo de novela. Porque Cuba, tan carnal, no es física, es un cuerpo cubierto de retazos de literatura y música y cuelgan de sus fachadas, surgen de sus esquinas, páginas de Carpentier, versos de Guillén, paraísos de Lezama Lima, ritmos sincopados y lánguidos, y ondean por todas partes, desgarrados, los velos de la literatura del exilio, los ecos sucesivos e innumerables de tanta despedida y añoranza. Como si todo el mundo hubiera construido, utilizado, soñado con fabricar una balsa para lanzarse al mar del que separa el largo muro del malecón.

Por ahí mismito
La Habana habla perfectamente, en su pequeño espacio, de la sucesión de las épocas: fortalezas del XVI, iglesias y conventos del XVII, auge del edificio público y del palacete privado en el XVIII, industrialización y comercio del XIX, con sus avenidas y zonas de encuentro y fiesta como El Prado o la Alameda, que fueron también escenarios de manifestaciones, atentados y asesinatos. El siglo XX deja a su vez, en esa perfecta plasticidad de la Arquitectura respecto a la Historia, la plaza monstruosa que nunca falta en los regímenes totalitarios, la de la Revolución, más grande que la de la Concordia de París y destinada al millón de oyentes de los discursos de seis horas de Fidel Castro. Su contrapunto quizás sea la casa natal de Martí, un piso modesto en un pequeño edificio azul y blanco cercano al puerto, amueblado con los recuerdos del idealista y generoso poeta de la independencia de Cuba, a la que ofreció su vida y sus versos.
Suavemente la tarde comienza a poblarse de la principal, conmovedora riqueza de esta tierra familiar y lejana, viene gente, con colores del oscuro denso al marfileño, cuerpos de infinitas mezclas y andar lento y gracioso, transeúntes sin finalidad ni rumbo fijo, que se acodan frente al mar, recorren la misma avenida, entablan conversación, preguntan, hablan fuerte, parecen soñar. Son indolentes y cordiales, cuentan historias, se quejan como si no importara, proponen como si condescendieran. Sus apellidos y rasgos vienen en buena parte directísimamente de España, su conversación está salpicada de las reservas, incongruencias y clichés inseparables del área socialista pero las relativizan una humanidad y simpatía irresistibles, cierta ignorancia y curiosidad cándidas, de seres acostumbrados a andar en círculos en un mundo pequeño. Y esa indolente gracia ha librado quizás a Cuba, pese a su megalómano Líder Máximo y a su corte, al gran hermano de los misiles y a la utlización incansable del discurso de la guerra, de los horrores más llamativos del socialismo real.
Y de aquellos lejanos siboneyes ¿qué queda, aparte de un bolero?. La vitrina del museo me muestra la ampliación de un pictograma encontrado en una cueva de Punta del Este. Sus líneas ocre parecen pura geometría pero se trata de un calendario en el cual los taínos trazaron las órbitas del Sol y de la Luna. Los siboneyes les precedieron quizás desde el s.IV a.C. y desaparecieron, tras la llegada de la nueva ola de población, en el XIII de nuestra era: Cien años antes habían desembarcado, procedentes del continente, tribus pescadoras de técnicas más avanzadas. A estos taínos encontró Colón, el 28 de Octubre de 1492, en la bahía de Baracoa, pintados de rojo y desnudos como su madre los parió y con tocados de plumas, y de ellos relatan los españoles la extraña costumbre de fumar hojas de un tal tabaco. Menos de un siglo después la población indígena de la isla había prácticamente desaparecido, arrasada por las nuevas enfermedades y el choque social, o se había mezclado con los pobladores. La historia de Cuba ha guardado, como símbolo de independencia, la imagen del caudillo indígena Hatuey. En la Isla de los Pinos, rebautizada de la Juventud, las cuevas preservaron los últimos recuerdos de aquellos observadores del cielo.
Cuba fue la plataforma de la conquista americana, el centro urbano y la sede de los gobiernos que disponían expediciones posteriores. En 1515 se habían fundado ya siete ciudades, la primera Baracoa por Diego Velázquez, y en 1552 La Habana era su capital. En la isla desembarcaron a esclavos negros procedentes de las costas africanas cuyo número llegaba en el s. XIX casi al medio millón. Hubo una ocupación británica, revueltas, ataques de piratas, intervenciones de Estados Unidos, guerrillas e independencia. Cuba guardó su aura romántica, aventurera, cierta leyenda áurea. No en vano una historia de botín enterrado por el pirata Pieterson Heyn en sus costas sirvió de modelo a Stevenson para su Isla del Tesoro.
Hacia el malecón y el oeste está Vedado. Es la prolongación amplia y cuadriculada de La Habana, su crecimiento hacia la modernidad y la expresión de épocas prósperas y hermosas casas que son hoy una sombra y asoman sus caras desconchadas, muros que fueron tersos, rastros de colores pastel, en una mirada fija hacia jardines asilvestrados y el mar. Salvo los islotes reconvertidos por la estatalización en entidades del Gobierno, la graciosa y elegante arquitectura civil de los viejos palacetes y chalets se ha perdido, se desmorona lenta en la corrosión del trópico. En cambio se alzan los hoteles, las grandes incubadoras de divisas como el Habana Libre, el mundo exclusivo, quizás en ningún lugar tan exclusivo como aquí, apiñado en torno al eje de La Rampa. En su lujoso corazón de Marianao, auténtico ministerio oficioso de Asuntos Exteriores, reina el gran club Tropicana. En una táctica habilísima, el Gobierno ha sabido basar gran parte de su estrategia de buena imagen internacional en la sabia dosificación y oferta del acceso a lo más granado de la sexualidad caribeña a los representantes extranjeros de la prensa, la política y las finanzas.
La vuelta, la lenta vuelta a lo largo del Malecón y hacia la Punta, mientras las luces eléctricas y los ruidos disminuyen y ganan espacio los murmullos de innumerables conversaciones perdidas y la oscuridad del brusco anochecer. No hay el pequeño bar, el café refugio. Hay portales, iluminados caprichosamente, interiores de Piranesi con puertas arrancadas y escaleras truncas. La gente se reúne en las aceras y mira salir a escena en el cielo a un disco primero cremoso y rojizo, luego pálido. Hay música. Siempre hay música. Junto a un conocido café y apoyados en la placa conmemorativa de un monumento, algunos mulatos ofrecen negocios: trueque, cambio, transacción. De cualquier cosa. Luego se olvidan, charlan de otros temas, cuentan sus historias, cantan a media voz y acompañan el ritmo con instrumentos improvisados. La imprescindible, ubicua palabra negocios les viene grande, es una caricatura casi enternecedora de los grandes negocios reales que se gestan y consuman en el barrio de hoteles, entre los financieros de ultramar y el Gobierno, que alquila a su gente y se embolsa la mayor parte de los sueldos dejándoles unos centavos como salario oficial estatalizado. El viaje no es sólo la vuelta a la isla; también resulta profundamente instructiva la vuelta a la manzana de los cinco estrellas, los alegres salones donde en una atmósfera tibia de ron añejo, frutas y belleza física se firman contratos con cordiales funcionarios en guayabera.
Los mulatos del claro de luna han reunido público, pero cantan bajo y el español se pierde en tonos lejanos, antiguos. Y en torno de ellos se extiende el sueño de la ciudad sin luces.
Incursión al oeste
Pinar del Río
-¡Es estupendo!
-¡Qué marcha!
-¡Qué gente!
– Mirad el fuerte.
-Jean Eric, después quiero ir a tomar algo a la Habana Vieja.
-Pásame los prismáticos.
Vista con, de por medio, el espacio movible del mar, la ciudad parece más ella misma. Así la vieron las oleadas de inmigrantes, así la recordaron los expatriados y los indianos que decidieron volver a la tierra de origen. La lejanía hermosea sus fortalezas y le da un aspecto intemporal.
Arlette y su chico están encantados y en plena fiebre de descubrimiento. La conga en el pasillo del avión se ha prolongado en cordiales veladas.
– Me han facilitado rápidamente una reunión con artistas revolucionarios. Nada que ver esto con los países del Este- La pintora parisina ha reencontrado el colorido naif de sus propios cuadros en los violentos contrastes solares ofrecidos por Cuba. -Te sientes en toda confianza con los compañeros.
Jean Eric y ella han pisado tierra considerándose amigos fraternos del bloqueado país y vagamente embajadores del otro lado del Atlántico. A cada una de sus sonrisas la acompañan cierta excusa por la incomprensión externa y una agradecida conciencia del perdón que los cubanos les ofrecen por su vida confortable en París y su comparativa riqueza. Desde el comienzo de su estancia les ha acunado la inmediata simpatía de los representantes de turismo.
-Yo quiero ir a tomar una copita a la Habana Vieja- Arlette se cuelga, mimosa, del brazo de Jean Eric.
-¿Te interesaría una excursión?- me proponen.
Acepto y les acompaño a tomar la copa. En consonancia con su papel de tímida y reciente esposa, Arlette está en plena regresión, no ya a su juventud veinte años atrás sino a los linderos de la infancia y todo son mimos, pucheros y caprichos, mientras que su compañero adolescente se aplica con fervor al papel inverso de maduro y protector cónyuge.
-¿Podrían ustedes tocar lo de anoche?- pide Arlette a los muchachos del bongo, en el fondo del bar.
-Cómo no.
-¡Genial!- Ella bate palmas para animar el ritmo.
Ah, los latinos, tan cerca, tan relajados y generosos, dispuestos a guiar, a acompañar y a ofrecer la sustancia, en otros países fría y disecada, de la vida misma.
El viaje se concreta:
-Vamos nosotros y un amigo cubano, un jugador de baloncesto de los que venían en el avión. Claro, él no paga, nos ayudará para conseguir mejores tarifas. Los gastos los repartiríamos entre nosotros tres.
Así surgió la oportunidad de compartir el coche alquilado en la primera y corta incursión por el cuerpo alargado de la isla, hacia el oeste, entre los tabacales de Pinar del Río.
Al fin salir. Lo primero fue la impresión de ventana abierta, la necesidad de romper el círculo, que ya lentamente iba coagulándose, de la dificultad de salir de La Habana. Porque aquellos 111.111 km2 de superficie del país me estaban esperando, alineados como impacientes soldaditos en la redondez de su algo tramposa cifra, si non vera -por una escasa diferencia-, si ben trovata. Sin contar los flecos de los cayos, esas espinas rocosas que constelan el mar, lugares de soledad, de aves marinas y de sueños de tesoros ocultos en sus cuevas. Hubiera sido hermoso recorrer en un barco diminuto de tripulación lacónica y patibularia los cuatro archipiélagos: Colorados, Canarreos, Jardines del Rey y Jardines de la Reina, nombrado así por Colón en honor de Isabel de Castilla. Tal vez bajo calaveras, doblones y los viveros de esponjas y coral duerme, enterrado en profundos cofres de bosques extintos, el petróleo.
Comienzo del recorrido. Las metáforas abruman a la isla: llave, cocodrilo, perla. En realidad hoy su paisaje no justifica ningún éxtasis estético. Es un terreno domesticado, igualado, insistentemente transitado por los diez millones de población que son su gracia real. Hay cascadas, macizos montañosos, lagunas y manglares, pero es sobre todo una serie de pueblos, ciudades, llanuras, pantanos y cultivos y carece de la Naturaleza estremecedora de los Andes o de la selva tropical. No hallaré fieras, ni ese choque inconfundible que produce en los europeos el contacto con seres ajenos al hombre, hostiles o indiferentes a su especie, empeñados en ciclos de subsistencia que forman una trama ante la cual sólo cabe la observación silenciosa. Como mucho, quizás veremos en Pinar del Río los jabalíes y ciervos que atraen a los grupos de cazadores. Ni siquiera acecha en la jungla la muerte rápida de las serpientes venenosas. Hay sin embargo mosquitos de fiereza extraordinaria, ranas diminutas y pájaros que exhiben insolentes entorchados de bandera. La isla es, en fin, para bien y para mal, una trillada y parcelada provincia de España, de Europa. Pero siempre queda el mar. Con tiburones.
El grupo y su coche habían aparecido providenciales, para facilitar la primera zambullida, que fue en el verdor de los campos de tabaco. Las sierras, de los Órganos, del Rosario, se perdían como un puente en el extremo occidental y en el mar. Quién diría que en este paisaje suave e inofensivo instaló la Unión Soviética en 1962 las rampas de misiles de ojivas nucleares a las puertas mismas de Estados Unidos y que el azar, y la necesidad, eligieron este escenario para hacer vivir al mundo el momento más peligroso de la Guerra Fría. Decididamente el apocalipsis puede esconderse en la más seráfica postal.
Comento el asunto a mis compañeros de viaje pero éstos parecen no haberme oído; el tema desentona con el paraíso trópicosocial al que han ido de vacaciones y deciden ignorar su existencia. Parada en Viñales. Es un terreno de extraños montes chatos y amazacotados, los mogotes, como los de Kweilín en China.
-Aquí dormiremos. Es un centro de alojamiento muy lindo.
Edy, el jugador de baloncesto, nos conduce a la recepción, en la que nos recibe un empleado cuyas largas chupadas a su veguero recuerdan inmediatamente a ese primer retrato de un fumador facilitado por Colón cuando habla de los indios de Pinar del Río, que llevaban siempre su tizón y sus hierbas en la mano.
Comienza una negociación laboriosa para pagar una tarifa intermedia entre la astronómica cantidad de dólares solicitada y la práctica gratuidad para la burocracia oficial.
-No, hermano. Hacemos una excepción. Fíjese que tenemos un grupo que llega de Puerto Rico el fin de semana. Mire lo que van a pagar. No; en pesos ni soñarlo.
Nuestro Viernes financiero llega a un compromiso medianamente asequible para que nos instalemos y se nos proporcione una comida cara, floja y rácana.
El complejo turístico Agua Clara ofrece sus lindos bungalows de ladrillo en lo que fue la finca de un médico, con árboles espléndidos de los que un letrero dice los nombres. Hay un estanque lateral en cuyas aguas oscuras fermenta una espesa sopa biológica y en el que sobresaltan los bramidos de la rana toro, que muge como una vaca entre las hierbas. Al final, en una glorieta de losas y césped alto que prácticamente la cubre, hay una estatua, la mitad de un esbelto cuerpo femenino semicubierto por un velo. Es todo un monumento y un símbolo a la venus latinoamericana, a la obsesiva tapada que tienta, evoca y cubre. Alrededor de este islote neoclásico la naturaleza vuelve por sus fueros. Los árboles, entretejidos en la copa con otras plantas, forman un casco bajo el que sólo se oye ese ruido y ese silencio propio de la selva, sólo se ve el color de luz nubosa, de sombra vegetal, un sordo fermento que empieza en el lodo y las plantas grises y sube por los troncos. De vez en cuando se perciben los chasquidos de una existencia no controlada.
Los viajeros antiguos afrontaban peligros naturales e indígenas diversos; los modernos se encuentran con un enemigo nuevo: El grupo del fin de semana prepara su desembarco. Hay que sortear la invasión de los tour operators todo comprendido que hacen del viajero individual el molesto representante de una especie intrusa. Más arduo que desfiladeros y comanches es evitar brutales facturas, reservas millonarias, clubs privados, y encontrar, pese a todo, lecho y sustento. Los franceses se han provisto, en la persona del jugador de baloncesto invitado a efectos fraternales y económicos, de un transformador de tarifas, que, conectado a las facturas, producirá, al convertirlas en precio para nacionales, una sustanciosa rebaja.
Pocos viajeros se resisten a la atracción del faro, el extremo, el finis terrae y el último tramo de carretera. Confieso que languidezco por seguir y seguir al oeste, tomar la senda que bordea el mar y llegar a Punta Cajón, frente por frente con Yucatán. El golfo tiene un nombre aromático, Guanahacabibes, de círculos de humo escapados de un tabaco exquisito. Cuba parece estarse fumando esta península pequeña y alargada, y enviar un soplo despectivo al resto del mundo.
Pero la parcial inclusión en las vías oficiales nos destina a los circuitos turísticos. Subimos y bajamos las colinas de Soroa. Los franceses piden caballos y se establece un plan de sanas galopadas a cascadas, valles y cimas además de la visita a una finca estatal, granja del pueblo, de cuyos logros ganaderos y agrícolas se hace lenguas el funcionario acompañante. Mi fidelidad al cuerpo de infantería me salva de las excursiones pedagógicas ecuestres y me permite cierto margen de observación y de meditación, favorecido por los solitarios paseos y las charlas con la gente que voy encontrando. En una de ellas trabo conocimiento con el jardinero Eugenio Buenaventura. Es un caballero de edad avanzada, seco, nervudo y cordial, que se esfuerza en andar erguido y observa al interlocutor con ojos que la edad parece haber velado de gris. Le miro hacer entre las plantas, inclinada la cabeza de pelo corto y blanquísimo y hábiles las manos del mismo color que los terrones de tierra oscura que maneja.
-¿Y a usted qué le parece la vida ahora y antes?.-pregunto.
-Antes, cuando la Revolución, dice… Fue bueno, al principio fue bueno. Mire, con mi color, sin estudios, poco porvenir yo tenía. Planeando estaba irme. Ya me habían dicho los amigos que en Estados Unidos bien no te trataban, pero se podía ganar.
-Pero no se fue.
-Me falló primero un apaño, un buen amigo, creía, que me hacía el puente y me metía a trabajar con un lote de peones. Además, con veinte años ya estaba casado y mi señora esperando el bebé.
-Razón de más.
-Eso fue mucho antes, la primera vez que me quise ir. Y volver luego para instalarnos como es debido, con todo. Hubo cosas, cosas de familia. Tuve que aplazarlo. Vinieron algunos que me contaron cómo era lo de Norteamérica. El trabajo bien, pero el ambiente…A mí me gusta esto, ya ve.
-¿Había mucha pobreza?. ¿Hambre?.
-Pobres éramos, pero no tanto como para pasar hambre. Tampoco tan pobres; los que conocía, por más y por menos, iban a quedar por un igual. Cuando vino lo de la Revolución enseguida la apoyé.
-¿Por qué’.
-Quería que mis hijos fueran iguales que todos, y se decía que íbamos a vivir mejor que en Estados Unidos. Sí, quería un porvenir, una consideración, un trato.
Eugenio se inclina y se alza, aparta malas yerbas. Viste una guayabera inmaculada que el agua lodosa parece respetar.
-¿Fue un éxito la Revolución?.
-No. No me lo parece.
Me sorprende sólo de forma relativa su falta de circunloquios. Eugenio Buenaventura tiene la libertad de expresión de los ancianos, goza de ese privilegio de quien nadie puede arrebatarle ya el camino, se expresa con una tranquila ausencia de ambición y de miedo.
-Lo de la igualdad se hizo, pero luego nos han mantenido todo el tiempo abajo y mírelos -señala al horizonte-, allí están, los del Estado. Puedo ir a cualquier parte, y mis hijos, tenga el color que tenga, pero vamos a muy pocos sitios, no te sientes con libertad.
-Usted es muy libre- le aseguro.
Me sonríe y mueve la cabeza. Luego dice:
-Espere. ¿Le apetece algo?.
Vuelve con dos vasos y una botellita con buen ron, amarillo y espeso. Brindamos por sus hijos y por él. Al despedirnos me sorprende:
-No crea, todavía pienso en hacer ese viaje que se me quedó pendiente a los veinte años. Pero sin trabajar.
De regreso, el lujo vespertino del marco del hotel resulta de cierto surrealismo brutal. En este decorado perfectamente elitista, cribado por el filtro verde del Tío Sam, las conversaciones de anfitriones y europeos adquieren un tono gloriosamente irreal, divinamente absurdo. El intercambio se sitúa en términos de camaradería igualitaria y progresista, de compañeros, victorias y bloqueos pertenecientes a una dimensión que sólo existe en la propaganda de los representantes de la hostelería gubernamental y en el gusto de los viajeros por las revoluciones vicarias. Es difícil determinar las proporciones de ingenuidad, pereza ética y crítica, snobismo o ansias apostólicas recicladas que existen en la percepción occidental del fenómeno cubano. El caso no es único; se inserta en la conocida tendencia a mediatizar las evidencias incómodas y las concretas servidumbres de los individuos anulándolas por comparación con los horizontes absolutos de las insondables desdichas del Tercer Mundo y los necesarios precios de la igualdad básica. Con ello el grupo logra, a mínimo coste, un reconfortante marchamo de progresía que compensa, a la vuelta a casa, de las concesiones y turbias relatividades cotidianas. El tratamiento de las situaciones del área socialista y de Cuba en concreto es, en este sentido, ejemplar.
Existe además aún el complejo de Rousseau de muchos occidentales, según el cual los habitantes del Tercer Mundo guardan necesariamente las virtudes perdidas por el hombre moderno: son espontáneos, abiertos y generosos, divertidos y sociables, y la música y el ritmo laten en ellos, junto con el afecto desinteresado, como algún oculto gen. Pasa desapercibido el que vivir en una casa estrecha, oscura y pobre echa a la gente a la bulla callejera, y que la charla, la danza y el canto son -junto con hacer el amor- las diversiones más baratas que hay.
Cuba figurará como ejemplo de manual de revolución vicaria por parte de los que defienden las utopías siempre que sean por país interpuesto y estén lejos. El aislamiento y desafío de Fidel respecto a Estados Unidos son además sumamente reconfortantes para países y poblaciones que dependen inevitablemente de la economía norteamericana y que no tienen la menor intención de apearse del nivel de vida conocido como carro de la modernidad. Queda que estas buenas intenciones no han empedrado precisamente paraísos, que con ellas se ha hecho un flaco servicio a los cubanos de a pie y que éstos necesitan, están esperando hoy otra cosa.
El gobierno de La Habana lleva en Europa varias décadas gozando de un bienaventurado silencio crítico. Cuba era pese a y se justificaba en relación al adversario y en comparación con los sectores más negros de su pasado y de su entorno. Sin embargo, como a los demás países de historia colonial, también le ha llegado al régimen el turno de ser medido por sus propios hechos, de abandonar el cálido útero del victimismo. La alfabetización completa y el sistema sanitario han anulado, y culpabilizado, cualquier análisis serio de la política exterior e interior de Castro. Tras ese burladero a la crítica, ¿qué Cuba hay?. En España el régimen cubano habrá gozado hasta prácticamente su final del incienso temperado de gran parte de los medios de comunicación e información, de la indulgencia popular, de la admiración de los huérfanos de grandes líderes, habrá vivido a base del aura de un revolucionarismo rebelde a los Estados Unidos, tanto más grato cuanto que resulta compensatorio para la Península Ibérica de su propia dependencia respecto a la economía norteamericana y proporciona a la clase política aderezos ocasionales de socialismo internacional.
En breve los cubanos necesitarán de España algo muy distinto de las calurosas adhesiones a revoluciones remotas y vicarias.
Iconografía y paisaje urbano.
Los retratos de Fidel, Camilo y el Che, a fuerza de repetirse, difuminados por el sol y las lluvias, han llegado a confundirse -los tres con sus barbas, sus ojos iluminados y las auras de sus cutis claros- en un solo y único icono semejante al Sagrado Corazón de Jesús, omnipresente e intemporal. De vuelta a La Habana, los franceses me han dejado en la ciudad vieja tras intentar, sin éxito, que suscriba una peregrina y muy gala teoría según la cual ellos, al ser pareja con un fondo común, pagarían los gastos del coche como si fueran una sola persona. La plaza me recibe idéntica en la luz y en la disposición de los seres al día en que la vi por vez primera. Aquí está el grupo de mulatos sin ocupación aparente, aquí el de viejecitos de origen peninsular –los gallegos– que hablan con poco deje cubano y comentando pasan el tiempo. En cualquier momento se puede emprender el viaje a la semilla o transcurrir cien años en un instante de soledad. El parque tiene toda la indolencia del rosario de plazas de armas a través de América Latina. Hay la estatua central, las palmeras y un curioso tramo empedrado con adoquín de madera. Se exhiben, posadas en el pavimento, campanas de diversas épocas, orfebrería de plata en el museo, plantas y azulejos en los patios, y piraguas nuevas hechas al estilo indio para probar las migraciones precolombinas desde el continente a las islas del Caribe.
Me dirijo hacia ese alojamiento de fortuna que también imagino adormecido en sus entrañas frescas de piso antiguo.
-Es espiritual.
Dicen en un susurro cuando hallo la casa de Alfonso silenciosa, misteriosa, llena de murmullos, de conversaciones a media voz que se centran en lo que ocurre en el dormitorio del fondo. Ha llegado el cuñado militar y una enferma que no explican bien si lo es del cuerpo o del alma. El marido de Lucina, que es espiritual, como dice ella, que tiene poderes, como afirman, se inclina sobre la figura echada en la cama. Habitualmente es un anciano cansino, de evidente mala salud, que se sienta en su silla de enea en el balcón y parece distraido, al margen de los problemas y levemente triste. Hoy sin embargo es la figura principal en un rito que tiene todo el sabor de santerías milagrosas. De repente Cuba está muy lejos, en África negra, en la selva remota, tribal y ajena a historia y evolución. Impresiona más este escarceo en épocas anteriores a la razón que la ordenada visita a las salas dedicadas a dioses, orishas, vudú y magia en el museo local. Aquí no hay alharacas ni fetiches, gritos o contorsiones. Sólo la mirada fija del abuelo, palabras, pases de manos, agua, hierbas y un lienzo.
-Levántale la cabeza.
Los ayudantes aproximan al perfil de cera del oficiante el rostro pálido y fatigado de la mujer.
– Descubridle el costado. Que ella no se mueva.
El humo trepa suave por su propia sombra en la pared.
Acabado todo, hay saludos y presentaciones. Han llegado la hija quinceañera de Alfonso, que ya es jovencísima esposa, y su marido. Zenia es una morenita esbelta, linda, de piel muy blanca y ojos muy negros, que ensaya su papel de recién casada con el muchacho de veintiúno. Las bodas precoces, y los divorcios numerosos, son legión en el país, muchachas que celebran a la vez el cumpleaños de los quince y su casamiento y que mezclan, en un cuerpo que ha comenzado con la menstruación a los once años o antes, los gestos de la mujer y la imprecisión, todavía en crecimiento, de la adolescente La conversación de esta pareja choca frontalmente con el tío militar, hombre del régimen, de consignas y de influencias. Zenia y Marcos ven sólo ante sí el futuro, parecen flotar sin pasado, como hierbas marinas, en el Caribe que les llevará a otras costas, se ven en el país próximo al que ya nadie considera Eldorado pero que figura desde luego en todos sus planes. Su claridad irónica se acompaña de un perfecto distanciamiento respecto a la situación que les rodea. Su única patria es el entorno inmediato.
Ahora viven apegados a la burbuja acogedora del clan familiar. Marcos estudió mecánico de aviación pero el empleo que le han dado es de soldadura; ella continúa en la escuela y ambos aseguran que abunda el paro en numerosos sectores de jóvenes que terminan sus estudios, médicos o profesores que trabajan en campos nada relacionados con su carrera, son enviados a países árabes o africanos o no tienen empleo en absoluto. La pareja quiere irse de Cuba porque no hallan aliciente ni futuro y bregan con la imposibilidad de salir del país excepto si son reclamados por un pariente en el extranjero. Muy a contracorriente e impermeabilizado ante las críticas, él se niega a cotizar para el sindicato y organizaciones paraestatales (el CDR, Comité de Defensa de la Revolución, uno en cada manzana; las MDR, milicias de Tropas Territoriales, el Poder Popular).
-Dicen que es voluntario pero si hay un problema y no estás con ellos te sacan del trabajo. Con el Poder Popular se supone que el delegado plantea pero nada se resuelve, decide el Partido. Y si les contradices te tachan de contrarrevolucionario.
-¡Ganas de protestar! ¡Insolidaridad ante el bloqueo y los malos tiempos!- y el cuñado se vuelve hacia mí para añadir -Nunca me ha faltado cómo conseguir unas cervezas o un pollo.
Hay algo benéfico, necesario en la ausencia de raíces, en el limpio corte con todo de esta fresca generación, en su nitidez de acero y de página en blanco, de vela dispuesta al mejor viento y a la que no engañarán palabras ni apariencias. Zenia lleva un corpiño fruncido que deja el cremoso escote y los brazos al descubierto. Se diría que acaba de salir de la crisálida. Todo es nuevo en la tersura de esos hombros que rechazan cargar con fardos ajenos y pasadas hipotecas. Su juventud les libera de remordimientos y del viscoso manto de las melancolías, en su historia no ha habido tratos ni compromisos. Sin saberlo, buscan ciegamente la tierra mejor en la que detenerse a sembrar.
Alfonso me propone un negocito. Oyéndole se pensaría haber caído en las redes de un capo de la Mafia. No hay tal y los bisnes, tras su secretismo y circunloquios, se reducen a conmovedoras, patéticas dimensiones. Se trata de ir a comprarles, en las tiendas de divisas, calzado y cosméticos, en parte destinados a la reventa y en parte a su consumo. Aida, su mujer, languidece por un par de zapatos de salón; es una real hembra con poca afición a la vida casera y a la que comienza a aburrir el matrimonio que tiene ya la edad del hijo: cuatro años. El tiempo ha desgastado el aura intelectual con la que se le presentó Alfonso a dar charlas de animación cultural en su pequeña ciudad de provincias.
-Cuando tomé la palabra lo primero que les dije fue: Miren, desde que llegué y tomamos contacto tenemos una buena relación, pero lo que no les perdono es que no me hayan presentado todavía a esta mujer.
Y Aida se rió entonces con esa boca generosa que muestra la pulpa blanca y azucarada de su interior. Vivieron juntos, le acompañó a otras charlas, vinieron a La Habana.
En la casa la he oído reír poco. .Lo que ahora ve es un hombre mayor que ella y con tendencia a la gordura, aprensivo y acostumbrado a recibir los cuidados de su madre, la cual recuerda con frecuencia la grave enfermedad que tuvo de niño y las secuelas que le llevan periódicamente al hospital. Cada vez las largas piernas de Aida dan pasos más largos hacia el umbral de la puerta, que un día traspasará con sus zapatos de charol negro y tacón alto.
El alojamiento en la casa ha sido una zambullida en un mundo de cambalaches, arreglos, extraños tratos y ambivalencias. El barrio lo da, y desdobla a los padres de familia y a la gente del común en chamarileros, contrabandistas e ilegales. Pero me han acogido.
-Hoy hay fiesta.- me dicen. -Vaya al malecón . Es carnaval.
– La acompaño.
Ofrece caballeroso el cuñado militar, experto en apaños y vagamente desconcertado por la desenvoltura e independencia de las mujeres extranjeras.
En busca de un restaurante, deambulamos por la ciudad, pasamos frente a sus casas desvencijadas rosas, azules, amarillas, sus chalets que fueron soberbios y muestran sus ruinas como bocas desdentadas. La declaración de La Habana Vieja por la UNESCO como patrimonio artístico de la Humanidad salva quizás in extremis algunos edificios, revaloriza la noble piedra de sillería en la que los españoles construyeron la catedral, los castillos y las alcaldías y palacios y comienza a poner andamios y algo de pintura en un desastre urbano en su mayoría probablemente no recuperable. Como todo lo oficial en el país, las reparaciones tienen algo de marco de foto, de decorado del que se sale uno al menor paso, y en seguida es la calle y su cañería rota, el portalón en migajas, la visión de un interior compartimentado en eternas divisiones provisionales.
Acabamos en el malecón, junto al que se alza un estrado. Largas filas de gente esperan conseguir en los kioskos platos de picadillo, calamares, cerdo, arroz y vasos de papel con abominable cerveza aguada. La fiesta supone el consumo ávido de un manjar que no se repetirá. También puede conseguirse un ron rebajado y de última calidad, la “ginebra de la victoria” orwelliana, que no es bastante buena para la exportación y ante cuyos despachos los bebedores hacen cola y hacen horas. Con ella y las canciones inacabablemente sensuales se emborrachan, y con los mitos y las llamadas al nacionalismo, a la patria y al honor.
Sepan, señores imperialistas, que no les tenemos absolutamente ningún miedo reza un gran panel en el que un Tío Sam torvo retrocede ante los desplantes que le hace, al otro lado de la franja de agua, un cubano fresco y sonriente. Las continuas alusiones a la independencia, los desafíos a Estados Unidos, pueriles por lo insistentes, dicen a voz en grito lo dependiente que Cuba es, la fragilidad de su situación y la aguda bancarrota económica. Amén de que la antigua dependencia norteamericana se ha cambiado por otras dependencias, ocurre que al padrino se le hace el ahijado cada vez más pesado e incómodo. Curiosa mezcla: el arrendatario de Cuba es la Unión Soviética, el patrón el dólar y el gestor el Líder carismático que se deleita en su pequeño reino colonial sin fronteras ni posibilidad de huida. En él Fidel Castro, desde su eterna Sierra Maestra, que es hoy, en la mejor tradición del secretismo, una residencia de enclave desconocido, redacta sus discursos de dos, tres, seis horas, a un público forzosamente presente; desde allí envía su multiplicada imagen en pósteres, chapas, libros, cubre la t.v. y la insoportable monotonía de la prensa, identifica la fidelidad a sí mismo y a los suyos con la dignidad y el valor personales de cada uno de sus oyentes. Al lado de esta apoteosis de completo poder, de esta fruición del dominio, los burdos placeres del dictador convencional, sus diamantes, sus queridas y sus lujos resultan desvaídos y banales.
-¿Qué tal le fue, hermano?.
-Bien. ¿A divertirse en la fiesta?.
-A divertirse.
Están probando altavoces y hay escolares con pañuelos rojos que colocan filas de asientos. El mar lame sin violencia los flancos del malecón, en el que se apoyan los paseantes para consumir la ración de calamares en salsa y el cubilete de una cerveza clara, sin espuma y sin fuerza. De la mano de sus padres, los niños caminan haciendo equilibrios por el borde del muro. Hasta el final y vuelta atrás. Los movimientos, las charlas, el mismo ritmo del paseo suceden en cámara lenta; hasta el sol duda en proseguir su itinerario y se deja llevar por la inercia hasta ese precipicio brusco de los anocheceres tropicales. Las conversaciones son fáciles, se repiten.
-La compañera no es de acá. ¿De dónde viene?.
-De España.
-¿De España? Qué lindo.
-Yo tengo un pariente en Orense. ¿De qué ciudad es usted?
-De Madrid.
-Mi tío vive en Madrid; igual lo conoce. Francisco se llama, Francisco Figueira.
-No me suena…
-Por una calle que se llama Soria vive, un tipo alto.
-¿Le gusta Cuba?.
-¿Vino a pasear?
Y al atardecer comienza el discurso del Hermano Grande.
La voz del Líder Máximo es histérica y algo afeminada. Durante horas resuena por las callejas sembradas de charcos y basura, rebota en fachadas patéticas, carcomidas, roídas por la incuria más total, por el uso triste y la humedad apática. La voz es exhalada, mezclada con un vaho a inmundicias, por los portalones desvencijados de umbrales reventados y cables al descubierto, por las cañerías que gotean y son cubiertas a veces por una arpillera. La voz sale de pasillos lóbregos, de escaleras en cuyos rellanos el polvo se arrincona como harina y que tienen el pasamanos remendado con cuerda; se derrama desde balcones sin alegría ni colores y se ensarta en el amasijo de hierros corroídos que un día fuera airosa baranda o coqueto esquinazo con farol.
También suena la voz en los restaurantes que no ofrecen apenas nada y no tienen pan porque no hay harina. Y en los omnipresentes olores a orín, carencia y óxido. La voz desafía a imperialismos, promete resistir a bloqueos, se esfuerza visiblemente en crear un ambiente bélico y numantino que maquille la tiranía local y la escasez, que justifique como economía de guerra la infinita incuria y la grisura; la voz reina tras las paredes de agua y ron de la isla.
Prensa
Revuelo en la plaza. Hay novedades, noticias en los periódicos, grandes titulares de hechos que sin duda van a cambiar el destino de los ciudadanos, o que cuentan sucesos que estremecen al mundo y reajustan la estrategia de economías y naciones.
-¡Mire!.
El señor pone ante mis ojos una página y subraya con el dedo algunas líneas: Cuba no aceptará más revistas rusas, se suspenden Sputnik y Novedades. Y añade para completarme la información, con un guiño de entendimiento:
-Ayer la televisión dijo que la URSS iba a arrendar las empresas estatales a particulares, que se pasa al capitalismo, vamos.
Y en el tono hay una capa, una ligerísima capa de la preceptiva indignación oficial, y debajo una indudable ensoñación de cambio propio, una esperanza.
En esta placita del mentidero, bajo los árboles y el calor, la gente busca claves de posibles cambios en el desciframiento de los medios de comunicación de la isla, todos gubernamentales. Semejantes en esto a cualquiera de las democracias socialistas de otros lejanos puntos del planeta, los cubanos se entregan al deporte de la lectura entre líneas.
-Fidel no cederá.- Comenta moviendo la cabeza un segundo lector.
Castro se distancia, en altivo caballero solo del comunismo. De sus súbditos, ninguno se atreve a disentir abiertamente, nadie osa criticar en voz audible su política. Esperaron durante la visita de Gorbachov un principio de liberalización y se encontraron con un refuerzo de las cerraduras. Los cubanos, conocedores de una forma fragmentaria y brumosa del planeta que los rodea, de su evolución, problemas y cambios, se entregan en su espacio claustrofóbico a los negocios con los que raspar algo del mundo de los dólares, compran, revenden, queman energía en las frustraciones, las colas y las quejas en sordina, gritan consignas antiimperialistas y valoran según la divisa norteamericana. Esto introduce varios niveles de mendicidad respecto a los extranjeros, un abanico de comportamientos que va desde el robo, la estafa y -raramente- el ataque, hasta la continua trampa de supervivencia. Produce sobre todo un generalizado sentimiento de indignidad, envidia, temor y degradación personal. El maduro padre de familia, el profesional respetable, se encuentran suplicando al turista, a cualquier turista en cualquier circunstancia y ocasión, una ayudita, un cambio, el aval de su pasaporte para comprar en la diplo o en el shopy zapatos, colonia, gafas de sol. La negativa produce con frecuencia un drástico descenso en la cordialidad caribeña y la desaparición súbita de solícitos amigos.
Junto a la muralla, protegidos del sol por un tejadillo de madera, tres carteles con letras azul, naranja, rosa envían sus mensajes desde un fondo blanco amarillento: banderas, defender, territorio, esfuerzo, mantener, obligar, agresión, seguir, fuerza, no, ni, ninguna, victoria, futuro. En la mayoría se repite la glosa : ¡Marxismo-leninismo o muerte.! ¡Patria o muerte!. ¡Revolución o muerte!. Las consignas gubernamentales no dejan, a decir verdad, a los ciudadanos un gran margen de elección, ni suelen los líderes adeptos a ellas ir en vanguardia con un suicidio ejemplar. Yo o el caos resultaba menos drástica que las continuas consignas estatales tanatofílicas. Mejor que ser numantinos forzosos los cubanos preferirían vivir bien, al menos con fruta y verduras frescas, servicios que funcionen y derechos humanos y políticos. El Líder Máximo ha atacado al revisionismo húngaro y polaco y se escandalizó de las nefastas tendencias liberalizadoras y de los problemas internos en China y la URSS. Su política tiene la crispación de las épocas finales y se adecúa con el aire de atraso y estancamiento que impregna el país entero. La prensa sigue describiendo, en el monolítico lenguaje estalinista de hace cuarenta años, un mundo blanco-negro de comunismos triunfantes e imperialismos capitalistas al acecho. La manipulación informativa es, en la prensa cubana, sólo comparable quizás a los periódicos de Albania o Corea del Norte. Panamá sirve para que se clame contra la injerencia del Tío Sam en Centroamérica, pero se silencian las implicaciones de Noriega en el narcotráfico, su fraude y abuso electoral y su terror entre la población porque importa al Partido Comunista Cubano enardecer a la opinión contra enemigos externos, recabar nacionalismos y soberanías y omitir la mención a las tiranías internas y a la situación real de seres concretos.
-¡Con estas manos cosí yo brazaletes clandestinos cuando la revolución!.
La canción de la abuela Lucinia, el disco brillante por el uso de su existencia entera, gira de nuevo. Sus manos de costurera trabajan sin cesar, llevan haciéndolo toda la vida. Nos sentamos junto a la luz, ella con sus agujas y sus hilos, yo con mis mapas y mis notas.
-Del dinero por lo que hago, el Estado se queda con el sesenta por ciento. Me explotan, mija, como me explotaron los dos regímenes anteriores. Sí; con el castrismo mis hijos estudiaron. Y, ya ves, en la nevera comida poca, pero algunas medicinas guardamos dentro.- reconoce.
Pero se queja de que actualmente muchos de sus hijos y todos sus nietos sueñan con salir del país o con un cambio que dé alicientes al estudio de una carrera o al ejercicio de una profesión. El benjamín vuelca sus esfuerzos en la compra de unos pantalones vaqueros, el cuñado militar sigue sin comentarios las mutaciones de la economía rusa, se declara convencido de que la alternativa es o el marxismo castrista o los niños mendigando y las masas analfabetas y bendice la red de conocidos y colegas que le permite el acceso a cervezas, carne y ron, el primo mecánico cuenta chistes sobre los inalcanzables filetes y utiliza apodos irónicos cuando habla del Presidente y su poderoso clan familiar, los que escaparon a Miami gestionan la ayuda para que otros de la familia den el salto y envían zapatos, la oveja negra comercia en la Habana Vieja con turbios dólares.
La descomposición del bloque socialista, el desmigajamiento del Este y el reconocimiento general de la rentabilidad de la democracia pluralista coloca a Fidel y a su grupo en una imposible alternativa que han resuelto con la huida hacia delante, la purga entre los delfines del poder, la vuelta de la tuerca del estalinismo económico y de la represión. La fijación en su imagen de hace décadas tiene en el Líder Máximo algo de trágico complejo de Peter Pan guerrillero, célibe, solo. Lleva treinta años lanzando a la muerte, con el mismo fervor con que los vacuna y alfabetiza, a cubanos de diecisiete, en Irak, en Venezuela y Colombia. Lo que más puede temer tal sistema es la vida civil, las exigencias de la gestión pacífica, de la administración y la política. Su pesadilla es aquella frase de un estratega norteamericano dirigida a la Unión Soviética en los comienzos de la Perestroika: “Vamos a hacerles a ustedes algo horrible. Vamos a privarles de enemigo.”
Oda a los jefes de turno
Hay una institución nunca bastante alabada que practica, en el anonimato y sin remuneración ni mordida, el auxilio al viajero: son los misericordiosos jefes de turno, gracias a cuyo auxilio he logrado ir recorriendo la larga geografía de la isla. Ellos son los responsables de las estaciones de autobuses de línea en las que el público, como en cualquier otro servicio, hace cola durante días. La tarea de desplazarme al margen de los circuitos turísticos, de los mágicos billetes del Tío Sam y de la policía, hubiera resultado imposible de no ser por la buena voluntad, el desenfado, la iniciativa personal de esta gente, impensables en otros regímenes de burocracia socialista. Equipaje al hombro, aprendí a repetir el mismo ruego, a preguntar en cada oficina por el jefe o la jefa de turno, a exponerle mis anhelos de solitaria viajera, sin excesiva insistencia. Ellos escuchaban, eran parcos en comentarios, me indicaban que esperara, y tarde o temprano me introducían en un vehículo provista del precioso y diminuto boleto.
El mapa del país ha quedado para mí jalonado de estos San Cristóbal negros, blancos y mestizos que me tendían la mano para saltar entre las dos postales y echar a andar por la cálida marejada de lo cotidiano. Porque Cuba limita con dos postales no excluyentes: la turística y la política. A aquélla pertenece el paraíso dorado caribeño, las mulatas -y mulatos- azucarados, el merengue y el ron. A ésta la simpática democracia proletaria hispanoahablante provista de médicos, maracas y barba. Las orillas de ambas tarjetas se alejan irremisiblemente tras la zambullida en la vida diaria; tan rápidas como mis posibilidades de poner otra vez pie en ellas. Y me hallo con una imposición caótica, no elaborada, de la realidad, en toda su materia bruta, sin censura ni cinceles.
Desde la delegación simpatizante hasta la pareja en luna de miel pasando por el intelectual en vacaciones de progresismo latinoamericano, el viaje era, desde el avión, un plato semicocinado, que se espolvoreaba ligeramente de detalles entrañables durante la estancia para luego ponerlo directamente al horno y consumirlo a la vuelta dentro del menú habitual de las buenas conciencias y las posturas rentables. Sólo cumplía superponer la isla a su modelo, quizás con unas gotas -la indispensable espina en la rosa- de suave crítica respecto a cierto posible apego al poder personal refiriéndose a las décadas de Partido y Jefatura únicos de Fidel Castro. Si, durante la gira, algo desentonaba, se saltaba ágilmente fuera del tiesto recurriendo a la miseria en Calcuta o a los asesinatos en Brasil.
Los jefes de turno figuran en cada nudo de un mapa de nombres espléndidos por cuyo solo hechizo hubiera valido la pena recorrer distancias: Ciego de Ávila, Sancti Spiritus, Esmeralda, Santa Clara, Cienfuegos. Ellos me han ido abriendo las puertas de los rincones de umbría, las playas aplastadas por el sol, el verde extenso de las plantaciones, las ciudades que aguardan el comienzo del día con los primeros claros de la amanecida, la intimidad del salón y la velada en una casa.
Camino al sur
Cuando se viaja, se viaja también por el mapa. Hay un diminuto doble del viajero que recorre, previamente, con pasos microscópicos, las líneas punteadas, los guiones, que salta sobre el pálido trazo azul de los ríos y que se sitúa dubitativo en la punta del lápiz que reposa sobre las cifras de la altura de una montaña. Mi material es precario y poco fiable, carece de la precisión y el acabado de la cartografía germánica y las exhaustivas guías anglosajonas pero tiene el encanto del rudimentario atlas de las escuelas de mi infancia, y los pequeños manuales con los que lo complemento son un dechado de propaganda castrista enmarcado por la beatífica admiración de la intelligentzia europea. Entre ataque y ataque de indignación, disfruto bastante con el rosario topográfico de maravillas revolucionarias.
El itinerario que, desde La Habana, me dibujo promete dichas sin cuento porque, obediente -en parte- a las agujas del reloj, me iré primero hacia el sur de la provincia de Matanzas, que tal vez hace honor a su nombre con emociones inolvidables, y luego, siguiendo fielmente la curva que la isla marca, iré hacia el Oriente, por su ancha medialuna al final de la cual me esperan las primeras bahías que vio Colón.
Además de una fe inconmovible en el régimen, los redactores de los libros que manejo disponían ciertamente de esos medios de avanzada técnica burguesa que permiten alcanzar, en breves días, todos los rincones disfrutables y remotos sin la servidumbre de transportes colectivos, amplias masas populares y avituallamiento precario. Poco importa. El viajero microscópico reconoce en el precario papel y las escasas tintas del plano local las modestas ilustraciones de sus textos escolares y recupera la certidumbre de que cada paso al otro lado de los guiones que marcaban fronteras significa adentrarse en espacios de diferente color. Así del amarillo Estados Unidos desciendo al verde México, sorteo el ocre insulso de Belice, paso por el carmesí de Guatemala y el blanquecino El Salvador y, desde Honduras violeta y Nicaragua naranja, oteo en un mar azul pálido Antillas de todas las tallas, Puerto Rico como un dedal de oro, Santo Domingo castaña con la cabellera de Haití todavía agraz, Jamaica cereza al ron, y por fin Cuba, señorial y fina, con un cinturón de provincias que unen los broches sonoros de estas ciudades.
Por la ventanilla abierta del desvencijado autocar llega, con el aire, la palpable certeza de que el viaje al sur ha comenzado.
Por la noche, un hálito fermentado y dulzón se mezcla al calor sofocante y recuerda que al extremo meridional de Matanzas cuelga un infierno. La provincia se deshace en las ciénagas de la península de Zapata donde, como en un escenario de las primeras edades de la Tierra, son los saurios reyes absolutos. Algo se les ha empujado con valientes cultivos de frutales y cocoteros pero la vecindad del mar ensancha su imperio aunque ahora estén empadronados en un parque nacional de cría de cocodrilos que hace la competencia a su homólogo de Tailandia. Estos futuros bolsos y zapatos sonríen malignos en espera de su ración cotidiana más las propinas que puedan caer y tal vez planean vacaciones, y una saludable variación gastronómica, en los territorios de sus salvajes primos que residen al pie de Sierra Maestra.
Un lugar tan inhóspito, al que los mosquitos hacen cuanto pueden para volver netamente invivible, debe tener por fuerza la compensación de un tesoro y, quizás por ello, existe una laguna con este nombre en la que un jefe taíno perseguido por los españoles habría lanzado sus sacos de oro. Es muy posible que el cacique indio planeara así una refinada venganza póstuma, o que esta riqueza, como la olla del arco iris, pertenezca a la extensa familia de los espejismos del oro inalcanzable.
Mortificados suficientemente por la estancia en la Ciénaga de Zapata, los turistas pueden entregarse a la meditación revolucionaria e histórica en las vecinas Bahía de los Cochinos y Playa Girón.
En 1961 desembarcaron en esta zona tropas cubanas opuestas a Fidel a las que apoyaba logística estadounidense. El Gobierno de La Habana contraatacó y venció con la ayuda de la Unión Soviética. El lugar es hoy un gran museo a cielo abierto con monumentos a los caídos, restos de barcos y aviones y pabellones en los que se explican los tres días de batallas.
Esta es toda una zona bélica, de grandes luchas y victorias decisivas. Santa Clara abría las puertas hacia la capital y el centro de la isla; en ella se enfrentaron las tropas de Batista y los guerrilleros del Che, surgidos de las sierras de Escambray para cortar las comunicaciones gubernamentales con la zona oriental; y lo consiguieron con el ataque a un tren blindado y la reunión con la columna de Camilo Cienfuegos en 1958.
La tradición militar viene de largo porque toda la vecina provincia, al sur de Villa Clara, debe su nombre al gobernador español José Cienfuegos, que favoreció en el siglo XIX la inmigración de familias francesas procedentes de Burdeos y la Florida. Cienfuegos ya no es, sin embargo, la Perla del Sur, ha perdido su oriente. La capital de nombre tan luminoso es en realidad una ciudad pequeña encajonada en su bahía y volcada en la actividad del puerto mercantil de donde parte la cosecha de azúcar. Hay algo sin embargo en ella de aura romántica, bajo la capa impersonal de los bloques de viviendas en los que no queda prácticamente aire colonial alguno, si se exceptúan contadísimos edificios. Cienfuegos recibía las frecuentes atenciones de los piratas y de los mercaderes de esclavos, de manera que llegó a distinguirse por una población negra particularmente numerosa que el gobernador intentó quizás cortar con los pálidos colonos franceses. Se habla en ella de la segregación que mantuvo hasta mediados de este siglo la zonas de blancos y de negros, pero la mezcla con criollos y mestizos es tal que por fuerza tales medidas tuvieron que tener mucho de simbólicas.
He apuntado, cuidadosamente, la visita al Jardín Botánico que está entre Cienfuegos y Trinidad. Es sin duda cita obligada para los especialistas en palmeras y bambúes, pero a mí me atrae la presencia en él de la Lucy de los árboles antillanos, una palmerita-alcornoque que vio nacer, hace millones de años, a todos demás los habitantes de estas tierras.
Trinidad
No, Trinidad no tiene nada que ver con frías e incomprensibles abstracciones teológicas. Contra historia y cronología, el primer paseo por sus calles blancas recorridas despacio por muchachas morenas, la pausa ante la ventana de reja andaluza, el descanso en la majestuosa Plaza Mayor, todo me lleva a creer firmemente que su nombre es el de alguna mulata que volvió loco al jefe de los conquistadores. Porque la ciudad es antigua y femenina, recoleta y con sabor a zumo de caña, carne ondulante y prieta, plantas de patio y almidón. Diego Velázquez la escogió en 1514 como una de las primeras poblaciones de la conquista por su topografía, su pequeño puerto de Casilda y las escasas pepitas de oro que se hallaron en algunos arroyos, eclipsadas luego por las riquezas de la Nueva España. De Casilda partieron las naves de Hernán Cortés, rumbo a las desconocidas tierras de Méjico y de un continente entero cuya inmensidad aún no se vislumbraba. Trinidad prosperó como centro mercantil de azúcar y de esclavos, cruce de caminos y residencia criolla, adornada por preciosos edificios y orgullosa de su alegre vida social. Con el siglo XIX llegó el ocaso; el comercio se desplazó al puerto de Cienfuegos, la esclavitud fue abolida, los plantadores se instalaron en otros puntos de la isla. Hoy es en su conjunto un monumento de refinada elegancia colonial con lo que fueron hogares de grandes familias y se han transformado en museos, como el Romántico o la Casa de Iznaga. La pequeña ciudad también recuerda su tradición de centro cultural con el Museo de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt y el Arqueológico.
Desde la profundidad de un espejo ovalado con marco de orfebrería, suspendido en la pared sobre una mesita de ébano con camafeos y adornos de concha, me mira, reflejado, el retrato de una mujer de otro siglo, severa en su traje gris de cuello alto, insensible al tremendo calor de Cuba, a la calle de fuego de la que la defiende el balcón entreabierto. La habitación es larga, los muros son anchos y el suelo de losa un estanque de frescura. Alguien pasa al otro lado de la reja blanca, a través de la cual la señora habrá mirado en largas, interminables tardes, con sentimientos contradictorios de satisfacción por su seguro refugio y nostalgia del exterior imprevisto y ardoroso. Esta mujer del retrato es blanca, como las paredes y el aire de la estancia cerrada y fresca, y está metida en su marco, metida en su espejo, frente a las luminosas rejas que impiden al tiempo pasar a la casa colonial.
El extremo opuesto de la decoración solemne y tradicional de esta casa patricia son sin duda los cuadros de Benito Ortiz. Trinidad tiene en él a su Douanier Rousseau, un zapatero que, a la madura edad de setenta y cinco años, se dedicó en 1964 a pintar paisajes y escenas de su ciudad en cuadros naif. La clave de su éxito reside sin duda, no sólo en el valor pictórico de sus telas, sino en el hecho de que éstas desprenden la atmósfera intima, tierna y afectuosamente coloreada de la ciudad sureña.
Israel, apodado El Moro, es un vitalista extrovertido y calculador que maquina, discute y propone continuamente a su alrededor relaciones y negocios. Le acompaña El Sirio, astuto mercader de nariz y labios carnosos y contextura gruesa y fornida.
-Con nosotros todo le costará más barato.- me aseguran.
-Pagará tarifas cubanas.
-Encontrará habitación en el hotel, en nuestro mismo hotel. Venga.
Y se empeñan en ayudarme con mi equipaje, dialogan en la recepción, buscan agua, son todo solicitud.
El pago de servicios esa tarde consiste en acompañarles a la shopy y efectuar para ellos con mi pasaporte compras que luego revenderán. Algo ven en mí de las pepitas de oro que ilusionaron a Diego Velázquez.
Pero mi filón es escaso, no está a la altura del panorama de bisnes que ambos vislumbran. Como son gente hábil, agradecen la primera inversión de cuatro pares de zapatos y, antes de abordar nuevas peticiones, pasan en la cena al capítulo de las confidencias. El Sirio se dice divorciado y con un hijo que, por haberlo sacado del país la familia de la mujer a los seis años de edad en lo del Mariel, no ha visto a su padre desde hace nueve ni podrá verlo hasta 1991. El Moro, de unos cuarenta y cinco años, algo ajado pero aún bien parecido, profesor de deporte y más discreto, apura su ron y asiente.
-Lo de su billete de tren a Santiago délo por resuelto.
-Con un adelanto de veinte pesos basta.
-Ya verá. Ningún problema. Como yo viajo también con usted, me encargo de buscarle el hotel allá.- afirma El Sirio.
Aunque empezaron invitando ahora la cuenta llega y es empujada suavemente hacia mí. En el desayuno ambos se declaran bruscamente insolventes. Han visto sin duda las limitaciones del filón. Intentan un postrero y persuasivo:
-Calcule los dólares de hotel que ya, gracias a nosotros, se ha ahorrado.
-¿No cree que podríamos ir a comprar unas colonias?.
-Por interés en realidad no lo hacemos. Más que nada la intención era ayudar. Pero podríamos….
Se impone el cambio de planes. En vez de intentar ir directamente a Santiago, echaré primero un vistazo a los alrededores y luego me dirigiré a Holguín, en donde tengo la dirección de un viejo amigo de Alfonso.
Emprendo la ruta, la quebrada y polvorienta ruta de accidentes imprevisibles y previsibles ayunos.
¿De qué me quejo?. Ha venido a visitarme el fantasma de Humboldt, para que me avergüence de mi raquítico espíritu de aventura, de mi simulacro de osadía y de mi flaca resistencia. Es un hombre señorial que, sin perder su porte de caballero germano y su seriedad de científico, recorrió el ecuador y los trópicos, fatigó América con el minucioso inventario de sus especies, sistematizó en los comienzos del XVIII el mapa biológico de la corteza terrestre. Los milagros ocuparon un lugar en sus esquemas, fueron medidos y clasificados: la luz, las distancias, la longitud y latitud, el magnetismo, la electricidad, el calor, la humedad, la transparencia. Él deshojó y fue leyendo los estratos y supo, en ellos, de la vida de los fósiles, trilló el mar, las corrientes y los ritmos del océano, distinguió las migraciones de los vientos y cuantificó el lejano resplandor de las estrellas. Este hombre de las Luces en las que confiaron los nuevos países de Hispanoamérica con tan ingenua devoción ha dejado un profundo recuerdo en estas tierras a las que dedicó buena parte de su vida y por cuya naturaleza sintió fascinación. Su fantasma, inclinado sobre vagos mapas, acampado en la jungla que cierra con silbidos y venenos el paso a la existencia humana, me reconforta. Sube, con sus cuadernos de notas, sus instrumentos y sus frascos, por las aguas y las alfombras de mosquitos del Orinoco, del Amazonas, apunta bajo la luz escasa y el aguacero, escribe, observa, escribe.
En la oscuridad de la selva, en el pequeño y agitado camarote de un barco que busca islas y mares extraños, otros acompañan, preceden, suceden a Alexander von Humboldt. Algunos pertenecen al triste grupo de los ignorados que maltrató con su desdén España. Desde otras latitudes llega Alejandro Malaspina, que traía relatos de horizontes australes y fue recompensado con exilio y prisión. Y con él la sucesión de los que encerraron en dibujos perfectos los animales y las plantas.
Hay una extraordinaria nobleza en esa cruzada física, sin banderas, santos ni devociones, absorta en el saber y el cerebro. ¿Cómo observar sin añoranza aquel amanecer lejano de la Edad de la Razón?. ¿Cómo no envidiar su esperanza, su futuro preciso, la pasión con la que quemaban su cortas vidas, puesta la vista en las luminosas riberas del porvenir?. De ellos sorbieron las jóvenes naciones de América la alegre certidumbre del camino amplio, la confianza en el propio poder; con ellos aprendieron a ignorar la religión y la magia, a vivir la exactitud comprobada del presente y a olvidar sumisiones y oscuros miedos, como ellos descubrieron su mundo, y diseñaron banderas geométricas de vivos colores en las que reflejaban esa voluntad sin la que ningún Estado existe.
Humboldt me ha abandonado. El futuro ya no es lo que era y me enfrento al retorno de los brujos. Habré de fingir sometimiento al ritual y el conjuro, retroceder a las fangosas tierras de la incertidumbre en las que mi época se complace, dejar que, fragmentado, vuele el cerebro, avergonzado de tenacidad y referencias, abdicado de sí mismo. Y lo irracional se elevará como una vasta e impenetrable selva con muchos menos exploradores que adeptos. Aunque quizás Humboldt continúa, siempre continúa, instalando en la playa turbia de un río de nombre desconocido su tienda de campaña.
Camino al centro
El autobús se ha alejado del mar, de los todo terreno y los barcos alquilados que permiten conocer las blancas y solitarias playas, los hermosos rincones remotos por los que no pasaremos ni mis cubanos compañeros de viaje ni yo. Con el vehículo, rodamos obedientes por las rutas sin derecho a postal, pero algo se otea de la zona montañosa y dura que hacia el este va descendiendo. La sierra de Escambray llega a la aquí extraordinaria cota de los mil metros, con la belleza propia de la vegetación tropical de altura. Parece que en estos vallecitos hay testigos de Jehová, también iguanas, aunque ni los unos ni las otras se dejan ver. Ya no quedan, sin embargo, guerrilleros malos, grupos anticastristas que resistieron en estas asperezas. La capital homónima de la provincia, Sancti Spiritus, tiene dimensiones muy moderadas y un tranquilo aire colonial en su plaza y su iglesia del XVII. No puede menos de añorarse ese tiempo detenido de las pequeñas poblaciones, el movimiento ondulante como una respiración en el que no parece haber desplazamiento alguno sino tan sólo el balanceo circular de objetos que flotan en las olas. Es, sin embargo, y lo sé, lugar de inquietudes dormidas, de libertades mínimas repartidas de forma harto desigual. Bajo su aparente placidez hay estancadas regiones de angustia, de obligada permanencia, rutina y vagas miradas a la distancia y hacia el cielo. Cabalgaron, emigraron los hombres; se quedaron las mujeres y los esclavos, luego sólo ellas, en casas grandes y frescas pero sin caminos. Ahora el autobús pasa de una población a otra similar y rompe, sin saberlo, burbujas de tiempo detenido, de mujeres en posturas de eterno servicio, de eterna espera, inmortalizadas una y otra vez, muy a su pesar, por poetas de frutos en sazón, por escritores de realismos tan mágicos como sórdidos.
Desde su estatua en la iglesia, una Virgen sujeta a su peana me mira con un rostro regado de cristalinas lágrimas y rodeado de ricos encajes.
Ciego de Ávila. Me alegro de pasar por aquí al menos por el nombre, y por la añoranza de un tren que las circunstancias me impiden ahora tomar y la une a San Fernando, en la costa norte que tal vez podré recorrer a la vuelta. Entonces tomaré un sorbito de la famosa agua de Morón e incluso puede que encuentre un lugar solitario y propicio para soñar con los vecinos cayos. Acostumbrada a los méridas, madrides, toledos y trujillos que salpican Hispanomérica, Ávila, en Cuba, resalta por su soledad entre topónimos de adaptación local. Aquí no vieron los conquistadores sus patrias chicas de origen, no experimentaron la necesidad de alzar duplicados de la ciudad natal. Probablemente se debe a que la isla fue una plataforma de tránsito, embarcadero, cala y base para expediciones hacia territorios ricos, extensos y estables, a la defensiva contra los piratas y, pese al dominio oficial español, obligada a entenderse con naciones influyentes, grandes vecinos y grupos numerosos de inmigrantes.
No hay tampoco en Cuba esa innumerable población indígena y mestiza que marca con su sello los países del Continente. La peculiaridad de la isla está en algo muy distinto, en cierto cosmopolitismo en olas sucesivas que rompían en esta avanzada atlántica con su marejada de costumbres, aspecto e ideas. Los supervivientes de las tribus autóctonas están totalmente diluidos en españoles, africanos, franceses y colonos de diversos orígenes. Sin olvidar el breve pero significativo contacto con Inglaterra: en 1762 los ingleses ocuparon La Habana y obligaron al Gobierno español a abrir su puerto a todas las rutas y naves comerciales. Aunque se retiraron, en dirección a la Florida en 1763, dejaron tras ellos las semillas de las logias masónicas y de la libertad de cultos de las que se nutrirían, un siglo más tarde, los progresistas e independentistas. El siglo XVIII fue también en América la época efervescente de la general Muerte del Padre: el Rey, España, la Iglesia Católica, el pasado criollo. Estos asesinatos tan saludables suelen dejar de serlo cuando pasan de ideológicos a físicos. En el caso de Cuba, difícilmente podría la Madre Patria -enfangada en sus propios problemas del paso a la modernidad- haber llevado a cabo el proceso de independencia con mayores dosis de estupidez patriótica y egoísmo cerril y criminal de los grande propietarios criollos, contra los que clamaron vano el puñado de ilustrados tardíos y la Generación del 98
Qué lejos se ha quedado el mar y con él las costas del sur y la barrera de coral que probablemente no veré. Formo con sus referencias un claro recuerdo imaginario, sigo su perfil con el pensamiento y las guardo desnudas, cubiertas tan sólo por la belleza de sus nombres: el Golfo de Ana María, el archipiélago de los Jardines de la Reina, el Laberinto de las Doce, los cayos de las Doce Leguas y de las Cinco Balas, salidos todos de un cuento medieval, y respondidos tierra adentro por nombres indígenas con sonoridad de ave selvática: Jíbara, Sanguily, Guasimal, Júcaro, Guayacanes, Majagua. Ahora nos adentramos en las caderas anchas de Cuba, una lisa extensión que se abre hacia el este y en la que la carretera traza una línea monótona. Su lustroso aspecto de llanura fértil explica la incursión en el siglo XVII del pirata Henry Morgan. Es zona de granjas y pastos, cuadrículas verdes y establos. El inefable librito que, inasequible al desaliento y a la hilaridad que su devoción por el régimen me produce, hojeo me informa de que aquí se ha logrado una importantísima victoria al sustituir los latifundios azucareros por la ganadería con éxito tal que Cuba está a punto de llegar a ser uno de los mayores productores mundiales de leche y carne por habitante. Serán sin duda los habitantes de otros países a cuyos felices mercados, neveras y restaurantes se destinan. Ya quisieran mis compañeros de viaje entrar en relación intensa y directa con un bistec, aunque éste fuera del cebú importado de Asia al que, con escaso respeto por la Tríada hindú, los campesinos llaman brahma. A las gloriosas perspectivas cárnicas añade mi libro una versión perfectamente literal del cuento de la lechera según la cual Cuba sobrepasará en breve, en el consumo de ese líquido, a los países escandinavos. Por supuesto las gallinas tampoco se quedan atrás en este vertiginoso y exponencial frente de la producción.
A veces divisamos un pequeño bohío que, con sus palmeras, sus flores y su huerto, parece dibujado a pincel para romper la igualdad de este paisaje solitario y tiene el engañoso aire idílico de toda casita campesina a través del rosado filtro de una conveniente distancia. El autobús lleva un tiempo sorprendentemente largo sin sufrir ninguna avería. Mis vecinos de asiento se han despertado de la siesta y charlan con animación, dos señoras hacen labor, el chófer y su ayudante conversan y los kilómetros se desperezan hacia la todavía lejana población.
¿Cuánto hace que salí de Trinidad?. ¿Cómo pueden ser tan largos, tan sinuosos y fragmentados los caminos que atraviesan la isla?. El tiempo se ha disuelto, triturado, en noches insomnes, centrales de autobuses, largas conversaciones, regateos, rostros que se concretan unos instantes y después desaparecen en la oscuridad. En la pequeña población de paso ha corrido la consigna de hotel en hotel local para que no me den alojamiento con el fin de forzarme a aceptar el de extranjeros a muchos dólares la noche. No lo hago y, de rechazo en rechazo, oigo en las casas particulares que de muy buena gana me alquilarían habitación pero temen las represalias de la policía.
Non le diesen posada;
Si non perderíen los haberes
E más los ojos de la cara.
Menos melodramático pero bastante incómodo.
El paisaje se reduce a olor a gasolina, calles, fruta, pan, lo que se encuentra, salas de espera, bancos, ceremonias rituales de súplicas al jefe o la jefa de turno -que responden con eficaz benevolencia-, transbordos, casas y árboles que huyen y se hunden silenciosos en la lejanía y la cálida noche, sueños de viajeros tendidos en asientos desfondados, insomnios de pasajeros mientras mordisquean una galleta y levantan de cuando en cuando la cortinilla.
Mi compañera de asiento es una mujer cordial, joven, encantadora, cuyo marido fue muerto en Angola -era de las FAR, soldados a los que el Gobierno envía a quien le parece oportuno y por cuyos servicios cobra sumas nada despreciables- hace dos años. Él había estado antes en Etiopía y Libia. Ambas nos estancamos, mugrientas, en Camagüey hasta que la jefe de turno, una maternal negra teñida de rubio, me proporciona un billete para Holguín. El último tramo del viaje es polar, con frígido aire acondicionado. Espero, amarrada a bolso y mochila, dormitando, el amanecer.
Holguín
La ciudad es, en este momento, semejante a todas las del planeta, queda, cerrada y distante, envuelta en el fino celofán de la hora que precede al primer claro del día. Sus gentes yacen inermes y ajenas, inalcanzables en su sueño, carentes de sonido y de color.
Que mientras se duerme todos son iguales, los grandes y los menores, los pobres y los ricos.
Nada ha comenzado todavía, no hay un paso en la calle que rasgue la superficie gris y transparente que recubre las puertas, las copas de los árboles, la acera y los tejados. Aguardo, ante la casa del amigo de Alfonso, a que se despierten.
La vivienda es una construcción de dos pisos inacabada y habitada tal cual como muchas otras. No hay materiales de obra, falta el yeso, el cemento, la pintura, los ladrillos. Se va poniendo lo que se encuentra y se vive como el molusco que genera desde el interior las sucesivas capas de su concha. La familia me acoge con generosa cordialidad.
-Te alojas aquí, cómo no.
-¿Y si tenéis problemas?.
-Tranquila. Ya se verá.
El amigo de Alfonso, Gustavo, es un hombre flaco, con bigote negro, reservado y serio pero con sentido del humor e independencia de criterio. Tiene dos preciosas hijas que preparan la gran fiesta de los quince años, ese rito esencial en toda Hispanoamérica. La mujer de Gustavo es suave, muy blanca. La abuela dirige en la cocina, entre las jaulas del corral y la gran mesa con mantel de hule, todas las operaciones. Al clan se suman las dos hermanas casadas, Marta y María, que llegan a la visita diaria, y sus respectivos maridos, que aparecerán más tarde.
Me han dicho que descanse, tras mis noches de viaje, en la cama del cuarto de arriba. El techo es de chapa y su efecto de horno se manifiesta en una brusca pérdida del oxígeno, un cortacicuito en el cuerpo tendido bajo el aire caliente y el metal. Sólo me recuperaré de la asfixia mojándome la cabeza y huyendo abajo.
Hay tertulia, numerosa, sentados a la mesa rectangular que ocupa casi toda la cocina.
-La situación es pésima.- dice Rogelio, uno de los cuñados.
-Antes las cosas no iban tan mal- objeta Marta, que fue pionera del Partido y tuvo una juventud militante.
-Mis hijas todas estudiaron, pero de poco les vale- tercia la abuela.
-Yo hice mi carrera- afirma Marta.
-Pero ¿qué porvenir tiene mi hijo? – pregunta María.
Gustavo interviene poco en la conversación. Tiene un bigote expresivo que habla por él, encierra divagaciones, se curva con preguntas sin respuesta, absorbe dudas y oculta el esbozo de una sonrisa. A veces retuerce las puntas como para escurrir gotas de información. Pide noticias de Alfonso y su gente.
-¿Y el niño?. ¿Y Aida? No sé cómo le irá, tanta ilusión como tenía por La Habana.
Y luego:
-Ahora cuente, ¿qué se dice de Cuba en España?.
También ellos, en Holguín como en el resto, imaginan un mundo pendiente de su isla, atareadas las noticias de cada día con los cambios de humor de los dirigentes, las insinuaciones en las entrevistas, las sugerencias veladas de la prensa.
-Yo tuve juguetes españoles, tuve una muñeca quemada, de aquel barco que mandaron.
Marta recuerda. Hubo un Trafalgar de los juguetes. En los tiempos más crudos del bloqueo España osó enviar un barco con regalos para los niños cubanos, por Navidad. El barco fue atacado, pero parte de su cargamento, aunque estuviera chamuscado o roto, llegó a sus destinatarios y, a través del tiempo, ha pervivido el recuerdo de coches, osos, rompecabezas y muñecas que desafiaron el bloqueo de Cuba y alcanzaron como náufragos sus playas para refugiarse en unas manos que los recibieron como los mejores juguetes del mundo.
-Vamos a dar una vuelta para que veas el pueblo.
Gustavo se desplaza en un cascarón de óxido, sin cristales ni accesorios, que en su día fue coche. El parque móvil cubano ha servido con buenas razones a un publicista norteamericano para rodar un corto que es un canto de alabanza a la increíble resistencia y apego a la vida de estos modelos y estas marcas que siguen rodando con cuarenta años de chapuza y uso. El vehículo, de color indefinido suma de brochazos diversos, es su orgullo y su medio de vida, con él hace portes y recados, trapichea y subsiste en ese paro medio encubierto mezclado con quimeras e inercia que es la forma de vida de buena parte de la población. Guardo la visión, en unos almacenes abandonados, de un precioso descapotable blanco, el radiador y el parabrisas bordeados de negro y los faros con una seriedad aristocrática de monóculo. Allí estaba, con su matrícula azul H 2191, escapado de los años treinta, como un copo de nieve entre las paredes grises y el desconchado techo. En el de Gustavo, azacaneada bestia de carga y pariente pobre del noble deportivo recluido en su retiro, recorro la población, rectangular y monótona, y sus alrededores.
Situada en un eje de carreteras, la central oeste-este y los enlaces norte-sur, Holguín tiene tráfico, aeropuerto e instalaciones hoteleras cercanas que dirigen el turismo a las playas de Guardalavaca. Pero la maquinaria abandonada, los railes que se pierden en la tierra y las plantaciones y las viejas refinerías hablan de la decadencia de lo que fue el centro económico del azúcar. Aquí instalaron en tiempos los soviéticos las plantas de modernización agrícola, que lentamente corroe el tiempo y el abandono y se suman a ruinas de fábricas del siglo XIX cubiertas por la vegetación. El azúcar ha sido el emblema de la isla, que ha dejado de ser sistemáticamente su primer productor y ve su competitividad cada vez más mermada. La caña constituía antes de 1959 más del 80% de sus exportaciones, que adquiría mayoritariamente Estados Unidos según un acuerdo preferencial que permitía a la isla vender ventajosamente a su vecino tres millones de toneladas de azúcar al año por encima del precio mundial. Descontento con la política de Castro, el gobierno norteamericano se negó en 1960 a comprar el resto de su cupo azucarero, 700.000 Tm. La Unión Soviética entró rápidamente en liza presentándose como comprador a cambio de petróleo, que las compañías estadounidenses rehusaron procesar. Como respuesta Fidel Castro ordenó la nacionalización, sin indemnización alguna, de las refinerías y bienes norteamericanos en la isla. Se abría la fractura que continúa hasta la fecha y que se consumó en 1961 con la ruptura total de relaciones entre ambos países. Hoy lo que fue un polo de desarrollo económico tiene el aura inconfundible de la decadencia, de la incertidumbre y del voluntarismo, un viejo olor a melaza y consignas, y la visión huidiza de una venerable locomotora definitivamente estacionada.
Jineteros de provincias
-Tenemos proyectos.
-Queremos poner un negocito.
-Las cosas están cambiando.
Gustavo y su amigo Cesáreo parecen poseídos de auténtica emoción cuando explican su vasto plan para embarcarse nada menos que en el sector todavía inexistente en Cuba: el privado. Justamente lo que da a la isla esa especial apariencia, ese tono insufrible de carencia y monotonía, es la absoluta inexistencia de comercio, el monopolio completo del Estado en la economía que se plasma en los largos muros sin restaurantes, bares ni tiendas, en la ausencia de vitalidad y ritmo, en el aire expectante, cansino, flotante y resignado de una población que vive, sin grandes esperanzas y ningún incentivo, a lo que sale. El marxismo castrista ha tenido un curioso efecto: se ha librado, por la idiosincracia de su gente, del totalitarismo gélido de sus colegas de ideario, pero es económicamente el especimen más puro, sólo en competencia, quizás, con Albania o Corea del Norte, de erradicación del comercio privado. De ahí el marasmo palpable, la general carencia. China, por poner un ejemplo, es a su lado, desde mucho antes de su apertura económica, un hervidero de productos de consumo y pequeño mercado. También, en menor medida, Rusia, y los Países del Este. Pero el caso de Cuba es distinto. Ella es un producto de probeta, absolutamente dependiente de factores externos, de un padrino que durante todos estos años de proclamaciones de orgullo nacional, dignidad e independencia ha sido la base, el sustento y la razón de ser y perdurar del régimen castrista. Nada se explica sin su soledad y dependencia de satélite, lejano y sin embargo rígidamente soldado a la Unión Soviética.
Cesáreo y Gustavo proyectan fabricar y vender bisutería de plástico en la calle, en acuerdo con los disminuidos físicos, a los que el Gobierno permite tal actividad. Es la máxima incursión en la economía privada y la libre empresa que por lo pronto vislumbran. Se les ve ilusionados a rachas, con la energía de quien se pasea por su jaula; luego les viene la melancolía, al atardecer, como en nuestra pequeña excursión campestre.
-Dicen que nos faltan cosas, que la economía no va porque estamos bloqueados por Estados Unidos, pero yo creo que nuestro bloqueo es mayor desde dentro que desde fuera.
El hombre es amargo. Ha pasado los cuarenta, ha recorrido la isla, sus posibilidades de trabajo, sus medios de vida, y este domingo, en el que el valle de Mayabe se tuesta bajo el insoportable calor tropical, salió con tres amigos a los restaurantes y cafés del parque, las terrazas del mirador, en un vano intento de divertirse y romper la monotonía de los días. Desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde el grupo ha intentado ofrecerme y ofrecerse lo que aquí se considera un festín: pollo y cerveza. Y se ha acabado el domingo sin encontrar ni uno ni otra, sin comer y sin beber gota. Los unos no han abierto, los otros no van a abrir, los que abrieron parecen haber nacido repletos y sin esperanza de asiento y servicio, los que iban a comenzar a servir aprovechan con avidez una tormenta para cerrar el kiosko y dejar a la cola hambrienta y defraudada. Alguien, en la atmósfera súbitamente ennegrecida por las nubes y en una mesa en la que ningún camarero pondrá jamás nada, ofrece un cuarto de botella de ron, fuerte y barato, que se va tragando con el estómago vacío.
El hombre tiene el pelo gris y un aire de cansancio, de búsqueda por inercia y continua petición vaga de algo. Masca en sordina las protestas Se autobloquean; nos bloquean. El ron no es suave ni aromático, rasca tripas adentro y se acompaña de truenos y de unas ráfagas desaforadas de lluvia que aquí se catalogan como simple chaparroncito. Nos bloquean…Estamos bajo un templete, en una de las colinas, rodeados de flecos de agua tras los que se transparenta el verde espeso. Machacona, irritante en un final de domingo que se asemeja a todos los del mundo, vuelve la misma canción del Estado policial defensivo y la endémica penuria cotidiana.
Peregrinación por comida. Larga cola. No hay cerveza, es una obsesión la cerveza que se acabó, que no llega, que se vende sólo acompañada de un plato malo y caro. La policía en la carretera. Uno de mis compañeros de búsqueda comenta con rencor: Pero ellos lo tienen todo. Cola de una hora. ¡Pollos!. ¡Cerveza!. Aguacero, corte de luz que aprovechan los del restaurante para no servir, aunque ya sólo chispea, y ni siquiera vender al público en el mostrador.
-¿Qué les importa?- dice mi vecino de espera, que engaña la necesidad con cigarrillos. -Cobran una miseria y se comerán al volver a su casa un huevo.
Las camareras miran como esfinges, teniendo como telón de fondo el mostrador apagado, al público hambriento y desesperado que se va retirando con miradas acusadoras porque no se atreven a protestar.
-Aquí han desaparecido ya muchos. Cinco, diez años de cárcel, escándalo público. No te matan, pero te privan del poco movimiento que te queda.
Cesáreo se había puesto una camisa negra impecablemente planchada. Me siento entre él y Gustavo. Quieren ser caballerosos, lo son, pero la tentación es demasiado fuerte y acaban vaciando mi cajetilla de cigarrillos. De repente la conversación, la compañía, la repetición de las situaciones, las quejas me exasperan. ¿Dónde está el jolgorio, las bromas y la salsa, el cimbreo de las bellas mulatas, el tipo más guapo del lugar, la canela del cóctel y los brazos tostados?, ¿dónde las aguas transparentes y las playas de harina, el sabor de una vida instantánea, de una sensualidad extraordinariamente asequible?. El ron no calma sino que agudiza mi ataque de hastío, mi irritación que clamaría a todo el grupo y más allá de la colina, para que bailen y se callen, para que me cuenten otras historias y me enseñen la vegetación tropical, el acuario y las fábricas de tabaco. Ahí está Cesáreo, mortecino, acodado en la mesa junto a su copa, con la expresión de siempre querer decir algo, y están los demás, con gestos cansinos y escasez de chistes, ni siquiera dotados para el humor negro que sería el recurso de mis compatriotas.
-Miren.
Ha roto el cielo y hay en la distancia un arco iris. Se ha asentado el polvo y la vista es amplia, sobre un paisaje de lomas y ciudad baja. El calor no da tiempo a los regatos para llegar al valle y son absorbidos por la esponja de la maleza y el velo de vapor. El coche de Gustavo, lavado por la tormenta, es una gloriosa ruina. Volvemos.
De compras por Las Antillas
Hay aberrraciones en las que nunca pensé detenerme, fangosos terrenos aceptables sólo por la literatura en casos de necesidad imperiosa, incursiones en el plúmbeo reino de los pelmas. Estoy escribiendo sobre raciones, precios, consumo y salarios, y con ello me siento ahogarme, empujada por mi cadena de moralina hacia el fondo, en un estanque de formol. Encerrada definitiva e irremisiblemente en el circuito de la vida cotidiana, segregada por mis propios esfuerzos de los rincones dorados y apasionantes que sin duda Cuba ofrece, alejada de esa novela erótica de café, azúcar y piel que añoro y me hubiera correspondido narrar, me sumo en páginas tan torpemente depravadas como las que he elaborado en mis salidas de compras con Marta y María. María está embarazada y el bombo le da prioridad en las colas aunque no le sirve de mucho teniendo en cuenta lo que ofrece el mostrador. Esta expedición, que recuerda a las frustradas cacerías de un felino torpe, comienza con un coro de lamentaciones sobre la falta de agua en las casas, de electricidad en las bombillas y la generosa abundancia de cucarachas, ecológicamente protegidas por la inexistencia de insecticidas. Cuando pregunto por compresas o algodón quirúrgico la hilaridad es general.
Vamos al supermercado el lunes y ahí ya el espectáculo alcanza las cimas de la desolación: cada estantería vacía -que son casi todas-, cada uno de los cajones sin más relleno que polvo y churretes, aúlla la bancarrota del sistema. Algunos botes oxidados y difícilmente identificables tienen aspecto de ser los restos invendibles de envíos: crema de almejas, mermelada de tomate…La carnicería despacha solamente costillar salado de cerdo. En productos lácteos hay unos bloques pequeños de mantequilla y queso blanco. No existe el pescado, ni la fruta excepto un puñado de mangos, ni las verduras salvo algunos pimientos de tercera calidad y tomates diminutos, amarillos y duros. No hay, por supuesto, bolsas de plástico y prácticamente, excepto para la carne, tampoco de papel.
En las tiendas del Estado que sirven el cupo mensual corresponden a cada cubano, con ciertas diferencias según casos y regiones, algunos bienes básicos de consumo, que se le venden en la cantidad fijada por el racionamiento y a precios asequibles. Lo que se quiera adquirir a más de esto, si se encuentra, es como mínimo cuatro veces más caro. Por persona y por mes corresponden:
– Una pastilla de jabón.
– Medio tubo de pasta de dientes (la ración es uno para dos personas).
– Cinco libras de arroz.
– Tres onzas de carne ( una onza equivale a 28 gramos).
– Pescado: su compra es libre pero prácticamente no hay.
– Leche: Sólo para niños de hasta siete años. Luego, de los siete a los catorce, condensada, cuatro latas al mes.
– Fríjoles (judías): cuatro onzas.
– Mantequilla: una libra.
– Pan: un cuarto de libra diario.
– Patatas: Una o dos libras en tiempo de cosecha. Luego no hay.
– Plátanos: sólo por niño y dieta salvo excepciones (antes había pluses de comida de ancianos).
– Zapatos: un par al año.
– Bragas: cuatro al año.
– Camisetas, calcetines y medias: no hay en cupo. Quizás en mercado libre.
– Pantalones, faldas, vestidos, etc.: el día que se recibe alguna partida de prendas de vestir hay colas desde la madrugada anterior.
– Cigarrillos. Una cajetilla a la semana.
– Puros: dos cada quince días (sólo para hombres).
Respecto a los salarios, como el cupo está lejos de cubrir las necesidades en cantidad y en calidad, la mayor parte de los cubanos se queja de la carestía de la vida. El salario medio es unos ciento cincuenta pesos. El mínimo cien, el máximo parece difícil de averiguar (la equivalencia del peso al cambio real es de unas veintidós pesetas, es decir, un peso sería la séptima parte de un dólar en la calle. El cambio oficial, un peso a 0,85 centavos de dólar, es perfectamente ficticio).
También me he entretenido anotando precios:
– Un plátano: un peso en el mercado libre, es decir, sin bonos de racionamiento).
– Un boniato: veinticinco céntimos la libra (mercado estatal fijo).
– Ñame: no se encuentra a ningún precio.
– Papa: quince céntimos la libra (mercado estatal fijo).
– Calabaza: Dieciocho céntimos la libra (mercado estatal fijo).
– Carne de primera (bistec): setenta céntimos la libra en el mercado estatal fijo y ocho pesos la libra en el mercado libre.
– Carne de segunda: cincuenta y cinco céntimos la libra (mercado estatal).
– Carne en picadillo: seis pesos la libra (mercado libre).
– Pollo: setenta céntimos la libra (mercado estatal) , un pollo entero vale unos diez pesos en el mercado libre.
– Pescado: setenta y cinco céntimos la libra en el mercado estatal cuando se encuentra, que es casi nunca.
– Bacon: cuatro pesos la libra (mercado estatal).
– Cerdo (pata): cuatro pesos con cincuenta la libra (mercado libre).
– Cerdo (resto): tres pesos con cincuenta la libra (mercado libre).
– Café: veinte pesos la libra (mercado libre). Se entiende café mezclado con otro grano. El puro no se vende al público cubano y sólo se adquiere con divisas.
Cuba recuerda intensamente a “Rebelión en la granja”, de Orwell. En la isla no hay nada de lo que ella misma abundantemente produce, no hay mercados, ni barcas que exhiban el producto de su pesca al llegar al puerto; en Cuba, la tropical, no hay fruta ni verduras, no hay papas, ni malanga, no se pueden hacer ensaladas ni sazonar con especias ni animar el guiso con un sofrito, el cacao existe en la planta y huye luego misteriosamente para aterrizar en mesas foráneas convertido en chocolate, el café mismo es caro y nunca se vende puro. De los animales no se ve aquí sino la periferia: flanco, pata, rabo. Y, por no haber, no hay ni chicle, que reciben a veces los cubanos de sus amigos de ultramar por carta.
Cuentan que existió durante dos años un mercado campesino libre, en período de prueba, y que la población encontraba cuanto quería. El Estado, aunque recibía una parte, sin embargo lo suprimió. Actualmente no se puede vender absolutamente nada directamente al consumidor, todo debe ser canalizado por el Gobierno, excepto una pequeña parcela de autoconsumo y algunos animales domésticos. Como resultado el campesino prefiere trabajar lo mínimo e incluso no sembrar.
Tras escuchar tantas quejas de la gente con la que me voy encontrando, la pregunta inmediata es si hay una oposición organizada. Y las respuestas suelen ser:
-No. Hay demasiada vigilancia, mucha represión.
-¿Y huidas?.
-Nuestras fronteras son de agua. No tenemos donde ir. Las costas más asequibles están muy vigiladas.
-¿Por qué no aprovechó más gente lo del Mariel, en 1980, para salir del país?.
-Mucha lo pidió, había que ver las colas, y mucha más se hubiera ido si Fidel no hubiese cerrado el caño. Además, por entonces las cosas no se habían deteriorado tanto como ahora, aún creíamos.
-Cuando Fidel planeó dejar salir a algunos en lo de Puerto Mariel calculaba en unas veinte mil las peticiones. Un militar fue destituido por falta de confianza en la Revolución porque, al preguntarle sobre las previsiones, contestó que, en su opinión, un millón de personas querría marcharse. Oficialmente salieron ciento veinticinco mil y tuvieron que cortar y disculparse con el tipo del ejército, que no andaba descaminado suponiendo que se hubiera permitido marcharse a todos los que lo deseaban.
-Yo no quería juntarme con los del Mariel; sacaron a la escoria de las cárceles, criminales, pervertidos, subnormales, dementes. Eso mandaban a Estados Unidos. Uno tiene su dignidad.
Dignidad, una palabra que se repite en las conversaciones. Ella y el temor ante lo desconocido y la separación de los suyos retiene a los descontentos. Alguna gente se echa al tranquilo mar del sur, en botes hechos de cualquier cosa, hacia la cercanísima costa continental. La mayoría vegeta y espera.
Las manifestaciones de la oposición interna difícilmente llegan a ser percibidas por extranjeros. Alguien me dice, con la mayor inocencia, que entre los deberes del equipo de su amigo el comisario del distrito se cuenta quitar los carteles contra Fidel y el Partido; luego existen, aunque durante muy breve espacio de tiempo, en las paredes, y su elaboración, en un país de tal vigilancia y escasez, requiere considerable empeño.
De forma legal, es muy difícil salir del país, empezando con que este tipo de paraísos, como sus afines, son obligatorios y sin derecho a pasaporte, ese pasaporte que envidian a los visitantes, suspirando, los súbditos del Líder Máximo. Viajan los deportistas y viajan los músicos, viajan ancianos que tienen parientes en el extranjero -normalmente en Estados Unidos- que pagan por ellos al Gobierno de La Habana una jugosa cantidad en dólares. Los demás ven la televisión, se imaginan visitando España, visitando México, acumulan los puntos de los muy poco espontáneos trabajos voluntarios para que un día se les conceda un viaje a la U.R.S.S. (ahora ni eso) y critican la situación en voz baja y tras asegurarse de que no hay nadie alrededor. Recuerdan que el telón hubo de levantarse en abril-mayo del 80 por la presión de miles de refugiados en la embajada de Venezuela y en la Oficina de Asuntos de Estados Unidos; que, como se hizo desde el principio del régimen, importaba asimilar a todo cubano no castrista con un gusano y que el Gobierno tiñó la disidencia con todos los delincuentes de derecho común de las cárceles. Esa misma dicotomía blanco/negro, tan cuidadosamente cultivada por el régimen, ¡Revolución (=castrismo) o muerte!, ¡Patria (=situación establecida) y honor!(=fidelidad al régimen), Nosotros (=dignos), Gusanos (=cubanos no castristas), esto, con su falsedad maniquea tan alegremente aceptada muchas veces por la opinión europea (¡Ah, la dulzura de las revoluciones hechas con piel ajena), obliga continuamente a la doble expresión y al doble pensamiento Porque son legión los que tienen parientes que huyeron a Estados Unidos, los que viajarían si pudiesen y aún más los que cambiarían el Estado, el país.
El control interno de esta población de diez millones de habitantes confinados en su isla parece eficaz; consiste, a más de la policía, en los delatores civiles y en las células de barrio, y se apoya en el espíritu clánico de los cubanos, que no les permitirá huir sino con la familia a rastras o para ser acogidos por ella al llegar a su destino, y en la usura diaria de energía en colas, arreglos, esperas, intentos frustrados, horas y expectativas estancadas, esfuerzos que no llegan a ninguna parte.
Gustavo y Cesáreo me llevan de un sitio a otro en su desvencijado coche. En él recorremos el itinerario cotidiano de sus diversos apaños, desde él me muestran un hotel en construcción, una fábrica desafectada, oficinas públicas, casas de amigos, la esquina donde piensan albergar su prometedor negocio de bisutería. Y Cesáreo se presenta siempre con su camisa planchada, de colores oscuros, el cabello gris bien peinado, los vaqueros, y un aire perpetuo, trenzado de frases incompletas y silencios, de quien quiere decir y no dice nada.
-No se pasa tan mal- sonríe Gustavo.
-Igual un día cambia- añade el amigo.
-O se van ustedes.- sugiero.
-Salir no es fácil…- Cesáreo busca algo en la guantera.
-Yo sin mi vieja no me voy.- afirma Gustavo.
-Hacen falta papeles, que te den los papeles.- insiste Cesáreo.
Hemos parado en un control. Gustavo les enseña algo y continuamos sin dificultad.
-¿Policía?.
-No tiene importancia. Buscan otras cosas.- Gustavo se encoge de hombros. -Por ahí hay una cárcel.- señala.
-Bueno, por lo menos aquí no hay escuadrones de la muerte ni aparecen cadáveres en las cunetas.- digo, y me dan la razón.
Pero se nos estropean hasta los modestos amagos de juerga, las alegrías que comenzamos con la búsqueda del pollo y la cerveza perdidas, las páginas que deberían estar miniadas por los colores del trópico y el meneíto del mulato danzón. Ellos se mueven sólo hasta donde alcanza la cuerda que los retiene, los contiene y endereza, si es preciso, su rumbo. Una vez se ha visto esto, palidecen las congas, el cha-cha-cha y el color.
Mi pasaporte pasa de uno al otro, es examinado con curiosidad.
-Está bueno tenerlo; está bueno.
-Ustedes lo tendrán, no son peligrosos, no están perseguidos. Acabarán teniéndolo. Y, además, tampoco por ahí la vida es fácil.
-Ya quisiera yo tenerlo, ya. Pero hacen falta trámites, unos trámites…- Cesáreo siempre deja las frases en suspenso y mira de soslayo, con aire pesaroso.
Ninguno de los que he conocido se ha presentado como activo oponente del régimen. Tampoco han mostrado el temor silencioso típico de los Países del Este. Se quejan, hablan. No son de cielos ni infiernos; viven en un limbo de tibia hartura, flotan blandamente en círculos llevados por su hastío, chocan sin estruendo con las esquinas de cristal de su pecera.
El Gobierno de Cuba asimila automáticamente disidente al criminal de derecho común, así pues no existen los presos políticos. Hay, al decir de la gente, miles de prisioneros en centros penitenciarios en los que se puede uno encontrar con facilidad simplemente por criticar en voz demasiado alta el estado de cosas. Lo que parece haberse evitado -y no es poco mérito en contraste con vecinos como Guatemala- es el recurso sistemático al asesinato o la tortura. Las desapariciones o eliminaciones afloran, esporádicas, en el clima mezcla de cierta permisividad y temor. Se comenta que se desconoce la suerte de aquel cantante o de ese periodista, hay fusilamientos en la cúpula del poder, pena de muerte, tiroteo de emigrantes sin más pasaporte que su balsa, no se permiten observadores internacionales en penitenciarías; se tacha de lacayos del socorrido imperialismo a los miembros de la Asociación de Derechos Humanos y se les persigue con procesos, las campañas de represión alternan, al ritmo de cierta moda política, con repentinas muestras de benignidad. Y los cubanos giran, en la repetición simétrica de los días, miran al mar y reanudan su existencia flotante en la que costean puertos a los que parecen destinados a no llegar jamás.
Saturno
-Muerto el perro, se acabó la rabia.
Decía con acento convincente de certidumbre personal un hombre que charlaba con otros de su grupo la tarde de fiesta y discurso, junto al malecón de La Habana.
-¿Sabe lo que le digo, compadre? Que muerto el perro se acabó la rabia.
Afirmaba, como fruto de su definitiva conclusión, otro al que le mostraban un periódico sus dos amigos.
-Muerto el perro, se acabó la rabia.
Recitaban a coro, sin advertirlo, múltiples interlocutores. Porque esa era la respuesta correcta, el comentario adecuado respecto al fusilamiento de un alto cargo militar, Ochoa.
Como sus homólogas, la cúpula del poder ha devorado ya en la revolución cubana a muchos de sus hijos y el apetito del dios voraz aumenta con su senilidad. La familia Castro -Fidel, Raúl, su mujer- dominan el panorama; cayó Ochoa y últimamente ha caído el Ministro del Interior. Caerán otros. De estas podas el mismo carismático líder surge siempre en el ápice, derramando sus luces, sus inapelables directivas y sus lágrimas por la penosa obligación de fusilar a los traidores. Las muertes de Ochoa, el veterano de prestigio, y de sus, según la versión oficial, cómplices en el tráfico de droga han despertado en Cuba numerosos comentarios pero las conversaciones callejeras sobre el tema tienen más de charla sobre la noticia del día en un país de prensa singularmente monocroma que de debate. Por la calle, en voz alta, se afirma la adhesión, se zanja el tema (“Muerto el perro, se acabó la rabia”). En tono menor, se alude a la personal oposición a la pena de muerte. Más que el tráfico de heroína, lo que parece incalificable es que los condenados hubieran hecho llorar al Guía Máximo. En privado y a solas se expresan dudas sobre los cargos y sobre las maniobras del clan Castro en la eliminación de los que podían hacerles sombra.
No son las únicas vidas de las que el régimen ha dispuesto. La política interior enfatiza las atenciones a la juventud y a la infancia, su salud y su alfabetización. La exterior, a continuación, dispone de esa juventud y lleva décadas mandándola regularmente a la muerte en nombre de los ideales de un Fidel mitad Peter Pan guerrillero y mitad Trotsky. Cuba compensa su cerrazón física e ideológica con una supuesta apertura al mundo exterior de la que la población no participa sino para pagar, refunfuñando, en vidas y en gastos. En el marco de un servicio militar largo y obligatorio y de un voluntariado en el que no serlo sería francamente incómodo, se envía a contingentes de soldados de diecisiete, de veinte años de edad, a Irak, Angola, Mozambique, Venezuela, Colombia, Etiopía, a los campos de entrenamiento de Libia y, en sus tiempos, a las reuniones con el IRA y con ETA. La Habana cede o alquila a sus soldados según las posibilidades del país de destino. El Líder Maximo también manda fuera cuanto falta a sus ciudadanos: mercancías, alimentos. La gente asiente por necesidad, oye en los interminables discursos las cifras de su fabulosa ayuda a los países del Tercer Mundo, y se va a casa a enfrentarse con la más absoluta escasez. En paredes sin cornisas ni pintura palidecen los carteles del Che Guevara y las llamadas a la revolución permanente, a crear uno, dos, múltiples Viet-Nam. Esa doctrina es la que permite, de hecho, perpetuar estados de emergencia, racionamiento, plenos poderes del Partido Comunista Cubano en el Gobierno y una opinión volcada hacia la amenaza exterior.
Cuba mantiene cuidadosa, insistentemente, el síndrome de bloqueo y defensa. No es que los enemigos no hayan sido reales y que la Bahía de los Cochinos fuera un sueño; es que sin esos enemigos el Partido y su política no tendrían razón de ser en cuanto que se definen por lo negativo: defensa, rechazo, nacionalismo, diferencia. África, Asia, el mundo son grandes y darán perpetuamente materia y terreno para la lógica bélica y los enfervorizamientos y reclutamientos masivos. Es significativo como las consignas hacen hincapié en el inmovilismo, en los principios inquebrantables.
Nosotros nos merecemos otra cosa. La frase llega de gente como Cesáreo, Gustavo o Marita. El hombre de la calle, la persona de mediana edad y cierta experiencia y nivel crítico, difícilmente se resignan a su mortecino horizonte cotidiano. La ausencia de posibilidades de huida, la usura diaria de la lucha por unos tomates o una bolsa de patatas, el arte de construir sin materiales y la exasperación de colas interminables han roído los ardores de la población. Pero sobre todo se encuentra ésta emasculada por la conciencia apática de impotencia y por la claustrofobia, por la falta total de incentivos individuales, por la ausencia de futuro.
Porque los cubanos no han llegado a este régimen desde una tribu primitiva amazónica autosuficiente sino desde una sociedad capitalista desigual y con sectores de miseria, la dictadura de Batista, pero irremediablemente ya moderna y entrada en el siglo XX, y la persona de a pie piensa merecer otra cosa que el que le sacrifiquen los días y los años de su única e irreemplazable vida para quemarlos en cenizas que abonen las utopías futuristas comunitarias de sus líderes. Nosotros nos merecemos otra cosa. Nosotros no nos merecemos esto, dicen, y piensan que ahora algo va a cambiar. Ocurre que el régimen es tan monolítico que si algo cambia realmente cambiará todo, y de ahí el miedo del Partido.
Petición de mano
La casa, en esta mañana de la partida, está esforzándose por ofrecerme una comida digna de tal nombre. Gustavo ha conseguido bajo cuerda, en un restaurante caro y a cuyo cocinero conoce, ¡dos pollos!, que yo le pago y con los que invito. El matrimonio sube a la terraza, con las hijas, a explicarme los proyectos que tienen para continuar la construcción. Los cuatro quedan ahí, marcados para el recuerdo por la luz del mediodía: Él, flaco, pausado, enérgico, con un humor tranquilo extraordinario, su casa -palomas, olor de pimientos fritos, corriente de aire-, su mujer, con ojos verdes también de paloma. Después nos hemos hecho una foto en el parque: la familia extensa y la visitante en el medio, una foto de adiós porque me voy de Holguín y, aunque Gustavo me haya dicho, con no poco sentimiento, Volveremos a vernos., nada es más improbable. Es un día de fiesta, semejante a cualquier parque de cualquier sitio, la imagen, tan cercana, de una salida dominguera a los alrededores de Madrid. Ni me encuentro en una isla ni hay Atlántico, porque este país es quizás, para un español, el más próximo de América, lo suficiente como para que su percepción inmediata dificulte la visión de su ser real.
El cuñado toma posiciones para fotografiarnos; un muchachito negro se interpone y se queda mirando la escena hasta que le hacen señas de que se aparte.
-¿Qué hace ahí en medio esa cabeza negra?- bromea Gustavo.
Porque, en efecto, su familia es toda ella blanca, sin mestizaje, lo cual es bastante común en la zona, y tendré que irme al este para encontrar los núcleos de población de mayoritaria ascendencia africana.
Ya está la foto. Una línea larga de generaciones en la que los niños se apoyan perezosa y cariñosamente en la abuela y ella comenta con orgullo: Que no digan que he venido sola. Tampoco ellos se irán solos. Se pararán frente al mar, reflexionarán sobre balsas en la playa, pero los lazos de familia son como anclas, fortísimos, extensos, y sus largas cuerdas les tirarán del pecho, les harán sentir, incluso si cruzan el brazo de agua, los movimientos de los que quedaron, les mandarán dinero, planearán, mientras dan sus primeros pasos en la tierra de acogida, cómo prepararles para el salto.
-Hola, Cesáreo.
-¿Qué tal?. ¿Damos un paseíto?.
El hombre con pelo gris y cierta apostura plantea con brusquedad vergonzosa, y retira con el mismo sonrojo, su propuesta.
-Aquí sólo casándote con un forastero te dejan salir sin problemas…. Tú prodrías ayudarme si quisieras….Tener un pasaporte…Irme…
Cesáreo tiene el gesto más amargo que nunca, las palmas abiertas, y mira al suelo. La humillación pesa sobre todo este intento desesperado de huida, sobre el tono de ruego. Es difícil bromear sorteando los límites claros de esa rabia tirante que le asoma a las comisuras de la boca y a los hombros. Divorciado, quemando los últimos cartuchos de una vida absolutamente sin ninguna expectativa.
-¿Por qué no te fuiste en lo del Mariel?- pregunto. Pero conozco bien la respuesta.
– Dignidad. No ponerme a la altura de cierta gente. Sacaron a los criminales para embarcarlos. Además, hace diez años todavía creía en algo, todavía les creía algo.
Jineteros de provincias. Muy lejos del cinturón de hoteles y de Tropicana. Tímidas ofertas de un producto en las antípodas de la mulata jugosa. No se ha molestado en representar a don Juan, en llamar en su ayuda a la sensualidad. Él vino, planchado y peinado, a esperar el sortilegio en el que no cree.
He conocido ya muchos casos. En Cuba se pide la mano, que echen una mano el extranjero o la extranjera, porque ésa es una de las pocas formas de salir del país, de conseguir un billete de avión y un pasaporte. Ellos y ellas intentan, y a veces consiguen, matrimonios de conveniencia con extranjeros de paso, bodas que les sirven simplemente para escapar y que se disuelven nada más dejar el país. Pocos turistas van solos; los que lo hagan ciertamente pasarán por la experiencia de la petición de mano, de esa mano que el pretendiente espera que le arrastre, salvadora, al otro lado del mar.
Y de nuevo en ruta, gracias a los jefes de turno, hacia Santiago. El autobús -la guagua- pincha. Pasa un camión como un largo paisaje. Una mujer sudorosa con su hijo de unos diez años y paquetes llega a la cafetería, que sólo tiene café, pan con mantequilla y suciedad. Pide agua, como de costumbre no hay. Grita:
-¡Cuba se muere de sed y de asco! ¡Qué desprestigio!
Y sale. Tras no poca espera, llega el autobús reparado. Durante kilómetros, como el bolero de una fiesta de quince años, el adolescente sentado a mi derecha me confía el caudal intacto de sus ilusiones y amores.
Santiago
En la noche, Santiago es una ciudad en la que se desemboca tras un hermoso paisaje tropical de lomas. Algo recuerda a una Shanghai de Cuba: la gente mejor vestida y con más gusto, las casas menos deterioradas y más señoriales, plantas, menor sentimiento de ruina y escasez, viveza mercantil al menos en potencia, movimiento de calle, apertura. Santiago es la puerta primera, el extremo puerto del Oriente. Aquí, comenzando por Baracoa, se fundaron las primeras ciudades españolas y aquí se encontraba la capital del gobernador, Diego Velázquez.
La casa en que me alojan es extraordinaria; un recinto de altísimos techos y paredes gruesas, enlosado, todo ello hecho para arremansar frescura. La luz entra a través de cristales de colores y celosías de yeso, filtrando el sol de su agresividad y su ardor y trayendo los perfiles, contra el amanecer, de las grandes hojas de las plantas.
Comienzan los ruidos de la casa, las habitaciones que comunican con cuartos de baño igualmente amplios y pintados de color mar. La señora, una mujer mulata, de mediana edad, con gusto por los objetos finos y los perfumes y su hija por los libros de Lenin y Dostoievsky, trajina por la alcoba, se hace café. A esta hora, hace años, su tatarabuela probablemente se deslizaría a hurtadillas de la cama del amo y recogería al pasar el justillo y la pollera dejados en el aseo.
Huele a plantas y a lluvia, a las pocas cosas aún puras al comienzo del día.
-Acompáñeme y le indico dónde tiene que bajarse del autobús. Salgo ahora para el trabajo.
Me dice la señora, con cierta condescendencia distante. Va bien vestida, lleva carpetas y se ha maquillado de naranja los labios y de azul plomo los ojos sobre la oscura piel. El pelo está enroscado en rulos de peluquería que no se quita, sino que sale a la calle con ellos, y con ellos y su pañuelo de gasa que los cubre piensa, evidentemente, ir tocada en sus actividades diarias.
Entablo conversación, sentados ambos en un banco, con un señor con aspecto de oficinista, y saco a relucir el, para nosotros, curioso hábito de las mujeres cubanas de ir a todas partes con los rulos puestos. Inmediatamente mi interlocutor me responde con un cliché político-social cuyo automatismo resulta delicioso:
– Yo, personalmente, estoy en contra de los rulos por la calle, pero, en efecto, la mujer cubana se cubre la cabeza y hace sus actividades con ellos. Antiguas costumbres.
En la que fue Plaza de Armas, mientras espero al profesor de español conocido el día anterior, que me proporcionó cobijo esta noche y que va a buscarme hotel hoy, los finos cuervos mulatos aletean alrededor de mí y de mi mochila para proponer negocios, el consabido trueque de los dólares.
-El abanico está para los defectos.
Dice el impecable y sardónico portero del restaurante 900. El lugar pide poco menos que etiqueta. Mis sandalias y la mugre del viaje distan de ornar el sitio más elegante de Santiago. Pero llevo -continuamente en Cuba- mi abanico azul.
Por fin, pasadas las cinco de la tarde, Tucídides, el profesor de español, me deposita en una habitación de hotel ganada a base de oscuras influencias y en la que figuro como cónyuge de alguien a quien no conozco, para que pueda pagar en pesos cubanos, esto en un Santiago que jura tener todos los hoteles llenos y ningún cuarto libre. Por el método de extrañas influencias que aquí impera, con sus contubernios, sobornos y conspiraciones, estoy inscrita en la habitación doscientos once del hotel Bayamo como esposa de Tucídides Caballero. El truco ya fue usado en Trinidad, sé, pues, que es una fórmula. Aun así barajo la posibilidad de entradas nocturnas, chantajes, violaciones, robos y abusos. Me da cierta confianza el conocimiento real de Tucídides de la Historia de España y el hecho de que como más útil le soy es en la tienda, comprando por dólares.
La habitación es de lujo oriental, si se tienen en cuenta los baremos cubanos: muebles sucios pero enteros, radio ronca y polvorienta pero radio, agua en el cuarto de baño, no en los grifos pero sí en dos cubos, aire acondicionado que no funciona y lámparas con bombillas de veinticinco.
Pese al lujo comparativo de la estancia, no duermo. El ruido de la calle, de los escapes que apestan cuesta arriba, y el desnivel central profundo en la cama, en el que descubro una gran mancha de sangre en el colchón, son notables. Pienso en quién pudo ser la cubana desflorada en esta habitación de estos hoteles que también se alquilan con tal fin por horas.
Santiago. He entrado en la otra cara de Cuba, la cara Este, que mira hacia España, a Europa, que se despeña por los escalones de las Pequeñas Antillas hasta las broncas aguas del Atlántico, aquélla cuyo perfil se vuelve a la lejana África. La cara Oeste de esta isla bifronte es la que mira a Estados Unidos, al Nuevo Mundo, la que se extiende como una llave hacia el Golfo de México, La Habana que habla a gritos con su vecina Miami. Por la cara Este, el Oriente, ha entrado la Historia; la lujuria de su vegetación, de su húmedo terreno, ha sorbido migraciones, las ha mezclado, aquí comenzó un relato de amor y de violencia, de víctimas y de supervivientes que se multiplicaron con tanta profusión como las plantas y que mantuvieron un lazo tenaz con la lejana y seca península al otro lado de una larguísima navegación. Y aquí han continuado las épocas fermentando y estremeciéndose, se han firmado pactos, declarado independencias y guerras, expulsado e impuesto dictaduras, formado gobiernos, hasta ayer.
Las naves españolas acostaron en Baracoa, pero rápidamente buscaron refugio en el excelente puerto de Santiago y establecieron allí la primera capital americana con tanta vocación de tal y tan clara conciencia de población y pervivencia que a los ocho años de fundarse, en 1522, ya se alzaba en ella la catedral que, a través de incendios, ataques de piratas y terremotos, sobrevive hoy.
Aquí empezó todo– pienso, sumergida en el canto de los pájaros que gorjean sin descanso y llenan las ramas reduciendo el parque Céspedes a una gran vibración. –Aquí empezó la aventura de América, de aquí partió el primer alcalde de Santiago, Hernán Cortés, para jugarse el todo por el todo en la conquista de Méjico.
La mañana es dulce y las hermosas fachadas señoriales destilan languidez colonial. En uno de los lados está la casa del gobernador Diego Velázquez, de 1516, la más antigua de la América hispana. Sus maderas magníficas han conservado cuatro siglos la dureza y el color del corazón de los bosques. Alrededor las calles lucen los forjados de sus balcones y ventanas y descienden en largos pasillos de tonos pastel. Al fondo está el puerto, fondeadero de las naves sin retorno de Cortés, de los barcos de esclavos, de los tristes representantes del Gobierno español que firmaron la capitulación del 98, de los petroleros soviéticos. Aquí -no en vano estamos al pie de Sierra Maestra- crecieron, lucharon, fueron enterrados víctimas y héroes de las luchas por la independencia, en su cementerio duermen José Martí, Manuel de Céspedes, de ella procedían los hermanos Maceo, a ella llegaron los sublevados contra la dictadura de Batista que transformarían luego el Cuartel Moncada, en memoria del intento de asalto del 53, en un museo y la carretera que conduce a él en un viacrucis revolucionario jalonado por los recuerdos de los caídos en la lucha.
Sin embargo la bahía es toda paz y luz en el reflejo ardiente de la mañana que avanza. En su extremo vigila la costa la fortaleza del Castillo del Morro. Sentados junto al mar con sus guitarras dos muchachos cantan, rasguean y se contestan. Tal vez ensayan las trovas que la ciudad ha hecho famosas y que por la noche se escuchan en El Tívoli o Mejiquito.
La reina es la noche. En ella se cubren las calles de los desfiles de carnaval, se ríe con las comparsas, resuenan las congas y las rumbas, y se elige, como se ha hecho cada año pese a las rachas de puritanismo comunista, a las estrella de la belleza y a su corte de damas de honor. Tarea nada sencilla porque se dice que las mujeres de Santiago son las más hermosas de Cuba. Tiene en efecto la gente de esta zona esa perfección y gracia físicas que sólo se dan en regiones de variado mestizaje y hacen una delicia de la simple observación de lo que puede hacer con un cuerpo la Naturaleza. Esta noche es tranquila, sólo habitada por la vida habitual de la calle, por el paseo indolente de la población, que flota en un aire cálido, gira en él, se encuentra, se desliza, vuelve a encontrarse. Hay la variedad de colores y matices de un desordenado vivero. Son descendientes de españoles y africanos, pero también de la ola de franceses expulsados de Haití que llegaron en 1791; la cara Este de cuba tiene a veces perfiles de Nueva Orleans.
En el portalón de una casa se desarrolla una escena que tiene mucho de santería: velas pintadas y moldeadas con formas de objetos y figuras, sonajas, pequeños tambores, altarcillos, devotos vestidos de blanco. Desde la gran África ¿quiénes fueron los que llegaron?. Pienso en los yorubas, en las antiguas civilizaciones de Benín y Nigeria, en los nok, que fabricaban máscaras de arcilla en el s. V a.de.C., en los perfectos y serenos retratos de cobre y bronce que esculpían hace ochocientos años los artesanos de la ciudad sagrada de Ifé. También, en su miseria, los esclavos llevaron al Nuevo Mundo sus dioses, los orishas que habían bajado en una época lejana a su centro del mundo, el oeste de África, y que desde entonces los yoruba veneraban y reproducían en tallas de madera y marfil. Esos dioses que, aderezados con el santoral cristiano, reciben el culto de sacrificios, danzas y oraciones.
Por razones quizás muy próximas, también ha sobrevivido al ateísmo oficial la Virgen de la Caridad de El Cobre, en su santuario a una veintena de kilómetros de la ciudad y en el corazón de una región a la que dan nombre sus grandes minas. Este metal, junto con algo de oro, fue en principio fuente de esperanza y de ingresos para la joven población. Hoy sigue siendo centro de peregrinaciones y devociones, como dan fe los numerosísimos exvotos y la continua visita de creyentes.
Discretamente observo esta fiesta, en Santiago, en la que hay algo más que la música, algo más que la danza. En el campo sé que hubiera podido hallar otra cosa; cuentan que todavía se practica el vudú entre los descendientes de los esclavos llegados de Haití. Aquí hay un ritmo, una seriedad y cierta expectación uniforme que indican la búsqueda del éxtasis, la borrachera de la completa sugestión en oficiantes y público. Recuerdo una escena semejante en todo, excepto en el lugar y en el tiempo: estoy en Argelia, las mujeres, solas, bailan al son de las darbukas, hacen corro a una de ellas que se destaca en la violencia absorta de su danza, gira, pone los ojos en blanco, acaba dando manotazos, balanceándose y gimiendo. Las otras le sujetan los brazos cuando parece haber alcanzado un peligroso paroxismo, una de ellas acerca una botella de colonia y un pañuelo para refrescarle la cara pero la posesa arrebata la botella de un zarpazo y bebe largos tragos del perfume. Siento el mismo profundo impulso de huida que sentí aquella vez, no quiero fotografías, ni descripciones de amable relativismo cultural, ni deseo probar ese gusto de oscuridad, temor y vieja sangre. Echo de menos a Humboldt y a los viajeros solitarios del cuaderno y la certidumbre. La mujer de Argelia estaba lívida y el cabello escapaba de su pañuelo en mechones empapados. El rostro de los bailarines está aquí perlado de sudor pero consciente aunque la rigidez aumenta en algunos por instantes. Intento identificar al babalao, el sacerdote principal, aunque puede que ellos y ellas sean simplemente babalochas e iyalochas, ayudantes enviados por él.
Tomo unos sorbos del aire fresco de la noche y vuelvo para intentar superponer lo que veo a las imágenes del pequeño e interesante museo sobre cultos y ritos. La hagiografía yoruba y la católica han producido al mezclarse una extraordinaria corte de orishas: San Francisco de Asís es Orula, viejo adivino malcasado con la sensual y fogosa Ochún, cruce la venus africana y de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ochún engaña a su marido con frecuencia y de sus encuentros con Chango -que curiosamente corresponde a Santa Bárbara- queda embarazada de los gemelos Santos Cosme y Damián. Otro de los amantes de la orisha es el temible herrero y guerrero Ogún. Hay personajes más sombríos o más lejanos: el dios creador, Olofi, no suele ser invocado, en cambio Yemayá, asimilado a la Virgen Negra o Virgen de la Regla, es un mediador de las profundidades, dirige las aguas y el origen de la vida y puede llevar hasta las puertas del Más Allá, donde reina Olokún, cuya vista si se expresa en el rostro de uno de los oficiantes significa la muerte.
Es tiempo de buscar otros lugares donde el riesgo de éxtasis se reduzca a un mojito de ron.
Anochece, en El Rincón de la Trova, con Tucídides, que me agenció cama, hotel, taxis, y que actuó como un guía simpáticamente especializado en la corrupción menor, general y dispersa de su ecosistema. Las paredes de este bar de atmósfera densa de café azucarado están tapizadas de fotografías, retratos y acuarelas. Alguien improvisa acordes, una fila de viejos sueña y fuma, sentados en un banco.. Desde allí, con este Tucídides que parece nacido en una novela de Cortázar y que tiene un hijo al que le están saliendo los dientes (el padre los tiene larguísimos), fuimos con la orquesta al sitio siguiente donde debían tocar, que era un barrio pobre. Frente al estrado, un montón de niñas y algunos niños bailaban. Me cuentan la historia. Antes del cincuenta y nueve era un suburbio de negros, con chabolas de madera y calles de tierra. Tras la revolución, se les dieron materiales y ellos reconstruyeron el lugar, cimentaron, arreglaron y ahora son viviendas en firme, acera y asfalto.
Los niños son numerosos, inquietos, con todas las gamas del tono de piel, del rubio al charol pasando por aclarados varios, están sanos, bien desarrollados y se les ve alegres. Su sentido innato del ritmo sobrepasa toda ponderación. Las niñas rumbean desde las edades más tiernas en las que prácticamente acaban de aprender a andar. Un grupito, la mayor de no más de ocho años, con las cabezas juntas en corro y la grupa hacia el público, el brazo por el suelo, imitan los movimientos de las esclavas al fregar. Luego se mantienen sobre una pierna y dan vueltas a la otra, se apoyan con las manos extendidas en la plataforma de la orquesta y cimbrean como caballitos los traseros A continuación danzan, boca arriba, manteniendo el tronco en vilo: con las piernas dobladas, las palmas apoyadas en el suelo y abiertas las rodillas, mueven circularmente la pelvis en una danza erótica y antigua como si se hubiera encarnado en sus cuerpos una bayadera de veinte años. Conviene recordar que las mujeres del trópico son lo más parecido a Pancho López: ensayan sus primeros guiños en la cuna, gatean con un insinuante movimiento de caderas, la gran fiesta de sus quince años es antesala segura -si éste no se ha producido ya- del matrimonio, y a los veinte están de vuelta de los tramos más azarosos de la vida sentimental.
Averiguo por los niños la existencia de un negocio ilícito de fabricación y venta de caramelos: una vecina del barrio hace obleas de azúcar transparente teñida de rojo, menta y naranja, a diez centavos. Doy a Tucídides tres pesos para comprar treinta y los adquiere con enormes dificultades, la señora niega, asustada de que sea un policía y descubra su criminal esbozo de comercio privado. Finalmente la posibilidad de tan fabulosa venta es más fuerte que sus reparos. Tucídides vuelve con treinta caramelos verdes envueltos en Granma, el periódico del Partido. Me los arrancan de las manos, y, no ya los niños, sino también adultos y viejos vienen a pedirme uno con la avidez de la carencia de todo.
Volvemos, charlando animadamente, a últimas horas de la madrugada. El pesimismo no tiene cabida en mi guía, es un Virgilio que hubiera encontrado grandes ventajas a las dependencias del Tártaro, que animaría a los condenados con perspectivas teológicamente imposibles y que propondría, en espera del fin de los tiempos, compensaciones razonables a cambio de sus buenos servicios.
-¿Qué tal vive usted, Tucídides?.
-Me las arreglo, me las arreglo. Claro que…- consulta el reloj -mañana su bus no sale hasta las doce. Nos daría tiempo a pasar por el shopy.
-¿Más zapatos?.
-Hombre, ya que lo propone…Estaba pensando en unos conjuntos para el niño.
Tucídides me dice adiós en la estación y acepta graciosamente algunos dólares.
Fósforos
Las cajas de cerillas están, según reza el pie que las acompaña, listas para la defensa; pero no para encenderse en una de cada tres. Representan bien a la economía de la isla, al aspecto de fósil de la postguerra en sus instalaciones y servicios, e ilustran la omnipresencia de una semántica defensiva gubernamental que se está crispando día a día con los vientos de glasnost y el cambio de intereses de la URSS. Hasta la Revolución, Estados Unidos era el comprador preferencial -como cliente y en precio garantizado al vendedor- del azúcar y del tabaco cubanos y el proveedor y refinador del petróleo consumido en Cuba. La Unión Soviética ocupó, a partir de 1960, su lugar y desde entonces le ha comprado cada año más de la mitad de su cosecha azucarera a un precio cuatro veces más alto que el de ese producto en el mercado mundial. Cuba tiene petróleo en su plataforma marina y el tratamiento se realiza en gran parte con instalaciones soviéticas [1]Las continuas afirmaciones del Gobierno de La Habana sobre su independencia y soberanía son, como vemos, muy relativas. Ha habido un cambio de dependencias y las nuevas son más estrechas y estrictas que las anteriores. De hecho la diferencia fundamental entre Cuba y sus correligionarios del bloque socialista se halla en la especial supeditación material, física, completa, al Gran Hermano soviético, en su naturaleza de colonia geopolítica. Por ironías del destino o de la situación geográfica, cada uno de sus intentos de romper ataduras ha abocado en el sometimiento a un amo más poderoso y exigente que el anterior.
En el rapidísimo viraje de Cuba del 59 al 62 se observan grandes cantidades de intransigencia y de torpeza por parte de Washington y de La Habana, agravadas por la prepotencia hiriente de Estados Unidos y por la decidida oposición de Fidel al pluralismo democrático. Él, su Partido y su grupo monopolizaron en exclusiva el poder y el control de las directivas políticas e ideológicas. La nacionalización por Castro de todas las compañías petrolíferas estadounidenses, que se negaron en 1960 a refinar el petróleo soviético, y a continuación la expropiación de todos los bienes norteamericanos, junto con la convocatoria masiva a la satanización y condena de Estados Unidos, no podían llevar sino a la ruptura de relaciones diplomáticas. Con paralela rapidez ocupaba la URSS puestos en la más envidiable plataforma que hubiera podido imaginar, frente por frente a escasos kilómetros de su potencia rival. En 1962 la Unión Soviética instala en Cuba rampas para el lanzamiento de misiles nucleares. El Presidente Kennedy exige su retirada y decreta el bloqueo. Nunca el mundo había estado tan cerca de una guerra atómica.
Las cerillas no se encienden. Pero cuando lo hacen, influidas quizás por la vecindad de los libros en mi bolsa y por una lejana y bella historia infantil, iluminan el recuerdo de esos papeles desplegados y leídos en la mesa de un cuarto de estar y tomados luego como extraña lectura viajera. No tienen nada de valiosos documentos secretos. Son simples, expresivos manuales escolares y un modelo de manipulación del pasado. En la Historia de Cuba-9º grado, para niños de catorce años, se lee:
En agosto de 1962, los gobiernos de cuba y de la URSS suscribieron un acuerdo a solicitud de Cuba para fortalecer la capacidad defensiva de nuestra Patria. La Unión Soviética envió a Cuba el material bélico necesario, incluyendo armamento estratégico de alcance intermedio y especialistas soviéticos para manipularlo.
Inmediatamente se desató una histérica campaña propagandística antisoviética y anti-cubana por parte de Estados Unidos, ante la cual la Unión Soviética reafirmó sus intenciones de prestar a Cuba la ayuda militar necesaria en caso de agresión, a la vez enfatizó que únicamente en este caso se utilizarían por Cuba los medios de defensa (…)
El imperialismo norteamericano puso al mundo ante el peligro de una guerra termonuclear (…). El gobierno soviético, que había enviado a Cuba armas con carácter defensivo, planteó estar dispuesto a retirarlas siempre que USA se comprometiera a suprimir el bloqueo a Cuba y a dar garantías contra cualquier invasión. El gobierno norteamericano accedió ante tan justas proposiciones
Leo recortes de prensa, fragmentos de viejos discursos. Y me abruma un pequeño detalle inmenso al que la prensa occidental no dio, al parecer, relevancia alguna: En todo este proceso Fidel Castro animó insistentemente a la URSS para que siguiera adelante, no cediera, para que diese el paso nuclear. En aras de su ego político, de su megalomanía personal, desde luego el líder cubano hubiera embarcado al planeta en una confrontación atómica. A fin de cuentas es la lógica del ¡Patria o muerte! que no ha cesado de repetir, llevado, si los dirigentes rusos se hubieran prestado a ello, hasta sus últimas consecuencias.
Moscú accedió a retirar sus cohetes pero obtuvo a cambio garantías de continuar él y su protegida en la situación actual.
Pero han pasado muchos años, los suficientes para que la URSS no necesite ya esa plataforma en las puertas de USA. Las potencias no piensan en guerras mundiales y tienen sobradas preocupaciones con su economía y su política interior. Ha cambiado la logística y el alcance y operatividad del nuevo armamento. Cuba empieza a ser una carga incómoda para unos brazos que deben sostenerla desde tanta distancia, y la bancarrota de la isla agrava su peso, que no mejora un líder vociferante contra Hungría y Polonia, contra -por país interpuesto- cualquiera de las reformas de Gorbachov. Es quizás más fácil ganar un imperio que librarse de él.
En el apretado libro de texto, las consignas y las citas, en su mayoría de Fidel, ocupan más espacio que los datos históricos. Y su contenido deja poco lugar a dudas respecto a la inexistencia de la más leve voluntad democrática en el Líder Máximo y su grupo:
Creo que todos deberíamos estar en un sola organización. (Fidel, discurso de Colombia 8-I-59).
Da una lista cronológica del proceso:
1-Principio de los años 60: O.R.I. (Organizaciones Revolucionarias Integradas).
2-1962: PURSC (Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba).
3- 1965: El citado Partido cuenta con cuarenta y cinco mil miembros y es el Partido Comunista Cubano.
Hemos llegado ya al punto afortunado de la historia de nuestro proceso revolucionario en que podemos decir que sólo hay un tipo de revolucionario. (Fidel, discurso de 1965).
Fidel Castro es el Primer Secretario del Partido.
Las condiciones en que triunfó la revolución cubana llevaron a la implantación de la dictadura del proletariado (…). La transición de la dictadura democrático-revolucionaria a la dictadura del proletariado en Cuba sería consecuencia de la consolidación del papel hegemónico de la clase obrera en la alianza con los campesinos y demás trabajadores.
En 1976 se proclama la primera Constitución, que consolida el Estado socialista dirigido por el Partido Comunista.
El Partido lo resume todo. En él se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios a lo largo de nuestra historia (…) en él desaparecen nuestros individualismos y aprendemos a pensar en términos de colectividad. (Informe Central al Primer Congreso, presentado por Fidel).
El objetivo final de la clase obrera cubana y del pueblo trabajador es la construcción del socialismo y el comunismo1
A este panorama de monopolio del poder se añade la poda que supone la desaparición primero de Camilo Cienfuegos, en una catástrofe aérea en 1959, luego del Che en la selva boliviana, por último de Ochoa, fusilado, sin olvidar al que fue Presidente nominal, Osvaldo Dorticos, que es dimitido y anulado políticamente.
Paralelamente, toda la presión política va hacia la fusión por el pueblo de la dignidad invidual con el mantenimiento de las posturas del Gobierno de Fidel cristalizadas en Revolución, Patria, honor, marxismo-leninismo. La clave es identificar la propia estima con la inalterabilidad y el cambio con la concesión vergonzosa, con el rajarse ante Estados Unidos.
Y así se dedicaron a su noria, se adentraron en círculos en su propio laberinto de la soledad.
Parada sin fonda
Desde la Santiago porteña, marina y africana, me voy hacia el extremo este, a la costa en la que, por las únicas carreteras que eran los ríos, se adentraron en primer lugar los españoles, la que describió Colón y tomó Diego Velázquez; voy hacia Baracoa.
Pero los caminos son siempre largos, dan hambre y aguzan la inspiración. Tras la edificante lectura del libro de texto escolar, preciso algo más sustancioso. El pasaje suspira por un desayuno. El coche de línea para, a tal efecto, con resultados que, una vez reanudada la marcha, transmuto en materia dramática.
AL RITMO DEL SOCIALISMO TROPICAL
SAINETE
Escenario: dos cafeterías a dos niveles simultáneos. La de arriba, hacia un lado y retirada ligeramente hacia el interior, presentará una actividad y aspecto casi normales, con camareros que limpian los vasos, salen y entran, preparan y sirven. Habrá dos anuncios de neón en amarillo y naranja, Cafetería-bar. Hotel Tropical, y un público con aspecto extranjero, rubio, moreno, con cámaras de fotos, que viene y va, habla entre sí, pide y consume. Se oirá perfectamente el tintineo de las monedas, que son todas divisas, grandes dólares resplandecientes que resuenan como un gong majestuoso cada vez que se produce un pago de consumición al tiempo que las luces de la barra y las sonrisas de los camareros se acentúan. Con acordes entre marcha militar y habanera se canta a dos voces el ¡Bote!. ¡Gracias! cuando las relucientes monedas, del diámetro de un plato de postre, se encestan en el receptáculo preparado al efecto.
Abajo: Cafetería para el público de la calle anunciada con un pálido neón, Hotel Tropical, y un Cafetería en rojo casi gris de polvo. Son las ocho quince de la mañana. No hay nada comestible ni bebible a la vista. Los camareros se esconden en la cocina. Los clientes, gente del país, otean ansiosos, ocupan las banquetas, se colocan en segunda fila detrás de éstas, de pie.
La música consistirá en los boleros La última vez que te comí, Si tuviera un filete, Aquel almuerzo y Dos cervezas para ti.
Los clientes (todo se refiere a la barra de la cafetería local, de abajo, excepto indicación específica) aventuran posibilidades:
-¿Hay leche?.
-¿Hay café con leche?.
-¿Hay bocaditos de jamón?. (bocadillitos de cerdo)
-¿Hay bocaditos de mortadela?.
-¿Hay agua?.
Expectación: aparece la primera camarera, una mulata oscura, entrada en carnes, con la boca torcida en un perpetuo rictus de desagrado y ojos bajos para no mirar al público. Pasa, arrastrando los pies, y frota la barra con un trapo sin contestar a las preguntas anhelantes de la clientela.
-¿Hay bocaditos de jamón?.
-¿Hay leche?.
-¿Hay yogurt?.
En ningún caso pasa por la imaginación de nadie que puedan existir otras perspectivas gastronómicas. En la barra de la cafetería superior veremos mientras un trasiego de zumos, tostadas, huevos, vasos y botellas con líquidos de diferentes colores y bandejas de frutas y de bollos. Los movimientos se puntearán con el gong de los dólares.
La mulata de la cafetería del nivel inferior se retira con desdén y en silencio. Sale de nuevo y distribuye a la media barra más cercana de la cocina platos y tazas. La otra media barra se altera:
-Compañera, ¿van a servir sólo media barra?.
-Compañera, llevamos tanto tiempo…
La mulata levanta por primera vez los ojos para decir con enfado y frialdad:
-Yo no puedo hacer las dos barras. Preguntaré al administrador.
(la barra tiene pocos metros)
Se va. Pasa mucho, mucho tiempo. Hay cuchicheos en la cocina y murmullos en el público:
-Claro, si está sola la pobre…- dice alguien conciliador, con ánimo de atraerse las simpatías de la camarera.
-¡Que pongan otra más si la compañera no puede!.
Los murmullos apenas cuajan en protestas y el tono oscila entre la consigna de solidaridad con la camarada trabajadora en el frente de producción de la barra y la desesperación ante la certidumbre, según marca el reloj, de que van a quedarse sin desayunar.
Arriba se oye un firme:
-Por favor, páseme un poco más estos huevos, que están casi crudos, y añádales jamón.
-Sí, señor.
-Y se cobra.
Hay un tintineo estrepitoso, sonrisas, guiños del neón y cantos de ¡Bote!. ¡Gracias!.
Abajo, el tic-tac ostensible del reloj marca las nueve menos diez. La mulata sale y sirve con gesto sombrío bocaditos de mortadela -lo único que hay- y café con leche a media barra. La otra media sólo consigue, por la intercesión de amigos zalameros, tres vasos de leche.
Desaparición de la mulata. Larguísima pausa. Murmullos amargos. Aparece de nuevo, sólo para retirar los vasos y pasar el trapo por la barra. Espeta, airada:
-¡Yo estoy en prácticas.!
Al irse hacia la cocina con aire definitivo, se lleva una bandeja que descubre, al ser retirada del muro en el que se apoyaba, un cartel: III Semana de la Gastronomía.
La clientela empieza a retirarse. Al bar de arriba llega un grupo de chicos altos y morenos, con ropa de deporte en la que se lee Delegación Pelotera de Baluchistán. Vienen saltando y riéndose y encargan inmensos sandwiches. Dos chicas y un chico joven que visten los tres camisetas con grandes frases sobre Cuba tipo ¡Listos para la defensa!, ¡Patria o muerte! brindan mientras discuten con ardor sobre el país y sobre el Tercer Mundo, encargan otros cócteles y vuelven a brindar.
Sobre la barra de abajo se han colocado seis vasos de agua. Un señor apura uno despacio y dice en tono confidencial a un camarero que hace cuentas junto a la cocina:
-Compañero, si tuviera por ahí algunos bocaditos de mortadela…
-Se acabó el lote.
-Si le quedara alguno y fuera tan amable…
El señor, que viste con dignidad, desliza un billete al otro, que lo coge, se mete en la cocina y sale furtivamente con un envoltorio grasiento, que mantiene por debajo del nivel de la barra hasta pasárselo rápidamente al señor. Éste lo mete en una bolsa de plástico que desentona con su compuesta figura. Se va. Vienen unas mujeres y un hombre:
-¿Queda algo?.
-Nada.- responde el de las cuentas sin alzar la cabeza.
Se ponen a beber los vasos de agua.
Arriba se oye un
-¡Baja el toldo, que ya empezó el calor!.
Simultáneamente, en el bar de arriba se va bajando un toldo a rayas con palmeras y maracas. Abajo cubre la barra una lenta y gran telaraña con la misma forma de toldo que arriba. Y, con el despliegue final de ambos toldos, cae también el
TELÓN
U.S. Guantánamo
Inaccesible y ajena, situada en su rincón de costa, de espaldas a las plantaciones que deja a nuestra derecha el autobús, está la zona donde habitan unos extraños guantanameros: la base norteamericana de Guantánamo. El enclave, de 116,5 km2, es perfecto, una espléndida cala protegida por los contrafuertes de Sierra Maestra, entre las pinzas de Caimanera y Boquerón, donde atracan, a pocos metros de sus rivales estadounidenses, los cargueros soviéticos. Las alambradas y la tierra de nadie marcan, más allá, el comienzo de la base americana, que encierra todo lo necesario para la vida, el trabajo y el ocio de los residentes y sus familias, incluidos campos de deportes, hipódromo, templos, salas de espectáculos, centros comerciales y grandes almacenes que garantizan su subsistencia.
Su historia es antigua. El tratado de París, en diciembre de 1898, marcó el final de la Cuba española y colocó a la isla bajo la protección y administración provisional del gobierno norteamericano representado por un destacamento militar de ocupación que residió en ella hasta 1902. Llegado el momento de la total independencia, Estados Unidos introdujo en la Constitución de la República de Cuba la enmienda bautizada con el nombre del senador Platt. Uno de sus artículos estipulaba que el gobierno de Cuba concede a los Estados Unidos el derecho a intervenir para garantizar la Independencia y para ayudar a todo gobierno a proteger las vidas, la propiedad y la libertad individual. Esto incluía el disfrute de la base y otros privilegios. En virtud del acuerdo los marines estadounidenses avanzaron en 1917 hasta Camagüey para sostener al general Mario Menocal. Washington esperaba, según la enmienda Platt, obtener otras bases, como la de Cienfuegos, a las que se vieron obligados a renunciar en la firma del tratado permanente de 1903.
Guantánamo concentra toda esa historia de amor y desamor, admiración y envidia, rebelión y dependencia que es la de Cuba con Estados Unidos. Las Antillas se mueven entre unas fortísimas y lejanas raíces culturales de signo sureño y las exigencias de la vida práctica y la cohabitación con su gran vecino, al que recurrieron para librarse de sus gobernantes antiguos. Mientras, la coctelera no cesa de agitarse y el melting pot que Norteamérica es transforma, con su vigor y su mosaico de emigraciones, territorios más allá de Miami y el Golfo de Méjico.
La presencia anglosajona tiene siempre, por lo visto, en Cuba unos curiosos antecedentes caracterizados por el aislamiento, la relevancia y la brevedad; son acciones de gran importancia pero física y temporalmente reducidas a espacios y duración bien delimitados. En esta misma bahía de Guantánamo establecieron los ingleses, en 1741, la efímera ciudad de Cumberland; dos décadas más tarde ocuparían durante un año La Habana. Eran los siglos de la ley de la acción directa y el derecho consagrado posteriormente por la fuerza y el uso. Donde en realidad los hombres del norte se han manifestado con mayor insistencia, como un homenaje reiterado y lejano a sus primos vikingos, ha sido en las variadas formas de la piratería. La Historia de Cuba lo es de ataques, defensas y medidas contra los piratas. La Habana y Santiago eran el París de los filibusteros célebres, las ciudades sin cuyos tesoros ningún corsario podía pretender ser tomado en consideración, y este ritmo de saqueos, incursiones y acosos se extendió desde el siglo XVI hasta principios del XIX. Las aguas hervían con un tráfico intenso de piratas, que robaban por cuenta propia, corsarios -entre los que se contaron como pioneros los piadosos hugonotes franceses- , que lo hacían en nombre de gobiernos como el de Su Majestad británica, bucaneros y filibusteros de todo tipo. Éstos se aliaban a veces en hermandades como la de la Costa y solían recibir acogidas triunfales en Holanda, Francia o Gran Bretaña cuando regresaban con el botín producto del saqueo de las ciudades y barcos comerciales españoles. La nómina comprendía nombres como Francis Drake, Henry Morgan, Pieter Hayn. Tras asolar plantaciones y pueblos, se refugiaban en los múltiples cayos o en su base central de la Isla de los Pinos.
Baracoa
Desde el mar, de un azul tan duro que las naves parecían resbalar sobre él, Colón vio Baracoa un 27 de Octubre de 1492. La luz brillante marcaba en el horizonte un alto cerro montañoso de un corte perfecto al que inmediatamente llamó El Yunque. Tras las asperezas de la costa este y la soledad inhóspita y rocosa de sus puntas, los marineros hallaban al fin una abrigada y pequeña bahía en la que la desembocadura del río Macaguanigua ofrecía agua dulce y comunicación hacia el interior.
Desde la selva le miraban llegar los indios taínos. Los saludos iniciales dieron pronto paso a los enfrentamientos. Tras varios ataques al fuerte que servía de defensa a los españoles, éstos lograron capturar al caudillo indígena Hatuey, que fue condenado a morir en la hoguera y se dice que rechazó el cielo que le prometía el sacerdote para no estar en compañía de los tales cristianos. Hatuey ha sido convenientemente beatificado, junto con sus compañeros mártires, en los ritos nacionalistas de culto a los orígenes. Los indios son en general pintados, en la historia actual, como seres angélicos modelo de pacifismo y armonía ecológica y no se pierde ocasión para citar que la palabra Caribe la tomaron los españoles del vocablo indígena caribal, que significa “valeroso”. No estaría de más recordar que de caribe también viene, por el mismo proceso de asociación con las costumbres de las tribus antillanas, el español “caníbal”.
Para Cristóbal Colón la isla no lo era. Lo que veía ante sus ojos llenos de las maravillas de Marco Polo, de relatos de navegantes y exploradores de las rutas de la seda y las especias, eran los territorios del Gran Khan de la China. La inmensidad e identidad del Nuevo Mundo fue un descubrimiento dentro del Descubrimiento, y quizás hubo un punto de decepción y desconcierto cuando en 1509 Sebastián de Ocampo completó la vuelta de la costa verificando su condición insular. Los nuevos pobladores dieron el nombre de Cuba a la isla que los aborígenes llamaban Colba, bautizaron el asentamiento primero como Puerto Santo y luego como Asunción de Baracoa, construyeron en 1512 una catedral que es hoy la iglesia más antigua de la isla y fundaron con gran rapidez otras ciudades como Santiago y Batabanó.
Pero este extremo oriental cerrado por montañas y de accesos marítimos escasos siempre fue de difícil acceso desde el interior, con el que hasta fines de 1960 careció apenas de comunicaciones viarias; así Baracoa ha permanecido lejana, somnolienta y silvestre, rodeada de un paisaje que conserva zonas de naturaleza intacta, solitarios bancos de arena, los tibaracones, en las desembocaduras de los ríos, regiones áridas y desérticas al sur, costa rocosa y bosques. Los valles y llanuras se plantaron prontamente primero de maíz, frutales y yuca, luego de café, cacao, plátano, nuez de coco, más tarde de caña de azúcar, para cuyo cultivo se trajeron miles de esclavos negros, que reemplazaban a los indios, decimados por las nuevas enfermedades y los ritmos de trabajo que se les pretendía imponer. La rebelión de Haití favoreció que Cuba se alzase con el primer puesto como proveedor de azúcar a Estados Unidos. En esta riqueza creciente y desigual germinaron las luchas sociales que desembocarían en la independencia bajo protección norteamericana de forma que, tras la retirada española de 1898, se izó en la isla la bandera de Estados Unidos.
Todo esto parece lejos en la Baracoa cara al mar y pacífica, pero también podría haber ocurrido ayer, porque aquí el tiempo es pausado, sin más incidencia que el golpe de las olas, y hasta la población actual, como una marea baja, refleja una tasa de crecimiento demográfico curiosamente débil: 1,7 por 100 en 1976. Pese a que se halló en ella algo de oro, Baracoa no estaba destinada a grandes liderazgos y crecimientos vigorosos. Aunque Diego Velázquez la dotó rápidamente de fortificaciones y vigías contra los ataques de los piratas, muy pronto los muchos incendios minaron su desarrollo económico y la topografía hizo el resto. Durante las luchas de la independencia fue asediada por Antonio Maceo y en 1958 se agrupó en sus bosques un importante movimiento guerrillero en torno a Raúl Castro; pero no es tierra de ambiciones, lo que añade melancolía a la mirada de bronce de la estatua de Hatuey.
Tengo la impresión de llegar en ella, al fin, al extremo de algo puro, quizás porque tiene el más bello paisaje que he visto en Cuba, la corona que la aisla y que contiene, como joyas desiguales, una sucesión de alturas desérticas y pedregosas y de oasis espesos de verdor y palmas, hasta cruzar la cresta de Las Farolas, con el espejo del río y los manojos de cocoteros. Es una diadema de distintos niveles en torno a esta bahía que maravilló a los españoles de Colón y de Diego Velázquez por su belleza. Sus playas son solitarias, de arena un poco gruesa y oscura, algunas rocas y las desembocaduras de los ríos -el Toa, el Yumurí, el Miel- que permitieron la penetración de los descubridores. La zona es rica en asentamientos precolombinos de taínos y siboneyes y posee pinturas rupestres y petroglifos. En su escudo figura una de las primeras imágenes que impresionaron desde el mar a Colón, y que anotó en sus diarios: el Yunque, la montaña trunca que se yergue sobre la población.
En sus orlas secas y despobladas, el azul de la costa es quizás el más intenso que haya visto jamás, un añil-violeta denso, pulido, límpido, con la textura de las piedras semipreciosas.
Pero mi llegada distó de ser gloriosa. Indudablemente ese día el protector San Antonio se tomó unas vacaciones; en lenguaje de Peter Fleming, cuyo viaje a Tartaria leía, me tocó el slice of bad luck y las cosas adquirieron un tinte particularmente nefasto. La noche fue pavorosa. Como en Belén, en Baracoa no había posada en ningún sitio porque éstos eran estatales, escasísimos, estratégicamente en obras y la población, como en el resto de Cuba, aunque suspiraría por hacerlo, no podía alquilar habitaciones ni poner hostales. Fallaron las recomendaciones a amigos de Tucídides. Encomendada a un conocido suyo que también iba en el autocar, éste se desvivió por verme instalada, cenada y sana y salva, ello con gran bondad y no menor estupidez. Así, cuando ya se había acordado en el museo provincial que me dejarían dormir allí, él se empeñó en llevarme a casa de una familia que se había ofrecido a mostrarme la generosidad obrera. Con una mirada melancólica hacia el silencioso sofá del museo, acompañé al amigo de Tucídides.
La estancia fue en verdad edificante. El padre, tripudísimo y abotargado por el ron, no cesaba de alardear de pobreza y honradez proletarias. Vivían en condiciones infernales; tres espacios separados por mamparas de madera en una enorme nave que restaba en pie. El resto del edificio estaba derruido y en el patio se apilaban los cascotes y basuras, con los servicios en unos cubículos de madera a los extremos. Me pusieron un catre en la entrada, en el cuarto de estar, donde, por supuesto, no podía acostarme hasta que todos se cansasen de ver la televisión. Como en Holguín y demás hogares, se seguían con atención religiosa las peripecias de un lacrimoso culebrón. En el salón pululaban cucarachas inmensas que se subían hábilmente por las paredes. La casa de la cultura vecina entendía como labor formadora poner una atronadora música heavy para que la juventud se divirtiese apiñada a las puertas y ensordecer de paso al resto del vecindario. Me rellené, inútilmente, de algodón los oídos. En el salón se emitía la novela brasileña televisiva El derecho de amar, que desgranaba el vigésimo de sus ochenta abominables capítulos. En la forzada vigilia, los sentimientos del día oscilaban entre racional agradecimiento y odio africano hacia el conocido de Tucídides.
El catre era tremendo, curvado, chico y mal cubierto el entramado metálico por una colcha. Las servidumbres biologicas dieron por amenizar, con el tibio toque femenino, las horas interminables. No me atrevía a mover pie ni mano a causa de las cucarachas. Sin olvidar, oh, no, los ronquidos infernales, probablemente triplicados, del dueño de la casa, con su vientre inmenso, sus ojos turbios y su estruendosa caridad, los del hijo gordo y tripudo, con los primeros botones de su short desabrochados, y quizás también los de la madre.
Amaneció Dios y medré. La inagotable benevolencia de los cubanos me ofreció nuevo cobijo en la casa de una señora de la limpieza que trabajaba en el Museo de Historia. Comencé la gira por la ciudad y asumí mi identidad acostumbrada de posible fuente de mercancías inaccesibles. En Baracoa, como en el resto pero quizás incluso de forma más acentuada por la distancia, el abastecimiento era penoso y tenía los rasgos habituales de clandestinidad y contrabando. Las botellas de ron no se encontraban sino en las afueras de la población mediante mañosos arreglos con los chiringuitos. La cerveza ni verla; sólo agua como bebida en los restaurantes o algún refresco en lata. Las hojas de afeitar, inexistentes, se encargaban a los parientes de otras provincias. No había compresas ni algodón ni, obviamente, se conocía el támpax; para la regla las mujeres cortaban paños con los viejos mosquiteros. En las colas de la carnicería llegaba a haber navajazos. La leche fresca no se dejaba ver y el cacao se encontraba en las plantas abundantes y en la fábrica, pero jamás en una taza o una onza de chocolate. A diferencia de La Habana, sí se conseguía alguna fruta -plátano, mango, aguacate- y también café, malanga (especie de yuca) y tomates. La pequeña villa tenía la atmósfera de carencia y atonía habituales, pesquera y costera sin mercado ni lonja, sin un café ni una cafetería ni una terraza ni un bar. Lo máximo eran los despachos estatales, a horas y mercancías contadas, de lo poco que a veces llegaba, ante los que se formaba rápidamente la inevitable cola. En el restaurante jamás había servilletas ni cucharillas y la mugre se acumulaba a falta de detergentes, ganas de limpiar y simplemente de agua. En la casa donde habito la señora soñaba con lencería y dedales, lo que no impedía que, con cierto automatismo, introdujera en la conversación abundantes referencias a los logros de la Revolución, repetidos como un estribillo invariable que parece acompañar hasta a las observaciones sobre la amplitud de las mareas.
También yo me había hecho al curioso ritmo de las percepciones: primero un asentamiento azaroso, con ojos que no ven sino la proximidad, los obstáculos y la epopeya microscópica de lo cotidiano; luego los contactos, las peticiones, los relatos; después la ciudad, la belleza, los hechos, ordenados sin la implicación de lo inmediato, sin el temblor de querencias ni desagrados. En aquella población largamente olvidada encontré la hermosura y el sentimiento de la lejanía, la disposición de joya de las alturas que la rodeaban y la espesa jungla tropical, los restos de pequeños y grandes sueños en el relicario de cruz encristalado en la iglesia, en las historias de guerrilleros montaraces, en las divagaciones sobre imprevisibles y modestos cambios futuros.
Filemón y Baucis
En Baracoa, ella trabaja de limpiadora y guardiana en el Museo de Historia. Es una mujercita que empieza lentamente a envejecer, regordeta, baja, ojos claros, el rostro redondo, pelo entregris. Me he presentado de nuevo ante ella y Melquiades, conservador del museo, a los que conocí el día anterior. Ambos parecen apesadumbrados por mi situación, hablan entre sí y finalmente la señora me lleva a su casa ofreciéndome alojamiento y ayuda. Una vivienda modesta, muy limpia, en el cuarto piso. Desde el dormitorio que me asignan -la cama y apenas nada más- se ve el mar.
Por el camino me cuenta su historia: la madre dejó a sus hijos en el pueblo y se fue para cuidar los de su marido en el segundo matrimonio. De ella dijo que cuando fuese señorita -las menstruaciones son en este clima tempranas- se la mandaran. Se crió con su abuela, como sus hermanos, y no quería ir con la familia nueva de su madre. Tenía un enamoradito, algo deforme del pecho. La infancia de ella fue dura. Cuando aquel enamoradito, quince años mayor que ella, le propuso que, antes de que la mandasen con su madre, se fuera con él, ella aceptó. Y se casó al estilo informal cuando, en efecto, era una señorita y le faltaban once días para cumplir trece años ( Él me crió, dice riéndose). Hubo alguna reclamación familiar pero la cosa se acalló con dinero. Cuando ya tenían dos hijos se casaron legalmente.
-¡Tan joven! ¿Y qué tal se llevan?.
-Estupendamente. Nos queremos cada vez más.
Llego a la casa y allí está, echado en un canapé, el hombre que crió a esta señora. Es un completo lisiado, de un metro de altura y pecho en cartabón, el rostro ancho, con ojitos vivos y una sombra de bigote. Tiene un gran sentido del humor en sentencias cortas y bien plantadas. De sus tres hijos, uno es policía, el otro estudia en Checoslovaquia, el tercero, de doce años, se ha ido de vacaciones.
-Estuvimos con la revolución desde un principio, en la clandestinidad. También ella.- explica el marido- Antes había que penar mucho y a mí, con mi color de piel (la mujer es muy blanca, él aindiado) no me hubieran dejado entrar en muchas familias. Ahora estamos bien.
El marido está jubilado, reparte el tiempo entre las colas y las partidas de dominó y no comprende a las impacientes y malhumoradas amas de casa ni parece advertir el que haya golpes cuando a la tienda llega una partida de carne. Ni siquiera advierte su propio y cándido reconocimiento de que les es imposible hallar los medicamentos o la ropa que precisan, y esto cuando aún están frescas sus alabanzas al sistema. Ellos no me piden que les compre cosas en el shopy, que quizás no existe en esta ciudad adormecida, tampoco quieren hacer negocios ni tienen dólares. Solamente, la víspera de mi marcha, ella me rogará por favor que, si me es posible, le envíe desde España medicinas, para sus males y sobre todo para los de su marido, porque allí ni aspirinas se encuentran. Luego, enjugándose las manos en un paño de cocina, añade:
-Y…si pudieras…Siempre he querido…Me haría tanta ilusión que me mandaras…unas bragas rojas.
El matrimonio es ferviente partidario del régimen, se han acomodado a las carencias y se encuentran seguros. Tienen la inocencia de las especies protegidas en su parque. Con este marido lisiado, en este marco invariable, la mujer de ojitos brillantes y cutis rosado ha sido feliz y la pareja lo es, poseen el sorprendente don de la felicidad y rezuman afecto que cae sobre mí, a quien adoptan y ofrecen gratuitamente comida y cama, la malanga, el arroz, el huevo, el poco de pescado y la fruta de las ocasiones, el pequeño dormitorio de sábanas cosidas y limpias adornado únicamente con el frescor y la visión del mar.
A estos pájaros de un nido, que no harán el mundo moderno y para los que la sociedad de mercado libre es una suelta de aves depredadoras, tendrá que garantizarles el régimen que sustituya al castrismo un buen lugar bajo el sol.
Norte
Parecía todo terminado, un apretado ciclo de personas, de frases, de carteles, y el mapa no tenía más colores que recorrer, las carreteras carecían de alternativas, me resignaba a la vuelta sin incentivos, en sentido inverso y por la sucesión de panoramas recortados por la ventanilla del autobús. Entonces vino la bendición del Norte.
No quería parar en Holguín, me molestaba repetir las despedidas y temía que Cesáreo pensase que había reconsiderado su proposición. Pasaría lo más rápido posible hacia Las Tunas enfilando la ya conocida, y única, carretera central hacia La Habana. Un sentimiento de finitud y desánimo me impedía considerar nuevos derroteros. Pero hice noche, vi el tráfico que hacia un alto en el cruce y luego continuaba ruta hacia la costa norte, a menos de cincuenta kilómetros, me vino, mientras leía sentada a la puerta del hostal, el aire de espacio salino y más grande. No pude evitar ir hacia allí.
Las rutas se volvieron sendas pedregosas y difíciles. Fueron muy pocos días de un recorrido irreal, con múltiples cambios de vehículo, y largos periodos de tiempo en los que las conversaciones fueron contadas, utilitarias y ocasionales. Intenté la aventura de una lancha que, como conclusión de un trabajoso regateo, me llevó para que pudiera rozar los cayos, la costa desmenuzada, sumergida, atrincherada tras la barrera de coral. Supe de playas parameras guardadas por destacamentos de enormes cangrejos azules, y de lagunas en las que los flamencos rosas trillaban sus pastos de agua cálida. Ésta era la soledad, la vida indiferente al hombre cuya vista había añorado desde el comienzo, cuando consideraba con melancolía cuán domesticada y familiar la isla era.
La costa norte, de Nuevitas a Sagua, es un perfil de vértebras de cayos y bahías. Hay playas blancas y tranquilas, calas diminutas y extrañas cuevas. En el interior, en la Sierra de Cubitas, se visita una gruta con pinturas rupestres en las que los indígenas narraron la llegada de los españoles. Frente a la costa los islotes forman el archipiélago de los Jardines del Rey, más allá aflora el laberinto de las Bahamas; luego, únicamente, la inmensidad del Atlántico.
En la noche llega el especial eco del rompiente, en el que los navegantes de siglos pasados probablemente escucharon el estruendo de las grandes cataratas en las que el mundo conocido terminaba. Éste es el cielo del trópico de Cáncer, el vivero de vientos rabiosos, destructores, que emprenden desde aquí su fanática danza de derviches y dejan las palmeras llorosas de aves muertas y cieno. Ahora todo es paz en la costa desierta. Por fin no estoy en parte alguna.
Las grandes islas, Cayo Coco, Cayo Romano, quedan atrás, con su espejismo de vergeles marinos y caballos salvajes. El archipiélago se va reduciendo a cadenas de arena y rocas, las carreteras se aproximan a la general y confluyen en Matanzas.
Aquí, ya en plena zona turística, las grutas han sido transformadas en discotecas con decorado filibustero. Las luces y la música tienen un brusco efecto deslumbrante en el recién llegado que pone pie de nuevo en la Cuba actual.
Cambio de postal: Varadero.
Aunque me quedan todavía doce días de vacaciones que intentaré pasar en parte en la playa de Varadero y los tres últimos en La Habana, el viaje aventura-lucha-vuelta a la isla lo siento como terminado. Lo he hecho, pese a todo, en pesos, en guaguas, y ahora en tren. Mi ropa está relavada, descolorida y sudorosa. Me ha crecido un hermoso eczema en un pie y algo en las manos. El bolso se ha desgarrado en parte, voy con la mochila ya sucia. Me cambio como puedo en servicios siempre sin agua con dedos pringosos, suelo encharcado y puertas que jamás cierran.
Y se supone que voy a pasar al mundo de la postal, al paisaje del cocotero caribeño en el que hace infaliblemente su entrada el camarero con el cóctel de ron, el mundo del dólar, como quien se cansa de nadar y se sube al bordillo de la piscina. Varadero. En minutos, en metros, el salto de la incuria, la suciedad desganada y la escasez crónica al confort, los estándares aceptables, la limpieza y la atención. El hotel de Varadero, pagado en -muchos- dólares, no plasma ninguno de los múltiples y habituales aspectos de la ruina nacional. Para él sí ha habido pintura, reparaciones, alicatados, cañerías, grifos y agua. En Cuba sí se ha descubierto que puede haber otra cosa distinta del w.c. atascado y sin cisterna, de los cestos de viejo papel higiénico usado, de las esperas de una hora para conseguir, quizás, un desayuno, del eterno gesto de mal humor y desdén de camareros y camareras, de las cucarachas, la grisura y las colas.
Varadero: Hospitalario para sus amigos, inexpugnable para los enemigos. reza el cartelón. Ni aquí cesa el complejo de defensa, los grandes paneles moralizadores o incitadores a la resistencia y al combate que reemplazan a la publicidad de artículos de consumo y difunden -distinta de la comercial pero no menos profusa y sí más autoritaria y menos placentera- la alienación estatal.
El color del mapa ha cambiado del gris al dorado resplandeciente. Al extremo de la franja de playas de Varadero está el complejo de lujo, el Hotel Internacional con sus ciento veinte dólares la noche y sus ofertas múltiples y millonarias de langosta, ron y cóctel de coco. La playa es de una belleza ejemplar, como un modelo de playas, con su arena harinosa, el agua tibia celadón y malaquita en una mansa e inmensa piscina de poca profundidad.
La red aquí para extraer del turista el máximo de divisas es implacable porque ese ganado es el monocultivo de Varadero, su especialización regional. Los cubanos también aspiran a su parcela de paraíso. En la caseta de turismo nacional hacen colas de semanas y de meses – colas reales, en las que deben ingeniárselas para aparecer y firmar todos los días y hay repaso mañana y tarde de la lista de espera- para conseguir unas cortas vacaciones o los ansiados tres días preferenciales de la luna de miel. Único caso en la isla, los habitantes de Varadero pueden alquilar habitaciones siempre y cuando no sea a extranjeros. Huyendo del astronómico hotel donde la oficina turística pretende confinarme, me deslizo en una de ellas por mediación de Olivia, que trabaja en un restaurante.
Vista tras la barra, con sus maneras naturalmente elegantes y su tipo fino de belleza madura y sufrida, es difícil imaginarla en un marco peor que el que en su trabajo la rodea. Me invita a su casa. Olivia vive en una especie de chabola construida, como otras familias, a base de ampliar vivienda con los medios de a bordo. Hay un único dormitorio en el que duermen el matrimonio y los dos hijos de once y diecisiete años. Aunque el marido se supone que tiene un cargo en turismo, no le han dado nada mejor y es angustioso ver deambular a esta mujer de porte esmerado entre tal miseria de fregadero, pobreza e hijos.
-Ya no me queda dolor que pasar- comenta.
Olivia ha sido y aún es hermosa, con buen tipo, muy delgada, espléndidos e inquisitivos ojos azules y a las espaldas un rosario de desgracias que ya no resulta conmovedor de puro abigarrado: a los dieciséis años, embarazada, busca un trabajo después de que su madre la eche de casa. El padre de este niño y del otro que vendrá -ahora tienen once y diecisiete años- es un agente de la policía secreta que trabaja en prisiones. Aunque se acaban casando Olivia no hallará la dicha en su matrimonio; el oficio de delator policial le resulta a él insoportable y le llevará a un trágico final. Mientras, cuando ella está embarazada y van los cuatro en el coche, el vehículo vuelca y pierde el niño. Más tarde se le morirán dos bebés de tres y seis meses. El marido, incapaz de seguir adelante con su trabajo, se suicida ahorcándose. En el rosario de desdichas de Olivia se incluye una quemadura con el hornillo y la muerte de su padre y de dos hermanos. Se casa de nuevo con un responsable de hostelería, lo que no impide que continúen viviendo en esa especie de chabola mínima. Su pareja se divorcia para casarse con otra mujer y Olivia cae en una depresión y anemia que la llevan al hospital al borde de la muerte. Su apego por este hombre es extremo y continúa siéndolo en su actual y paradógica situación: él se reparte entre sus dos hogares, vive unos días con su mujer actual y otros con Olivia y sus hijos, que le rodea de atenciones y le recibe con avidez.
Mi casera sin embargo es la Marta del amor, la mujer práctica con tres matrimonios a sus riñones, la que tranquilamente se enorgullece de que ha conseguido todo de los hombres sin trabajar jamás, empezando con sus tíos desde los dieciocho años, que la hicieron heredera, continuando por la cosecha de cadenas de oro, pulseras y maridos, hasta llegar al actual, treinta años mayor que ella y del que va a heredar la casa en la que viven, que les renta jugosas cantidades con el alquiler por habitaciones.
-¡Hay que pensar con esto, no con esto!.
Y esta buena y enérgica fenicia se golpea primero la cabeza y luego el pubis.
-¡Si piensas con el coño estás perdida!. Con él sólo hay que pensar mucho después.
La ilustración gráfica de sus teorías es muy poco trovadoresca pero en extremo sólida. Casi analfabeta y profundamente letrada en la vida, habla con una especie de lujuria del dinero y las joyas conseguidos, del testamento de su marido actual hecho a su favor, y de las posesiones de que disfruta. Siempre consiguió lo que ha querido, siempre -de padre a tío, de tío a maridos- ha logrado que la mantuvieran. Tras el cambio de régimen en Cuba, se apuntó a todas las organizaciones de cooperación vecinal revolucionaria habidas y por haber en una especie de tratamiento de choque homeopático de la delación y las purgas, y sobrenada con pericia manteniendo en seco haberes y artículos de importación. Hay algo en esa mezcla de generosidad, codicia satisfecha, miras escasas y presunción que, por su franqueza descarada, resulta simpático, y más al lado de la helada suficiencia de la policía y la estulticia cándida de los incondicionales.
¡A la defensiva!. Carteles, proclamas, consignas. ¿Qué haría este régimen sin enemigo?. Hasta ahora no puede decirse que haya preparado al país para integrarse en el conjunto normal de las naciones de un mundo moderno. Sus políticos – empezando por el Líder Máximo- son un desastre sólo digno de despido. Hay un empecinado anclaje en otro mundo, el de cuarenta años atrás, un mundo de carencia y guerra fría. Al duchar a una población, aislada e incomunicada excepto por los raros y perfectamente controlados canales del Estado, con continuos excitantes y motivantes bélicos, al hacerla identificarse emocionalmente con su verboso e iluminado líder en el que se mezclan el caudillismo endémico vitalicio, el paternalismo y patriarcalismo y el empecinamiento añadido de la edad, al producirse esta identificación, las críticas son siempre culpabilizadoras, las rupturas traumáticas, los cambios peligrosos, mayormente si cada cual debe creerse un bastión inexpugnable, un David frente al Goliat estadounidense. Los davides sin embargo suspiran por las monedas, las camisetas, los pantalones vaqueros y los electrodomésticos de Goliat. El dólar es la única moneda fuerte, la moneda de referencia de Cuba, que arrastra la cada vez más pesada cola de una fabulosa deuda exterior y el secreto a voces de su bancarrota interior. ¡Creemos enemigos externos!.
Miremos los billetes. El de veinte pesos: el guerrillero Camilo Cienfuegos por una cara, desembarco de los guerrilleros del Granma por la otra. Diez pesos: discurso de Fidel a la multitud ( Declaración de La Habana de 1960 ) por una cara y el militar Máximo Gómez por la otra. Cinco pesos. El militar Antonio Maceo por un lado y una invasión de guerrilleros por la otra. Tres pesos: el Che por un lado y el mismo cortando caña por el otro.
Y mientras, en la antología de José Martí, -del que Fidel copia el estilo patrístico, el mesianismo y la insistencia en los valores viriles y bélicos- se augura la unión inexorable que producirá el comercio y se da vueltas, con rechazo pero con inquietud, a la alternativa de asociación a Estados Unidos. Hay mucho en Castro de los tonos evangélicos de Martí, y la reiteración de éste en utopías celestes patrióticas, en excelsos futuribles, transmutada por Fidel en términos marxistas, es cuanto menos peligrosa para las felicidades concretas de los seres reales. La soberbia apostólica en el poder es temible, en esta Iglesia atea como en las que no lo son. Entre la copia envidiosa de Miami y los peanes a Esparta, Cuba se bambolea con una tripulación de náufragos a los que falta material para fabricar lanchas salvavidas.
Varadero es el punto de aterrizaje turístico por excelencia y lo fue desde los años treinta, en los que el industrial Dupont comenzó a comprar terrenos y a construir. Su situación es perfecta: una lengua de tierra con más de veinte kilómetros de playas, al noreste de La Habana, bien comunicada con ésta por carretera y por aeropuerto al resto del mundo. Es una prolongación marina de la península de Hicacos, en la provincia de Matanzas. Cuando se observa el panorama futurista de sus cadenas hoteleras perfilándose en exclusiva en el plano horizonte resulta difícil imaginar que hace siglos también aquí hubo una historia, que en algún profundo nivel, bajo la arena, yacen los indios que hallaron los españoles a su llegada, cuando instalaron en Punta Hicacos un centro de aprovisionamiento de carbón y de cerdo salado. Era una región hermosa y solitaria hasta que, con el descubrimiento del contacto con el agua del mar, se construyeron en 1910 las primeras villas de vacaciones.
Los años treinta, cuarenta, cincuenta, vieron un desarrollo acelerado. Varadero, semejante pero infinitamente más bella que su vecina Miami, recibía desde a los millonarios que volaban desde Florida hasta a un turismo fiel y numeroso de cubanos con posibles. La revolución de 1959 paralizó la zona y vació los grandes edificios hasta que, al principio de los setenta, el Gobierno decidió recuperar tan rica fuente de divisas. Al final de la fina punta de la península, todavía puede visitarse el Museo Dupont de Nemours en lo que fue la villa, playa privada y aeropuerto del millonario. También subsiste, como simple lavadero, la casa del presidente Batista
Es lugar de largos paseos dando la espalda a torres y restaurantes. Me siento al atardecer como quien acude cotidianamente a ver una película. Es un horizonte tan amplio que da impresión de infinitud, una hemiesfera de agua y otra de arena, la franja de esta delgada península marina. Los cubanos, como la mayoría de los pueblos realmente del sol, gustan de bañarse a la puesta y la superficie, plateada en rasante, del agua está llena de cabezas negras y cuerpos oscuros contra un escenario caótico de las más variadas nubes: finas, altas y planas, salomónicas y tubulares en vertical, en gajos y en copos, agrupadas en rebaños que pacen hacia el sur. Siempre hay un rincón del cielo en el que brillan relámpagos, y una fragua tardía del sol sumergido en el horizonte y cogido con desesperación a las nubes más altas.
Esa noche hubo eclipse total de luna.
El dinero llueve a las manos de la hacendosa fenicia que me hospeda, desde las habitaciones alquiladas a lo largo de todo el año, pero no sabe en qué gastarlo. La gordura de ella y de su familia es la de la dieta exclusiva de alubias, arroz y panceta, aliñados cuando se puede con unos trocitos de pimiento, cebolla o ajo, y completada por un plátano, si lo hay, o un huevo. La casa está limpia hasta donde lo permiten la ausencia de todo artículo de droguería, y los insectos, inatacados excepto por la esporádica fumigadora municipal, tienen bien delimitados sus senderos y territorios. No existen estropajos ni balletas ni detergentes ni abrillantadores; tampoco apenas artículos de baño. Hay algún fósil de loción de partidas pretéritas para las que hubo que hacer cola un día entero, y el trozo áspero de jabón y el abominable dentífrico soviético de la cuota.
Frente a esa gente, a pocos metros de distancia, la llamada “área dólar”, con sus restaurantes y cafeterías en los que hay de todo; frente a su porche, los cristales de la tienda con divisas: medias, camisetas, perfumes, chicle.
Varadero noche. Estación de autobuses.
Hace una hora estaba sentada bañándome a la puesta del sol en un mar oscuro y bajo un cielo incendiado que se resolvía en cenizas rápidamente. Ahora la policía me ha obligado a empaquetar mis cosas; los de emigración habían ido a buscarme a la casa y me ordenaron dejar el alojamiento privado. Querían llevarme a Cubatur para colocarme en un hotel a los dólares consiguientes.
Era un agente rubio, el típico policía convencido y serio que me había hecho la prolongación de tres días de mi estancia. Presentarme a ellos e intentar estar perfectamente legal fue mi error. El eficaz policía de ojos claros y discursos sobre la legislación pertenecía a esa especie que ha alcanzado el gran logro de que la gente, en cualquier situación, se sienta culpable y que se deleita en ver el miedo en los ojos del interlocutor.
El agente, cuando dejé el hotel para alojarme en la afable casa de la señora, me había seguido la pista, y ahora, sin darme tiempo a secarme, Estamos esperándola, me había embarcado en su coche patrulla; un espectáculo perfectamente llevado.
-¿La ayudo con la mochila?.
-No, no.
Empujo la mochila al fondo del coche sin mirarle. Con toda sequedad, y con cierta repugnancia, pongo cuidadosamente su gorra atrás.
-¿Quiere que la ayude a conseguir billete en la terminal?.
-No quiero que usted me ayude absolutamente a nada.
-Lo decía por si puedo rendirle un servicio.
-Considero que ya me ha ayudado usted bastante.
-Ya ve que se han hecho las cosas como se debía.
-No se preocupe, que saco la adecuada impresión.
Salgo en la terminal de autobuses. La policía se va con su prepotencia y su mirada verde tinta de tampón y póliza.
Mi vecino de asiento, en un autocar virtualmente llevado a pulso por las cucarachas, es en extremo locuaz y tengo fundados motivos para creer que le impulsan a ello mis divisas y no mis amores. Su conversación gira rápida y exclusivamente en torno a los shopy, las tiendas especiales en las que espera convencerme para que le compre artículos, los pequeños cotos de consumo en los que puede encontrarse lo inalcanzable fuera, desde un desodorante a una fruta. Le corto con aburrimiento, aspereza y cansancio:
-¿Dónde va la producción de Cuba?. ¿Dónde va el dinero?.
Mi vecino responde con rabia:
-¿Dónde va?. A las delegaciones extranjeras invitadas que tenemos todo el año, a las estupendas donaciones que hacemos a países africanos, va quién sabe a dónde. En los discursos el Gobierno siempre se vanagloria de la ayuda que prestamos y aquí parece que han puesto la isla boca abajo y la han sacudido. No tenemos nada.
Pasamos carteles: Reforzar y reparar las trincheras de nuestra moral y nuestro honor. Producción y defensa. ¡Hasta la victoria!. El autobús nocturno atraviesa una horrenda plaza, que es la de la Revolución, con un monumento fálico gigantesco, coronado por una estrella de lucecitas, en todo semejante a la nunca bastante bien llamada Merdeka (Independencia) en Yakarta. Hojeo un Granma. El periódico es un memorial al estilo fósil del lenguaje totalitario más arcaico, con una selección peregrina y estultísima de noticias mundiales en la que se trillan las catástrofes del área capitalista y se pule el logro más mínimo de la socialista.
Y en plena madrugada decido intentar, desde La Habana, volar a la Isla de los Pinos, cojo un transporte nocturno y me voy al aeropuerto de nacionales.
Nueva Gerona. Isla de los Pinos o de la Juventud
Los benéficos jefes de turno, y equivalentes como el de tráfico del aeropuerto, siguen funcionando de maravilla, ayudados por la intercesión de San Antonio y el factor pago de pasaje en dólares. A la llegada, tras esta larga noche de policía, autobuses, avión, alba neblinosa en un paisaje nuevo, todos los establecimientos estatales están, como de costumbre, llenos, pero por la calle, a través de alguien que conoce a alguien, alquilo una habitación en la pequeña capital, Nueva Gerona.
El lugar se siente como isla. Tiene mármol, vegetación plana y bruscos salientes de colinas, paisaje monótono pero al que se ha sacado partido, falsas montañas que no son sino dispersas elevaciones, naranjos -¿a dónde irá esa fruta?-, embalse. Antes lugar de destierro, Fidel la rebautizó con el nombre de Juventud para destinarla a centro de formación y estancia de muchachos del Tercer Mundo y de encuentros socialistas. Abundan los carteles, el enemigo norteamericano y el amigo ruso, Los pueblos están a la ofensiva, África en rojo entre continentes en verde, internacionalismo. Hablo con un muchacho nicaragüense que empezó a ser soldado a los nueve años. Otro narra una conversación con una norcoreana que no decía tener nombre sino número.
Las playas, incluida la famosa de Bibijagua, aunque acondicionadas, resultan repugnantes, y tanto más cuando se viene de Varadero. La arena es negra y pasablemente sucia, con restos de detritus. El agua, muy baja y con escaso movimiento, sólo rizada en la superficie, tiene un color verde lívido por el fondo legamoso y de algas. Es esta corona caldosa de agua muerta la que repele. En realidad la isla no es sino uno de estos bajos fondos marinos que casi unen Cuba al continente y que aquí se alza, escasamente, sobre el nivel del mar.
Paseo siempre entre conjuntos de personas, familias, grandes grupos de niños. Es ésta una sociedad fuertemente tradicional, de raros, si los hay, solitarios y de solitarias inexistentes. El calor machaca como un martillo en la cabeza fuera de la línea de la sombra y ataca incluso adentro de ella a ráfagas alternativas de horno, no mejoradas por las canciones mejicanas de dos enormes altavoces.
La isla tiene, tuvo, como tantas otras partes del país, obras de acondicionamiento social con el aspecto de haber funcionado correctamente el día de su inauguración y no haber sido reparadas desde entonces. Los grifos carecen de agua y de abridores -ciertamente hurtados dada su inexistencia en el mercado.-; por la misma razón no hay bombillas, los cables y tomas asoman patéticos, se oxidan las piezas, los mostradores y las máquinas, los muros recuerdan vagamente su color original y losas y azulejos están atacados por la lepra.
Pero se mira al mar y allí está Stevenson. Porque esta perezosa isla a la que se ha comparado, de forma muy poco lírica, por su plana redondez con una galleta es La Isla del Tesoro, y tuvo calas llenas de sueños y, probablemente, todavía hoy su archipiélago de los Canarreos, sus costas que miran a Yucatán, sus bajíos pastosos, sus ciénagas de cocodrilos evocan peligros, oscuras muertes, sed de oro. Emboscados en este rosario de cayos, los filibusteros esperaban a los galeones españoles y hallaban en las cuevas escondite para su botín.
Pero hay más antiguos recuerdos. Las paredes de las grutas de Punta del Este están cubiertas de pictogramas rojos y negros en los que los primitivos pobladores dejaron mensajes indescifrables. Eran indios siboneyes, que habían abandonado el lugar doscientos años antes de la llegada de Colón y que llamaban a la isla Camaraco, mientras que los tainos se referían a ella como Siguanea. Cristóbal Colón desembarcó en sus playas en 1494, durante su segundo viaje a América, y la bautizó como Evangelista. Siempre fue un lugar solitario, quizás de simple paso o varadero de grupos perseguidos. De los siboneyes y su origen se sabe tan poco como de sus pictogramas. Al parecer se alimentaban de grandes moluscos, utilizaban sus conchas y hablaban una lengua distinta a todas las de las Antillas. La pantanosa isla, poco afectada por el descubrimiento y bautismo de Colón, continuó durante siglos su olvidada existencia y sólo en 1830 decidió el gobierno español construir allí la primera ciudad, Nueva Gerona. Llamada finalmente de los Pinos por la abundancia de estos árboles de los que hoy queda bien poco rastro, se destinó a penitenciaria. Allí residió el deportado José Martí y en ella estuvo encarcelado diecinueve meses Fidel Castro hasta que en 1955 Batista concedió una amnistía a los presos políticos. Hoy la antigua cárcel es un centro de visita turística. En el tratado de París de 1898, Estados Unidos había excluido la isla del territorio del nuevo Estado cubano pero en 1925 se reconoció la soberanía de La Habana sobre ella, que la administra con un régimen de comuna especial.
Esta galleta partida en su mitad por la Ciénaga de Lanier no es bella pero sí extraña, con el aura negra que le proporciona una historia de piratería, exilio remoto y un singular esqueleto rocoso de puro mármol, al que acompañan vetas de oro y wolframio. Tras la revolución, fue sometida a una ducha pedagógica, probeta del trabajo voluntario para el que se enviaron brigadas de jóvenes que vivían en un sistema de colectividad espartana gratuita. El experimento se abandonó algunos años más tarde. Hoy la isla tiene una población estable y dedica sus tierras más fértiles al cultivo de cítricos.
La señora que limpia y hace las veces de guardiana de la modesta galería de exposiciones titulada, con notoria desproporción, Reproducciones de Arte Universal aprovecha, como tantos otros, su charla con una española para escuchar, embelesada, noticias de ese país de jauja visto en las series de telefilmes, noticias de ese mundo exterior en el que, oh milagro, hay de todo, hay donde elegir, es posible escoger. Porque aquí, en Cuba, no se escoge nada. La señora se aburre y es locuaz:
-Cobro cien pesos al mes. Por la casa pago nueve con cincuenta mensuales, más el gas y la luz. La cuota de arroz no llega y la de carne no da para nada. Allí, en el mercado libre, vamos, el que no va por cuota, hay mucho (mucho significa cerdo, con suerte quizás pollo, arroz, judías, alguna lata, sobrecitos de café mezclado, tal vez chocolate, y poco más) pero es muy caro. Una pierna de puerco cien pesos, mi sueldo entero; un pollito quince, diez pesos. ¿Quién puede pagar esas cosas?. Y lo mismo con la ropa….
La señora tiene una revista de moda rusa que resulta patética en este calor y en la oferta inexistente.
-La ropa del Estado es cara y muy mala de calidad, veinte pesos unos zapatos que no valen nada. Lo que se compra de lo extranjero, por ejemplo, a los estudiantes angoleños, que traen ropa bonita, buenos zapatos, es carísimo.
La señora trabaja ocho horas pero luego hay las de trabajo voluntario, no remuneradas, a las que negarse significaría estar mal visto y perder puntos de los que permiten un día tener un televisor en color, mejor casa, incluso quizás -rarísimo- un coche. Luego hay el domingo rojo anual, que la señora cree general en el planeta, en el que todo el mundo trabaja gratis. Ella no ha salido de Cuba jamás, no conoce del mundo sino esos melosos telefilmes y las noticias trilladas que da la televisión, pero tiene claro, con su lógica de ama de casa, que quisiera escoger la tienda, lo que come y cuándo trabaja.
La revista de moda rusa recuerda a las de España años cuarenta, un formato blanco y negro y papel grisáceo. La señora repasa sus páginas usadas y alterna a veces con un vistazo al periódico en el que se anuncian en tintas blancas y rojas las visitas de varias delegaciones extrajeras. La claustrofobia de la isla contrasta con su población flotante de toda África (Angola, Namibia, Malí, Etiopía, Mozambique, Sahara, etc) a la que miran los indígenas con distanciamiento. El poder manda que los cubanos acojan en su suelo, eduquen, paseen y nutran a múltiples grupos, representaciones, equipos y estudiantes, mientras los nominales y esforzados anfitriones carecen de casi todo. Como el mundo se divide entre imperialistas-capitalistas y socialistas, la consigna es ayudar a éstos contra aquéllos, pero el gallardo papel que tan bien queda en los discursos y consignas de Fidel se siente como una sangría inútil e inacabable de soldados, armas y dinero.
Paseo por Nueva Gerona. De nuevo las tiendas, los restaurantes, las cafeterías grises, lamentables y vacías; la librería ofrece una mayoría de libros sobre marxismo-leninismo y poco más, nada sobre historia de la isla y sus peculiaridades. Los restaurantes tienen un público predominantemente africano y masculino que contrasta, en su forma de vestir y de gastar, con la visible restricción de los cubanos.
La iglesia, frente a la que truenan marchas, consignas y boleros los altavoces del parque, es pequeña, con un escaso pero constante hilillo de gente, casi toda de color, que sale y entra. El cura es un hombre rubio, francés, sudoroso e irónico. Señala, en un gesto vago, hacia las oleadas de música militar y de bailables que penetran a raudales en el templo:
-Han estado conectando los altavoces a todo volumen cada domingo a las seis y media de la mañana, cuando comenzaba la misa y no había un alma en la calle. Durante meses. Aquí las guerras son de resistencia. Al final he logrado que no me pongan el altavoz durante la misa. El precio es una insistencia cotidiana y una usura que agota. La asistencia de feligreses no es grande pero sí continua; en su mayor parte son estudiantes africanos. Los cubanos jóvenes no saben qué significa el hombre puesto en una cruz.
El cura francés ha venido por un tiempo limitado y, como los cirios, algo sugiere que el calor tropical le va quemando lentamente, que la piel se acerca a los huesos raspada por una insomne estrategia de resistencia. En Cuba se supone la libertad de cultos, pero él sufre la obstaculización rutinaria, el bloqueo del material que se le envía, y carece de papel y de Biblias. Fabrica pues sus textos. El país le parece una bancarrota absoluta disimulada por un ritmo de vida vegetativo: la gente se aloja en barracas, come los cuatro alimentos habituales y nada fresco porque no hay red de transporte y almacenaje, el clima no exige calefacción, buena ropa ni zapatos; día a día, a niveles de subsistencia y mantenimiento, la existencia se prolonga, limitada en altura y en anchura al circuito endémico de la consigna y la escasez.
-Pero lo peor no es eso.- continúa el cura, que se levanta de cuando en cuando para atender a las personas jóvenes que entran- Lo peor es que en este sistema a la gente le matan el alma. Nadie osa protestar organizadamente ni siquiera porque el pan no llega a su hora, porque las colas desde el amanecer son a veces inútiles y se ríen de ellos. Intenté explicarles que, si no les traían el pan a su tiempo, si les dejaban sin él horas sin explicaciones, bastaba con que se pusieran de acuerdo para no comprarlo nadie un día y verían como la situación cambiaba. Tuvieron miedo; nadie se atrevió. Cualquier oposición, por banal que sea, lo es al sistema. Puede que no haya asesinatos ni torturas, pero el Estado sí ejerce la tortura psicológica, en ocasiones los malos tratos, hay alguna desaparición o aplicación de la pena de muerte y, sobre todo, se encarcela.
Las conversaciones sobre el tema de las cárceles, mantenidas con gentes muy diversas, revelan la existencia de numerosísimas colonias penitenciarias pero no hay forma de saber el número de detenidos, aunque se habla por miles; es imposible investigar sobre ello para ninguna organización de derechos humanos, y más imposible aún resulta distinguir entre los que están encarcelados por delitos políticos y de opinión y los criminales de derecho común.
La iglesia tiene un aspecto de islote y resistencia en el mar de consignas monocordes y pequeñas agresiones cotidianas; su situación minoritaria y oprimida le atrae actualmente un respeto del que en épocas de prosperidad no hubiera gozado. Tradicionalmente la religión católica no tuvo en Cuba gran ascendencia, mediatizada por la masonería aliada al progresismo y movimientos independentistas e ilustrados. Sin embargo persisten ritos espiritualistas y mágicos y sectas como los testigos de Jehová. Éstos últimos están absolutamente prohibidos pero algunas personas parecían muy dispuestas a prestarles atención; les encontraban más puros en comparación con las concesiones a la propaganda estatal que hace la Iglesia.
Esperan probablemente a las Iglesias inesperados renaceres. La persecución las ha depurado y dignificado en los regímenes totalitarios que han impuesto el materialismo y la economía como dogmas de fe junto con el culto absoluto al Partido. E incluso en sistemas pluralistas por una parte el espiritualismo ha surgido como una reacción contra la censura implícita que silenciaba y ridiculizaba cualquier tipo de actividad y sentimiento religioso. Por otra parte son muchos los que, de optar por una adscripción religiosa, prefieren algo que signifique un cambio violento, que ofrezca una diferencia apreciable de existencia. En este sentido, es más tentador una secta radical y fanática que las discretas vivencias y exigencias morales de credos más solventes.
Pero la corriente de la vida es lenta hoy por hoy en Cuba, lenta y, aparentemente, dulce y de poco fondo. Vuelvo a la plaza. Según cede el calor, los bancos se llenan de gente con helados. Para obtenerlos hay que esperar largo tiempo pero el tiempo abunda. Hay fantasmas de kioskos y de frutas cuya ausencia pesa en el paisaje. Crecen en los parques muchachas que se fotografían con largos vestidos de tul rosa, que se casan a los quince años, a los diecisiete años, y que están decididas a ser hermosas; y crecen, arracimándose, hombres que en veinticuatro horas prometen ser esclavo y amante, que en doce horas más olvidan, que se casan y se descasan. Crecen grandes tragedias pasionales, familias entramadas como hiedras, y sueños de viandas y cerveza que acaban en la tristura de un mal iluminado despacho de ron. En bancos muy bajos para sus piernas se sientan africanos melancólicos. El cura pone a su público en el vídeo una película sobre Jesús de Nazaret. Las amas de casa calculan la hora del comienzo en la televisión de un capítulo más del inacabable drama brasileño en el que una bondadosísima joven posa para fotos pornográficas con el único fin de sacar fondos para el orfelinato. Salsa y charanga penetran hasta el sagrario de la iglesia, se deslizan en los rulos bajo la redecilla, impregnan el cucurucho de galletas.
El tipo de situaciones eternas que pueden quebrarse bruscamente en cualquier instante.
Alzo los ojos. Porque me han dicho que en esta esquina del Caribe donde se rozan los dos hemisferios se pueden ver al mismo tiempo la Estrella Polar y la Cruz del Sur.
La constante gris.
Hagamos abstracción de palmeras, de charangas, del sudor tropical y de las playas, de los libros de Historia y de los ojos oscuros. Podría estar en otra parte. Es la misma constante gris de Polonia, Albania, China, Moscú, este mortecino cansancio, esa emasculación psicológica típica de estos regímenes doquiera que sean. Porque, contra todo lo que se dice de las peculiaridades nacionales, climáticas, étnicas, una descubre, tras años de viajar y comparar, que los sistemas asemejan más a las sociedades que los condicionamientos de su latitud y su piel. Y que -la constatación tantas veces durante tantos años rechazada, culpable, autocensurada en quien se creía del lado progresista, de los buenos– las democracias del proletariado, repúblicas populares, estados socialistas, comunistas, etc, son las dictaduras más profundas y ávidas del zumo de las raíces de la libertad humana que se han inventado jamás. Si se quita la espuma de sones caribeños, danzas africanas, hieratismos orientales y brindis eslavos, resultan constantes de admirable homogeneidad de un extremo a otro del planeta: parálisis burocrática, pobreza, carestía, grisura, lenguaje empedrado de clichés, falseado y rígido en la bien definida neolengua de Orwell, miedo a cualquier tipo de libre expresión y control social a base de una red de observadores-informadores civiles, ineficacia, apatía, desprecio en los servicios hacia el pueblo al que se dice estar dedicado, bancarrota encubierta y subsistencia precaria a base de racionamiento, culto al Líder y al Partido único, inexistencia de derechos humanos y libertades civiles, incluida la de tener un pasaporte y poder salir del país, usura cotidiana en las magras cuotas de bienes físicos o morales que van desde las patatas a las posibilidades de información y de expresión, confusión intencionada de toda protesta con un delito sin que, por otra parte, exista el preso político puesto que todos reciben la denominación de criminales de derecho común a poco que no muestren entusiasmo por el sistema.
En Cuba se da todo ello como en otras partes del planeta de regímenes similares. Y, pese a las pesimistas observaciones de Huxley sobre el futuro de nuestro mundo feliz, en Cuba como en otros regímenes totalitarios se siente que la capacidad de supervivencia del deseo de libertad individualizadora es en la especie humana inextinguible y que, aquí como en China y como en la Unión Soviética y Alemania del Este, bastará un desplazamiento de las placas carcomidas del sistema para que irrumpa hacia la superficie, desde una masa aparentemente apática, doblegada y gris, un múltiple estallido de vitalidad y de rechazo. Quedarán para los individuos que no han vivido nunca bajo un Estado que ha impuesto las doctrinas de Marx y Lenin como reglas y la igualdad como dogma las disquisiciones sobre la diferencia entre comunismo auténtico, benéfico socialismo futurible y falsos comunismos. Para los que lo han experimentado y para los que sean capaces de analizar sin mentalidad religiosa, lo que ha existido es lo único real, la materialización -durante largas décadas y en varios puntos del planeta- de un sistema de ideas, con su balance de desilusión y de fracaso, con lo que supone de participación en un lote de tácita culpabilidad, con su saldo de desamparo que sólo ilumina, a veces, la chispa de un imperativo de búsqueda.
Cuán trágica, pues, la desaparición de enemigos exteriores. Anuncia, para sociedades e individuos, una implacable desnudez frente a la soledad del razonamiento, el momento cercano en el que deberán asumir la personal responsabilidad de sus respectivas situaciones. Si se erosiona, como está ocurriendo, el clima psicológico por el que las naciones podían achacar sus carencias y males a sus antiguos colonizadores, los estados más pobres a los más ricos, los individuos menos satisfechos a otros individuos mejor situados, entonces quedará un vacío de enemigo y una necesidad de asumir las responsabilidades propias en la propia suerte que resulta espinoso solventar, sobre todo cuando se ha perdido la práctica y aún existe la bien arraigada costumbre de deslizar el fardo de las causalidades hacia los hombros de entidades ajenas, envidiadas y distantes.
Pero la situación actual en Latinoamérica es lo bastante catastrófica como para proporcionar a regímenes como el cubano una aparente legitimación moral. En Cuba no se recurre sistemáticamene a la tortura y a la eliminación física y los escuadrones de la muerte no dejan por las mañanas una cosecha de cuerpos mutilados y balazos en la nuca. Un juicio fácil y externo se contenta de la ausencia de libertades con la ausencia de sangre. Un análisis no. Pese a la alternativa ofertada por el Gobierno cubano de igualdad y de seguridad, a sus puertas no se agolpan refugiados de las bandas militares de ultraderecha de Guatemala y El Salvador. Poca dificultad constituiría para una decidida voluntad de mejora la distancia marítima, pero los que huyen lo hacen hacia la frontera de países que les ofrecen, al tiempo que una vida mejor o simplemente el derecho básico a la vida, también libertades.
Para regímenes como el de Fidel Castro la existencia de enemigos es providencial, como lo es para países e individuos la existencia de vecinos -en el espacio o en el tiempo- prósperos y fuertes a los que jamás se perdona su bienestar y su grandeza. El victimismo siempre es política y personalmente rentable; a corto plazo. Pero el momento de asumirse como resultado de las propias capacidades y de los propios hechos admite, en el mundo de hoy en día, cada vez menos aplazamientos.
María Lucina atraviesa tres regímenes y sigue adelante.
Es una viejita sumamente peligrosa, no hay más que ver el brillo de los ojos que se impone a la miopía y a las gafas, los brazos que manejan como garras amables la organización de la comida y el hogar, las labores, el bolso y las tijeras, las piernas que arrastran inmisericordes la espalda cheposa a través de recados, gestiones, distancias, papeles. María Lucina pertenece a esas mujeres forzosamente matriarcas de América Latina que remiendan cada día la pereza, la violencia y la barahúnda inútil de los hombres, que sostienen, silenciosamente solas, el tenaz entramado de la vida.
Cuando voy hacia ella, único ser iluminado por la lámpara de mesa en el rincón del salón sombrío, tengo la tentación de introducirle una moneda entre las gafas y la frente. Porque sé que en su máquina de recuerdos la aguja ya se ha levantado y desciende sobre el disco colocado en la plataforma, el disco de sus batallas y el de su guerra
Ahora, a las doce de la noche, mientras el marido duerme, el hijo militar se emborracha, el hijo intelectual se queja y las nietas añoran amores y un conjunto de ropa interior de encaje, ella deja en el regazo la labor que venderá el viernes a la tienda del Estado, suspira, se pone a charlar conmigo, que he llegado de lejos y me marcharé pronto, que le recuerdo un tiempo de visitas, presentaciones, movimiento, nuevos rostros.
-Ay, sí. Echo de menos las reuniones, las fiestas que teníamos. Había que ver esa calle los sábados …¡Y los días grandes ni te cuento!
Enhebra la aguja y se queda con ella en el aire, oyendo conversaciones, carcajadas y músicas que desaparecieron muchos años atrás.
-Ahora no se puede ofrecer a una visita ni un triste refresco, no digamos una cerveza, a veces ni café. La Nochebuena no existe, está prohibida porque cuando la Revolución hubo unas Pascuas sangrientas. No hay Día de Reyes, se acabó hacia los años setenta.
Ni mención de las celebraciones oficiales, en las que el pueblo goza del acceso a cerveza aguada y raciones de cerdo y pescado. La viejita ironiza:
– Fidel decía que había que acabar con la explotación del hombre por el hombre, y ahora tenemos la explotación del hombre por el Estado. Lo único que falta es que racionen lo que hace una con el marido.
Se saca el dedal, que le baila en el dedo y ha rellenado con un trapo. Los dedales no se encuentran y éste es pieza rara, que coloca junto al acerico.
Giran suavemente los primeros acordes de su canción.
-Yo fui revolucionaria. Mi casa era un nido de la Revolución, hacíamos brazaletes, banderas, guardábamos medicinas, mi familia se fue para la sierra. Creíamos necesario y decente acabar con esa situación en la que vivíamos. Luego vinieron las decepciones; al principio confiamos y ayudamos, se pasó por las privaciones que hizo falta, pero Fidel y los suyos se pusieron a planificar, acabaron con todo y no nos dejan ni respirar.
María Lucina tiene una de esas vidas de desgracias desmesuradas, abundantes como los fenómenos naturales y los enormes ríos en América: operaciones, enfermedades destructoras, suicidios familiares, recuperaciones milagrosas, videntes, médiums, pasiones y desamores entre los suyos, compasiones, ataques. Todo ello ha pasado sobre su cuerpo nudoso pelándolo hasta dejarla en un solo y grueso nervio resistente.
Acompaño a María Lucina, que lleva a alguien, al otro lado de La Habana, objetos y vituallas indispensables colocados en una caja de cartón. El autobús pasa renqueando y expulsando un humo apestoso por las calles de la capital. Letrero: Máximo Gómez, pero en nada se distingue de la calle Pérez o López. Las casas, las avenidas -excepto los raros islotes presentables por motivos de turismo o prestigio- son como una sucesión de cadáveres en largo estado de descomposición. Carecen del discreto encanto de la decadencia, de la dignidad franca de la ruina y de la limpieza prometedora de las fundaciones y los comienzos. No es sino la plasmación de un desastre, de la degradación ininterrumpida de decenios. Los pórticos columnados, antiguas tiendas, galerías, balcones, son un recuerdo leproso del abandono de décadas, todo es una costra gris, parda, hierros, cuerdas, un trozo de cornisa, muros semiderruidos y mordidos a grandes dentelladas por el desinterés, el anonimato de inquilinos de paso, ennegrecidos por el desamor y la carencia de materiales. Los huecos ofrecen espectáculos de notable sordidez, espacios parcelados por divisiones de biombos y mamparas, objetos deslavazados, ropa tendida, gallinas, una mecedora, maderas, charcos, cordeles y alambres enroscados a la caja de una escalera que antaño fue graciosa, a una greca de escayola, a los restos amputados de una fuente. Mucho me temo que, para la tropa de casas modestas e iglesitas como la de San Francisco, transformada en garaje, la declaración de la UNESCO llega con retraso.
María Lucina superpone al panorama paisajes urbanos de su recuerdo:
-Antes aquí había un bloque entero de tiendas; era bonito, muy bonito. Allá -señala una fachada de cartones y tablas en la que se arremolinan los papeles- había una zapatería, y no era cara. Más arriba una tienda de ropa, y terrazas de refrescos a cada rato. Todo esto eran galerías y encima se ponían plantas. Era muy lindo.
Ya no hay apenas plantas en los balcones, ni siquiera en la terraza de María Lucina. Se suceden, entre nubes de carbono y peatones que cruzan cuando buenamente pueden porque los semáforos no brillan sino por su ausencia, portales cavernícolas, letreros herrumbrosos de los que un día fueron establecimientos, escaparates cubiertos de cartón, alguna tienda indefinida con cuatro solitarios objetos y dependientas de gesto amargado y huidizo entre estanterías de género inexistente, cafeterías de largo mostrador solitario en las que se acabó el cupo de bocadillos de mortadela y refresco químico, camareros como viejos envases polvorientos y sin sentido. En el estancamiento y la mugre ni siquiera la belleza ocre del olvido.
Oscurece rápidamente en la calle sin apenas iluminación. Los vanos, con bombillas débiles, algún neón, no tienen más alegría que la música excesivamente estruendosa. Hasta los carteles de consignas, de campañas, de propaganda política, están rotos, caídos por las puntas, descoloridos y roídos. Y su mensaje es así exacto.
Nihil novum…
Quiero mi Cuba perdida, la que todos disfrutan, la que al volver a Europa traen en el equipaje como un perfume de frutas, como un sombrero de Carmen Miranda. Quiero mi ración de alegría y juerga. De repente me he sentido centenaria, sentada al lado de la abuela, con la luz mortecina de la bombilla tísica y la pila de libros, viejos periódicos, recortes de discursos, en el regazo. Quiero vacaciones, sin historia general ni historias ajenas. Me estoy viendo en el avión, sin más bagaje que un puñado de escritos que atufan atrozmente a moralina sociopolítica y que ningún lector soportaría excepto si lo ato de pies y manos. Yo misma me hallo impregnada de cierta grisura de misionero cenizo, de predicador polvoriento. Me ha subido al cuello la urgencia del agua corriente y los cócteles, de la maldad, las frivolidades y el despilfarro. Querría dejar, no ya mi equipaje y mis papeles, tan funcionales, austeros y correctos como un recibo del gas, querría dejarme a mí misma, ante la que me sonrojo por esa Cuba y esa rumba perdidas, por los recuerdos que no llevaré de vuelta. Y me dejo. Decido con la firmeza de la desesperación exprimir mis días últimos, gastar sin rebozo, huir a la playa turística más cercana en la que purgaré mis pecados plomizos en la juguetona superficie del mar.
Encuentro con el socorrista playero, la treintena larga, casi dos metros. Tras atenderme solícitamente para que encuentre dónde cambiarme, deje mi ropa, beba y coma -previo pago de su importe en dólares-, me propone sus atenciones sexuales. Lo que no sabe él es que el african, el arabian y, en tiempos, el griego, el malagueño y el sicilian lovers dicen exactamente lo mismo y que su promoción de la excelencia del producto puede resumirse en los puntos (que enuncia el socorrista a coro, involuntariamente, con sus homólogos del planeta):
- Con él conseguiría cotas de placer nunca imaginadas.
- Los cubanos son el número uno, como es notorio en el mundo entero, de la potencia y del erotismo.
- Viva el presente y la espléndida – y rara- oportunidad que ofrece el día de hoy.
- Un mordisco en el cuello y unos lengüetazos en la oreja cambiarían mi ser.
- Él se ha casado y divorciado varias veces, y es que las mujeres no le comprenden y sólo saben joder.
- El hombre casado que -siguiendo la lógica de sus enseñanzas sobre la virilidad y el sano goce del presente- va con varias mujeres es un mujeriego y ello no es grave porque su esposa no se entera.
- La mujer que va con varios hombres es una puta. (Entiéndase haciendo lo mismo que me está proponiendo a mí. Su expresión al llegar a este terreno se ha hecho menos festiva y la voz incluso cavernosa.)
(No caigo en sus brazos deslumbrada ante el récord de felicidad y disfrute que se me ofrece y ello tiñe progresivamente los tópicos que desgrana de agresividad y rudeza.)
- Una vez un homosexual (español, mira por donde) se le insinuó y él le rechazó con cajas destempladas conteniéndose para no machacarle a puñetazos. –Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y los gansos (homosexuales) son gansos.- dice.
- Habiendo comprobado que no me llena de alegría romper con él las tres camas que, a las dos horas de conocerle, me propone, se instala cómodamente en su territorio habitual y apenas se molesta en levantarse de la mesa, cuando digo que me voy, para desearme buen viaje.
Éste no ha leído Maestra voluntaria, me digo mientras vuelvo, caminando por el lado del mar. Me ha venido a la memoria una joyita bibliográfica de los tiempos en los que también Cuba propugnó -sin duda con poco éxito.- el puritanismo estalinista. El libro había sido probablemente lectura edificante para jóvenes revolucionarios. Era el relato de la experiencia pedagógica de una muchacha muy joven, pero madre ya de una niña, alistada en un grupo para la alfabetización del campesinado. Estaba narrado en primera persona y la joven, volcada en pasiones ideológicas, trataba limpiamente de desdichada prostituta a una compañera que alababa, no la labor revolucionaria, sino los viriles encantos de los alfabetizadores. Los tiempos, y las lecturas del socorrista, han cambiado.
Esto no tiene remedio. Además de rechazar la inmersión en el atávico frenesí del Caribe, sorprendo al yo que había dejado a buen recaudo en La Habana caminando traicionero a mi lado, con sus insípidos hábitos pardos de largos caminos y enfrascado en las reflexiones a que ha dado lugar el socorrista y su profusa e inmisericorde exhibición de méritos. Me entretengo en desdoblarme en un misionero, quizás franciscano, y entonces lo lapido con cuanta piedra y concha encuentro, hasta que lo veo desaparecer bajo las aguas de la orilla con la satisfacción del hedonismo vengado.
Los fantasmas atacan sin embargo por otros frentes, véase el literario. El socorrista hacía de sí, enconadamente, un prototipo. Me fascina la prisión de los tópicos, los supuestos realismos mágicos, las novelas cuyas protagonistas hacían poco y se dejaban hacer mucho, los violentos edenes que deslumbraron al mundo desarrollado. La tendencia al relativo modo fue reinvindicar instintos y primitivismo, fenómenos sobrenaturales y las sanas tendencias del animal sano para así amalgamar una cultura del buensalvajismo y aureolar de diferente cuanto pudiera ser sentido como inferioridad. A falta de técnica, raíces ancestrales; a falta de producto nacional bruto, culturas específicas; a falta de desarrollo, invasión demográfica. Con esta halagüeña receta mezclada a vaguedades socialistas se ha tejido un gran cliché de necesidad virtuosa, de coloreado latinoamericanismo, apoyado el proceso en la mala conciencia occidental y en los vates locales.
Como la naturaleza imita con desesperación al arte, he aquí a los individuos intentando encajar en el tópico, no ser Rodríguez ni Pérez sino la mujer apasionada y fecunda, el insaciable amante, el bravo varón latino, los alegres caribeños, las indomables víctimas de la felonía exterior; y qué penoso vivir en un realismo que tiene muy poco de mágico y mucho de mísero y de inseguro. Cuba posee su lote obligatorio de Edén, de pieles morenas salpicadas de coco, de potencia viril, de ardor femenino, de alegría y de estruendo. El uniforme de metáforas es gratuito y aparente pero no cómodo y es muy probable que, en el futuro, antes de las reuniones con los demás países, Cuba deba dejarlo en el guardarropas.
Y cuando iba sumida en tales pensamientos, tan poco acordes con mi determinación lúdica, me encontré con Luis Antonio.
Adiós, Tarzán, adiós.
-¡Luis Antonio! ¿Qué haces aquí? Me alegro, pero cuánto me alegro.
– Chica, anda que no hace tiempo.
– Desde la Facultad, ya ves. ¿Llevas mucho de vacaciones?.
– No estoy de vacaciones; vivo aquí, desde hace medio año, con un programa de cooperación.
-¡En plan diplomático!
– Más quisiera. Qué va. Es una especie de lectorado, das clase en la universidad y preparas un trabajo. Me apetecía viajar. ¿Tomamos algo?.
Luis Antonio, Luis Antonio Vallejo Gris. Recuerdo el nombre de corrido como sólo se recuerdan los de los compañeros de estudio a los que se ha visto en las listas junto al propio. Encontrarle me ha producido una inesperada sensación de alivio y felicidad. Está cambiado pero es él indudablemente.
Nos sentamos cara al mar y por primera vez sorbo un vaso de colores sin mirar a nada más, sin analizar nada de nada. Me he tirado sobre la ocasión como sobre una hamaca y advierto hasta qué punto echaba en falta esta especie de afinidad de familia. Porque Luis Antonio no es un turista de paso sobre el que aleteo, ni un indígena con el que indago. Él me sorprende, desde las primeras frases, contándome su indignación cotidiana -¿hay alguna virtud menos práctica y más meritoria?- mientras va de casa al trabajo y de ahí a ver a los conocidos, en La Habana, con su bolsita de supervivencia con la que remedia la carencia de vituallas y establecimientos callejeros.
-¿Has visto qué miseria?. Pero si no hay nada.
-A mí me lo vas a contar. Ya me he ido acostumbrando; salgo comido, me llevo mi bocata; como nunca sabes dónde y cuándo tendrás oportunidad de pescar algo.
– Oye, y ellos ¿qué dicen, qué te cuentan en tu trabajo?.
– Se los tienen muy medidos los comentarios. Depende si están a solas contigo o no.
– Pero tú te lo pasas bien.
– Hombre, la gente es majísima, se han hecho a todo, se adaptan. Los ves que están renegando, poniendo verde al sistema, y a los cinco minutos ellos mismos se ríen de las situaciones. Pero a ti, que sabes que no tienen opción y que ves a los de arriba, cómo viven, te pone negro, claro.
Nos vamos a cenar, a procurarlo al menos, con nuestros flamantes dólares y la poca gracia que tenemos gastándolos. Cuando baja la cabeza, a Luis Antonio le reluce una calva limitada por pelo gris y finito. Es un hombre bajo, que nos sacaba poca altura en aquella foto que nos hicimos cuatro chicas con él en el bar. Está igual de delgado y sin pancita, los vidrios de las gafas son más gruesos. Tiene los ojos de esos colores que no se recuerdan nunca.
-¿Cerdo asado con moros, con judías negras?.- propone.
– Muy bien.
Siguen intercambios de recuerdos. Los de un compañero, el primero de los nuestros que murió, de asma. Las oposiciones, desplazamientos, trabajos, matrimonios, los pocos que hicieron carrera política y sindical, los muchos que costearon los cabos de los treinta y de los cuarenta agarrados a una nómina, los que saltaron -saltamos- entre tierra firme y las aguas procelosas, las chicas que iban con tacones a clase, el profesor que obligó a un repetidor a exiliarse para aprobar.
Los dos costeamos, sin tocar tierra y a prudente distancia, los islotes de la vida privada, en un acuerdo tácito en el que me pregunto si también él preferirá omitir el fracaso asumido, la insensible novela de terror de lo cotidiano.
Hablamos de nuestras impresiones del país, en voz discreta, saciados con el plato abundante en el que los moros confraternizan con los cristianos en forma de blanco arroz.
-¡Qué sinvergüenzas, pero qué sinvergüenzas!.
Repite en estribillo cuando se refiere a todos los estamentos del poder isleño. Lo dice inclinándose hacia la mesa y hacia mí. Tarzán, ya recuerdo. Cuando fuimos, en la Facultad, distribuyendo apodos, le correspondió Tarzán. Pero no cuajó mucho. Otros fueron duraderos e incluso perdurables, como el de Caracalla a Manuelito, que boxeaba en sus horas libres. Los apodos caían de forma surrealista y súbita, como la lluvia, y fui personalmente responsable de muchos de ellos. Ahora Luis Antonio-Tarzán me parece realmente medir dos metros y ser el rey de la selva; él lo ignora pero tras mi pasaje por el caribian lover de la playa estoy literalmente rendida a sus pies, con un agradecido descanso que es en parte el del guerrero y en parte el de quien pone pie en un territorio conocido. Me he rendido, sin la menor intención de lucha, a su modesta ausencia de atributos.
Pero volvemos a Cuba. Miramos a nuestro alrededor. Planteo una de mis grandes incógnitas:
-¿Por qué nadie dice nada?. ¿Porqué vinieron, vienen y van periodistas, políticos, artistas, gente importante, y prácticamente nadie denuncia lo que ve?. ¿No lo ven?.
-Los tienen agarrados por…-hace un gesto perfectamente ilustrativo-…el sexo. A los visitantes se los maneja muy bien el Gobierno. Yo los he visto, en los hoteles, en los cabarets. No entra ahí cualquiera, las chicas son las que la policía filtra, tías estupendas, y les enrollan con esto, les tienen comiendo en la mano, les cuentan la milonga. Aquí el sistema se ha montado un control de la propaganda exterior a base de sexo muy elaborado, llegan los tipos y enseguida te los acompañan, que si Tropicana, que si la copa con ellas, el hotel. Y además el recurso sentimental, Compañero, tú nos comprendes.
El asunto tiene en realidad el gusto del déjà vu. ¿De qué me extraño?. ¿No disfrutaron otros regímenes similares antes que Cuba, durante largos años y contra toda evidencia, del mismo apoyo por parte de los intelectuales de visita?. ¿Acaso no gozaron, primero la Unión Soviética y después la R. P. China, del mismo silencio cómplice, de la misma cordial adhesión en un curioso proceso en el que participaron escritores, artistas, pensadores y políticos de Europa y Estados Unidos?. Pocos se resistieron a tan halagadoras, controladas y agradables dosis de utopía. Además, hacía demasiado frío fuera del club.
-Ni aun así se entiende que en la isla no haya nada, que el desastre sea de esas proporciones. ¿Dónde va, dónde ha ido el dinero?.- pregunto.
-A…- Baja la voz y mira alrededor- No lo sé. Te cuento algo con el café.
Tomamos un café de despedida en La Habana Vieja, tan inalterable como penetrar en una postal comprada al principio de mi estancia y que reposará largos años en un cajón. Estamos a un extremo de las mesas instaladas en el exterior y llegan hasta nosotros algunos acordes de lo que tocan dentro y el halo débil de una bombilla.
– Una vez –prosigue Luis Antonio- estuve hasta muy tarde tomando copas, bastantes, con un tipo que trabajaba en el aeropuerto. Me dijo que, en los aviones españoles, se llevaba años sacando de Cuba, sin declarar ni asegurar y como carga, lingotes de oro para depositarlos, junto con divisas, en cuentas en Europa, donde tienen sus fondos los clanes del Gobierno cubano.
-¿Será verdad?.
-Imposible saberlo. El tipo pudo inventárselo aunque no veo para qué. Que en alguna parte debe estar lo sacado de la isla durante tantos años es de lógica, porque aquí no hay nada y era riquísima. Han corrido rumores bastante bien fundados sobre la forma de llevárselo.
-No he leído publicada ni una palabra al respecto.
-Ahí sí que se la jugaría el que lo hiciera. Todo el mundo se guarda muy mucho.
-¿Los que trabajan contigo no te han hablado nunca del tema?.
-Serían los últimos en enterarse o, si son de arriba, están demasiado bien enterados. No; esto se sabrá un día, bastante después de cambiar el régimen. Hace casi frío a esta hora, ¿verdad?. Me recuerda a Levante.
Ha alzado la voz, al cambiar bruscamente de tema, y mira de soslayo. Acaba de darse cuenta de que una de las mesas próximas lleva unos minutos ocupada por un muchacho y un hombre mayor y grueso.
Nada ya es banal, chistoso ni anecdótico. El miedo se ha sentado con nosotros. Justo a nuestros pies, a unos centímetros del borde del mantel, se ha desplegado una zona oscura, similar a otra de un submarino mapa del más profundo gris. Un soplo frío penetra el aire cálido del trópico. Como un folleto turístico que se pliega, la corteza de Cuba desaparece y quedan décadas de mercenarios alquilados, de servicios terroristas, de confidentes, de poder bruto y de ricas corrientes de metal precioso que se deslizan hasta el seguro remanso de otras fronteras.
-¿Nos vamos?.- propone.
Observamos que nadie más ha salido del café. Sólo se escuchan nuestros pasos en la calle por cuya pendiente sube la humedad de las zonas bajas.
Aprovecho la compañía para dar un paseo nocturno por el Malecón. Es más de medianoche, que aquí es tan tarde, y el cielo se refleja dócilmente en las aguas oscuras. Sobrenadan en ellas, durante breves instantes, llamadas, intentos, ecos de palabras, y los cubre una leve marejada de silencio con silencio. Se va hundiendo lentamente en la masa gélida de los años pasados un mosaico de gestos y frases, de rostros anodinos que descienden y forman en el olvido del fondo una geografía del fracaso. Hay un crucero varado lejos, un ascua de luz. La ciudad, a nuestra espalda, sólo está punteada por la débil claridad de algunos faroles. Y sueñan, sueñan con balsas, sueñan con barcos.
Entonces me encuentro, que es el gran peligro de todos los viajes, encuentro a mi yo que guarda, viva e intacta, la angustia de un conocimiento inolvidable, que adivina en éstas los rasgos de otras latitudes, el perfil de cerradas fronteras. Vienen a mí, del fondo, con sus quejas, las formas más oscuras y el deseo irrefrenable de huida. Encuentro mi viejo temor, que acude con una recurrencia de malaria, el fresco recuerdo de los territorios del miedo, que la mayoría desconoce, disfrazados hoy en el mapa pero en los cuales en otro tiempo viví.
Vuelvo a ver los grandes carteles, mojados por el relente, que reproducen las consignas y la imagen del Jefe de Gobierno. Es el otoño del Papá Grande. El Líder, aunque hayan cantado su risa olímpica grandes trovadores dotados del don de contar pero no del de pensar, se mueve en un régimen que hace tiempo entró en su crepúsculo, en un otoño patriarcal y vegetativo, de límite tan difuso como probablemente breve. O no. Quizás en vez de, por la fuerza de la evidencia de la bancarrota, pararse a reflexionar, componer con el principio de realidad y cambiar de rumbo, el Compañero Máximo acelere, como si siguiese aquel famoso dicho de “Ayer estábamos al borde del abismo pero hoy hemos dado un gran paso hacia delante.” A la esperanza de que Gorbachov embarcaría hacia la Perestroika a su Guía vitalicio e infalible se agarraron los cubanos como náufragos, sólo para ver con pasiva desesperación como Fidel respondía con nuevas vueltas al torniquete del control y la exigencia dogmática. Vegetan, pues, bajo mínimos, gracias a un clima sin el rigor del frío, trafican como pueden bajo cuerda, suspiran por el más modesto respiro cotidiano, por la mítica cerveza, el brillante espejismo del par de zapatos, la calle animada y habitable, y no saben cómo expresar sus aspiraciones porque el régimen les ha robado hasta el lenguaje y los términos de razonamiento.
La adaptación a la libertad no será fácil, y los vientos que provoque la descompresión, cuando se abran, tras varias décadas, las escotillas, prometen ser violentos. Las consignas internacionalistas, el vivir en todo el mundo, han servido al régimen para no vivir en sitio alguno. Salían los soldados, iban y venían las delegaciones, y la mayoría de la población permanecía aislada con los relojes detenidos en los tiempos de la Guerra Fría. Como naipes, caen sobre los cubanos los endebles edificios con los que pretendieron confinarles en ficciones ajenas a una vida mejor, desaparecen, empujados hacia las cunetas y el agua, los ditirambos sobre la independencia que nunca existió, el latinoamericanismo y sus esencias, el socorrido recurso a la irracionalidad, las proclamas vacías y gigantescas, la loa a las facultades mágicas e instintivas, la demagogia a base de determinismo geográfico y étnico, y quedan amontonados, sólo útiles para la fábula, el bolero y la artesanía.
Se balancea sobre las olas el último farol del puerto. Luis Antonio me acompaña hasta la calle estrecha. Intercambiamos direcciones en España. No nos volveremos a ver. Adiós, Tarzán, adiós.
Mojito largo
No llego al portal. Un Alfonso desmadejado y pálido se incorpora del poyete de piedra que le ha servido de asiento y me agarra del brazo con la urgencia de asuntos importantes. Luego se queda mirándome, los ojos vidriosos de enfermedad o de vino, olvidado de la urgencia, receloso de interrupciones, de vecinos, hasta de perros que olisquean trapos a unos metros.
-Vamos a hablar. Vamos a hablar en otro sitio. Aquí…nos oyen. Nunca me escucharon, pero, eso sí, a la hora de oírte cuando no deben, ahí no fallan.
Y vuelve a derecha, izquierda y a lo alto una mirada que se ha vuelto extraña, que busca enemigos o culpables.
Alfonso está empapado en alcohol y fiebre, y quiere que comparta ambos. Nos alejamos, hacia ninguna parte, por el otro extremo de la calle, para no encontrarme quizás de nuevo con Tarzán, que se ha batido en retirada e ignora que he sido raptada por la grande y locuaz bestia de la melancolía.
-Tienes que tomar algo. Se acerca tu vuelta a España y dirás que los cubanos ni te sacaron, ni te ofrecieron una copa.
Se empeña en buscar bares. Va vestido con una camisa arrugada y el pantalón que se pone para estar en casa. Lleva bajo el brazo una bolsa. Y cuenta, y cuenta:
-Aida…mi madre no lo ve. La viejita, con sus gafas, tan aguda, no ve aunque la tenga delante. Aida es joven, necesita amigos, sale con amigas. Cuando yo estrene y la gente hable de mí y vengan a verme, cuando vayamos de tertulia en tertulia de nuevo, entonces se divertirá y le brillaran los ojos, como hace unos años, no muchos, ¿sabes?, no muchos.
No, lo suyo no es despego. Mi madre, la pobre, con eso se engaña. Las madres siempre están pendientes y creen que todos los cariños deben ser igual. Aida me quiere, me quiere como entonces, más que entonces, pero no soporta que la gente haya dejado de reconocerme el genio, que no vayamos a los estrenos, ni demos reuniones, ni nos inviten a cenas. Se hizo el traje para el extranjero, porque la gira que me prometieron estaba lo que se dice acordada y en cualquier momento nos plantábamos en el avión. Europa…La ilusión que le hacía. No nos llevaríamos al chico. Como recién enamorados íbamos a ir. Era el viaje de bodas.
¿Por qué está todo cerrado?. Mira la calle; es como un pasillo, un templo triste, como la canción decía, abandonado hace no sé cuánto tiempo. A fuerza de estar con el cerrojo echado las cancelas, de no tener gente, el barrio se ha vuelto gris, se ha vuelto noche larga. Pero tuvo colores, imagina: pilares, balcones celeste y rosado, rejas en rojo y en verde, mucha luz dentro caída en flecos hacia fuera, y el suelo todo brillante, del mismo color. Así eran mis escenarios, las plazas que yo pintaba. Dibujaba edificios con terrazas al fondo y hasta se soltaban palomas. Perdido ponían el decorado, pero yo a lo poético, sin bajarme a detalles.
Aún veo a Aida aplaudiendo y riéndose. No sé qué daría yo ahora por que se riera conmigo. Ya me ha comentado más de uno que se ríe a gusto cuando sale por su cuenta, pero le digo a mi madre que eso no está mal.
Ella se esperaba otra cosa de La Habana. ¿Y…? Una casa, bien grande, para todos, eso es lo que hay, y un hombre que tiene que pasarse por el hospital de vez en cuando. Mi mamá ha ido conmigo allí siempre, desde que tuve aquella enfermedad de chico, y nunca me ha fallado en llevarme lo que yo le pedía: que si jabón, que si champú, algún dulce. Aida decía que no quería meter entre enfermos al niño. En realidad estuvo lo menos posible la vez primera, puso la cara larga cuando pedí, como de costumbre, que me hospitalizaran y a partir de ahí bien poco pisó la sala.
En el hospital se está bien. Se ha puesto difícil que acepten a cualquiera por la cola de gente que está deseando entrar para pasarse sus buenos días sin problemas, unas vacaciones de la cartilla de racionamiento. Claro, allí tienes la comida asegurada y no falta que si fruta, que si un pescado a veces, una carne. A mí me admiten porque soy un crónico y tienen la ficha desde chico, cuando mi madre me empezó a llevar a revisiones después del tratamiento. Se está bien, pero antes se comía mejor y además no puedes tomar ni un trago.
Mamá dijo a Aida que una mujer tiene que ocuparse de su marido. A ella ni le replicó pero a mí, una noche que me echó de lado, me dijo que, además de gordo, estaba empachado de mimos y dengues.
Voy a llamar. Aquí nos abren seguro. Había un bar con tertulia, ¿o era más abajo?. Hice una lectura previa de mi obra, la segunda, “El robo de los pájaros”, en el salón de atrás. Nos juntábamos estupenda gente, venía Néstor, el del Comité de Cultura que me arregló la gira por media isla y sacó mis diálogos en el semanario.
No conozco a ese tipo que grita desde el balcón que nos vayamos. Un grosero. Voy a explicarle la mala impresión que da de la patria a una visitante. No; tienes razón. Mejor ni se lo explico. Está borracho, estarán todos borrachos, bebiendo en el fondo, y por eso no quieren abrir. ¿Has oído la música? A mí me puso acompañamiento el amigo de Néstor. ¿No es la misma? ¿Me están copiando?. ¡Ah, no, eso sí que no!. Van a llevarse mis obras, las llevaran a Europa, a Norteamérica, dirán que son suyas y, si yo no estoy allí, si al final resulta que nunca salgo, ¿cómo me defiendo?.
Sí, mejor nos vamos, a tomar la copa a otro sitio y a pensar un plan. Tanto andar da sed. Pero…Acércate la puerta. Esa risa…Aida se está riendo con ellos, así ella se reía. No me engañan. Están todos ahí.
Mejor ni me doy por enterado. Para lo que importa. Panda de gusanos, de fracasados que estarán conspirando. Vamos a donde el Chico Pérez, que recitaba mis versos de maravilla. Fueron mis primeros diálogos en verso porque eran más pegadizos, hacían gracia. Aunque tenía mucho fondo, se trató de una obra para niños que le dediqué a mi hija. Zenia era chiquita y tan blanca, un dulce de leche. En mi familia todos somos muy claros, igual que la gente de Gustavo, ya los viste. En cambio el pequeño salió bien moreno. Los de Aida vienen del Oriente, de Santiago; por eso.
Hay que darse prisa porque, si aquí no abren, en otro lugar será. Un mojito de despedida, un mojito bien bueno, con su menta, y que nos canten historias de amor, historias tristes. Se parecen a lo que empecé a escribir después de “El robo de los pájaros” y “La rebelión de Lucho García”. Con los años te cambia el estilo, evolucionas, se te desarrollan otros gustos. Me entusiasma, por ejemplo, “Un tranvía llamado deseo”, aunque sea decadente, me es igual. He escrito unas cosas con historias mías, lo de Aida, lo de mi mujer anterior, pero ésa es tan trágica que no va, ya me lo dijeron: Muy bien “El robo de los pájaros”, con la paloma liberada y los cuervos echados al mar, pero nada de desgracias sin solución, que desmovilizan y dejan al público sin ganas de aplaudir, apático.
Néstor, la última vez que conversamos, y ya hace tiempo, me lo dijo claro: “Tienes que encontrar el tono, el nervio de tus primeras obras”. No vayas a creer; no tengo éxito porque no quiero. Bastaría conque me pegase otra vez a la receta. Es lo que voy a hacer cuando me reponga y Aida vuelva a tratarme como debe. Y que se preparen los de Cultura porque les va a costar convencerme para que dirija más coloquios y seminarios. Además tendrán que pagarme como es debido, se acabaron el idealismo y los abusos. Me van a oír. Te explico el argumento que estoy esbozando para mi nueva obra, pero primero tenemos que apresurarnos y encontrar un sitio abierto, rápido; tengo la boca muy seca para hablar.
No, no me he caído. Ha sido un resbalón, lo húmedas que las piedras se ponen por la noche, ¿o está lloviendo?. Mira, hay gente en la esquina, bajo los soportales. ¿Tienes cash en dólares?. Yo no llevo suelto y en pesos no nos venden la botella. ¿Tienes?. Ah, está bien. Te lo devuelvo en la casa. ¿Invitas por la despedida?. Bueno, lo acepto sólo por eso. A ver qué nos venden. Hay turistas. Si te parece, mientras tratas lo de la botella yo me tomo un mojito.
La cara que puso el mono de la barra. Se creen alguien porque tratan con gente de arriba. ¿Te la vendió?. ¿Sólo media?. ¿Le digo…?. Vale, vale. Está bien así.
La rubia del fondo, ¿la viste?, de las dos la más pequeña. Me ha recordado a mi mujer, la anterior, Gladys, la madre de Zenia. Ella tenía un pelo como ése. ¿Creerás que no la recuerdo casi, que no la reconocería por la calle?. Sin embargo ahora esa mujer se me ha parecido ella, por el pelo que me gustaba tanto, que se le quemó hace tanto tiempo.
¿Nos sentamos a descansar un poquito.? Ya habrás visto bien La Habana con este paseo. Una hermosa ciudad, ¿no?. Yo, la verdad, no he visto otras, París, Roma, en el extranjero, pero estuve a punto varias veces, hace años. Estoy seguro de que bastaría con tener una oportunidad de estrenar, una sola vez, una de mis obras allá y me cambiarían completamente las cosas. Así es la vida: un golpe de dados, una ocasión, un hueco, y llegaste arriba, respiras, puedes empezar a subir cada vez más alto, hablan de ti, triunfaste.
Me ha dado frío, no sé qué me pasa, aquí no hace frío nunca. Es de estar sentado en la piedra, del relente. El viento cambia a esta hora y, si escuchas bien, se oye el mar. Yo hice una obra sobre una sirena que salía de las aguas del puerto para hablar con un tipo sentado cada noche en el amarradero, junto a su barco.
¿Qué pasa? ¿Qué nos piden? ¿A quién estorbamos?. Ya hablo yo con ellos. No estoy molestando a nadie, no busco nada con ningún extranjero. Deja, que lo arreglo rápido. No soy un cualquiera. Les valdría más ocuparse de los que están en el bar traficando y no viven de otra cosa. Éstos son los de control cívico popular, los conozco, y ¿sabes lo que controlan?. Que nadie haga la competencia a su gente para repartirse luego los dólares. Ahí van las rubias, a continuar con esos tres la fiesta en el bar del hotel. No, ahora que la veo de pie la pequeña no se parece a Gladys tanto como creía. Sí, de acuerdo. Bajemos hacia el malecón.
Ya no tengo frío, basta con resguardarse un poco y se siente uno bien. ¡Qué oscuro está todo!. Aquí se murió mi sirena. Las sirenas no se mueren, sólo en los cuentos, se lo expliqué al público. Mi sirena tenía las cejas y las pestañas rubias, el pelo azul y la cara blanca como una concha de nácar. Se murió cuando supo que el marinero la quería para traerle perlas nada más. La obra gustó mucho. El decorado era este mismo fondo pero con barcos, luna, estrellas y luces. En realidad el argumento era sentimental, pura fantasía, pero en los arreglos le pusieron una coletilla sobre el egoísmo y la avaricia. Todas las perlas, al final, vuelven a caerse al mar.
Aquí vine desde siempre. Con los amigos a beber y a cantar, a contar proyectos, a tomar el aire a la salida de las fiestas. Me hicieron una grande cuando publicaron la primera obra mía. También vine con muchachas. Una vez, me encontré charlando en la media luz a Zenia, mi hija, con su primer enamorado de la escuela, y yo con una compañera de paso por La Habana con la que había salido en Holguín. Pues no sé qué me dio que me quería morir y todo mi afán era que la niña no nos distinguiese. Me parecía que Zenia iba a ver a su padre como nunca lo había visto, como un viejo acurrucado allí, a lo oscuro de las piedras. Ella estaba empezando todo, con su jovencito y su traje de colegiala, y yo no tenía nada que empezar. Las cosas cambian poco para lo que cambia uno. El mar, el malecón, la roca, el faro los mismos, y mis compañeros y yo flotando como puede cada cual con lo que le queda de barco, tan cambiados que si nos encontráramos otra vez aquí no nos reconoceríamos ni por el olor de las pavesas.
¿Quieres un trago? Queda poco. Te explotaron cobrándote eso; ni siquiera era media botella. Se está muy bien. ¿Volver?. Enseguida vamos, pero despacito. Un rato corto, apuramos el resto y caminamos para la casa. No, mamá no estará preocupada; me paseo muchas noches, ella sabe, y además le comenté que había que celebrar tu salida para España. ¿Te gustó Cuba?. ¿Volverás otras vacaciones?. Para entonces pueden haber cambiado mucho las cosas. Tal vez incluso nos veamos antes. ¿Y si me presento en España para estrenar allí? Vaya sorpresa.

Llegaré cuando amanezca.
Las piedras. Me gusta el ruido que hacen en el agua. De chico las tirábamos por encima, raspando las olas. Una vez un tío mío me dijo que las ilusiones son como los guijarros: en la mano te brillan, los acaricias, les buscas colores, formas raras, vetas de oro, y cuando los echas al agua y se hunden sabes que no volverán a subir nunca jamás. No sé, pero lo he recordado muchas veces, como si con aquella frase él me dijera algo que iba a marcarme la vida, que siempre había sabido, antes de que me lo dijese, y luego hecho como que olvidaba. ¿No te pasa saber de repente que, en realidad, ya lo has vivido todo, vivido y acabado, desde antes, desde el mismo momento en que estabas empezando?. No soy viejo, sin embargo sé que me he hundido y que de ahí no se vuelve, que miro las olas como quien espera que suba flotando la piedra, que esta conversación la tenemos los dos quizás en el fondo, con la ventaja de que el agua de arriba no la vemos y hablamos de luz y de aire y de fiestas olvidándonos de los mares que tenemos por encima, los mares por los que hemos bajado tan suave que ni el roce del agua se siente.
¿Gladys?. ¿Contar algo de Gladys?. La verdad es que hablo bien poco de ella. Mi hija se le parece excepto por el color del pelo, que salió a mí. Cuando lo de Gladys yo era muy joven, aquí las parejas van deprisa. Zenia ya viste, antes de los quince me planteó que, o se casaba o, de todas formas, se iba con él, que es lo que hace la mitad de las muchachas. Además por entonces ya había venido a hablar muy seriamente conmigo otro que estaba loco por mi hija, pero ella prefería a Marcos. Total, que era mejor tenerla casada y que siguiera estudiando. Me parece que los dos se irán a Miami a la primera ocasión, aquí no tienen porvenir.
¿La madre, Gladys?. Casi tenía yo la edad de Marcos cuando nos casamos. También estaba muy loco, era la edad de estar loco con las muchachas. Le hice poemas, les puse letra, con su nombre, a canciones. Cambiamos mucho de casa mientras yo me buscaba trabajo, me presentaban a unos y a otros, me hacía un hueco. Vino la niña, y menos mal que ahí paramos, porque mi familia tenía apariencias pero de dinero siempre anduvo mal.
Gladys era de cuerpo muy fino, más que la americana del bar, y blanca como Zenia. Le sentaba mal el sol y siempre hablaba de vivir en un sitio fresco, con aire y montañas. A saber, de no haber pasado aquello, si estaríamos aún juntos. Por entonces conocí a mucha gente, salía con muchachas. Pero, como mi madre dice, cuida a la mujer que de viejo te cuide.
Cuando el accidente Gladys estaba sola, gente abajo y arriba pero ella sola en la casa, cocinando. Ya sabes como son los apartamentos, ¿no?. Viviendas parceladas en pisos más grandes. Las instalaciones de tuberías, de servicios fueron fallando, daban problemas se hacían viejas y peligrosas, no se reparaban, faltaban piezas, no existían repuestos. Las casas funcionaban, como ahora, a fuerza de chapuzas, como los coches que ves rodando sin una sola pieza original. Te desayunabas con roturas, fugas, derrumbamientos y cortacircuitos. Ha habido más muertos en Cuba en las cocinas que en las guerras.
Fue una explosión grande. Se incendió todo de repente. Gladys parece que estaba de pie, junto al hornillo. Los vecinos entraron con mantas y la encontraron todavía viva, casi sin ropa, el pelo convertido en una bola de fuego. Menos mal que sufrió poco, no vio la mañana siguiente. Y suerte que la niña aquella tarde no estaba con ella.
Es curioso cómo he olvidado todo. Tal vez porque esas cosas, en el fondo, uno se esfuerza por olvidarlas. El olor del hospital sí, eso no se me va. A Gladys en realidad no la vi. Estuvo todo el tiempo inconsciente y cubierta de vendas. Esperé. No volví a verle los ojos. Luego estuve con gente, bebiendo, y ya no recuerdo más.
Vámonos a la casa. Se ve mal el faro, ¿verdad?, ¿Hay neblina o amanece?. ¿Todavía no?. Es que cuando me canso no veo bien. Andemos despacio. Que no olvide el paquete. Tengo que hacerte un pequeño encargo. En esta carpeta hay unos escritos, he seleccionado mis mejores obras, la que se estrenó, las dos últimas y un cuento. No tienes más que presentarlo en España. Me parece que allá sabrán apreciar. He hecho una buena selección. Es material revisado en algunos detalles para actualizarlo, sin tocar a la calidad literaria. Estaré a la espera de noticias y, en cuanto me digan que lo publican, que van a estrenarlo, me pongo a preparar la ida. Bastará con un adelanto de unos cientos de dólares y algunas cartas para apurar la gestión del pasaporte. Con los primeros contratos y los beneficios buscaré casa, iré trayéndome a toda mi gente y, una vez me haya hecho un nombre allí, será cosa de traducir la obra cuando me la pidan para estrenarla en Roma, en París.
Balsas
-¿Dónde está Aida? – pregunto al abuelo, impasible y suspenso, un gran lagarto verde pálido en su lugar del balcón. – No la he visto desde que llegué.
– Se fue a la playa unos días, a pasear, con el niño. Conoce a amigos.
La ausencia del niño, ese mal bicho en el que sólo la alienación temporal de las abuelas podría ver atractivos, es bienvenida.
Alfonso es hombre de grandes olvidos. No recuerda sino muy vagamente la noche transcurrida dando tumbos por las calles húmedas de La Habana. Se ha levantado de la cama ese día muy tarde, con expresión hastiada y gris. Su madre le lleva tisanas y propone incluso, inquieta, acompañarle otra vez al hospital. Probablemente le oyó llegar aquella madrugada, aunque aparentó estar dormida. También es probable que escuchara las propuestas, dichas con lengua espesa, de que durmiera yo, si quería, en su cuarto, puesto que había espacio, y no en el sofá. Y me oiría luego acomodarme en el sofá y a su hijo en el cuarto del fondo, cara a su soledad y al recuerdo de los reproches de Aida y de su desdén. Luego también la abuela Lucina se dormiría, teniendo como última y principal preocupación al nieto.
Hago mi equipaje para la partida, un saco somero, adelgazado por dones y trueques y nada engordado por las inexistentes compras en la isla.
Alfonso está mortecino. Propone, sin gran convencimiento, unos negocios como epílogo de mi estancia e inquiere con ansiedad sobre sus posibilidades de publicar en España. Vacía, en un rincón, veo la caja de los zapatos nuevos que compré a su mujer. Tal vez Aida ya dio la gran zancada, la que auguraban sus rechazos de por la noche, su mohíno deambular por el piso sombrío, y ahora, en un bar de la playa en el que al menos las sillas están disponibles para el público, expone a la brisa las rodillas y deja reflejarse la tarde en sus punteras de charol.
Hay una meta, una sola, que la une a Zenia y a Marcos, al matrimonio casi infantil: los tres tienen la vista fija en un punto del horizonte, en una superficie líquida que transforman en carretera y avenida por la que corren hacia días futuros en los que nada se parece a lo que dejaron atrás.
Y sin embargo son gente llena de anclas, se levantan con padres, madres, compadres y abuelos adheridos. Viven, en buena parte, de sonidos, hábitos y sabores que reproducirán invariablemente doquiera que vayan. Si es que van.
Miro el alto espacio del cielo candente, ese sol enemigo que puede fabricar, de las tierras llanas y salinas, un infierno. Me viene a la memoria la arquitectura anónima de Holguín, Gustavo y Cesáreo dando vueltas en su coche histórico, Cesáreo aventurando peticiones de mano a la turista fortuita que acierte a embarcarse en su milagroso vehículo. Ninguno de los dos tiene aún la edad de haber perdido la esperanza de futuro, los dos guardan un tizón por quemar, unos años que vivir. Pero no son hombres de aventuras sino de ataduras, les falla el afecto, esa madeja del clan de la que, arrancados, se desangran. Sólo les libra el mar cuando, en cortas excursiones, se van a la costa, y por la noche, en la orilla, se cuentan historias de fugados y las viven como propias en la grande y acogedora soledad de la oscuridad amiga.
Marta no; para Marta el mar es un cementerio infantil lleno de muñecos que descendieron de las tripas aventadas de un barco español y se hundieron con los recuerdos de su infancia, acompañados luego en su lento descenso por experiencias posteriores, pañuelos rojos, himnos, marchas, el mundo a su alcance, países vibrantes que nunca vio. Marta se resiste a perder el viaje adolescente de su ilusión. Ya no hay muñecos nuevos en el mar.
En todas estas corrientes sobrenadan Filemón y Baucis, insensibles al diluvio cuyos ecos, sin embargo, les traen sus hijos, refugiados los dos en su piso alto y pobre, atentos el uno al otro, temerosos de las grandes distancias y de los escualos. Los demás hablan, protestan, se agitan. Ellos tienen, siempre han tenido, un puerto.
Ignoro si Olivia habrá quizás convencido a uno de esos hombres que tan mal supieron amarla para que la lleve a otra costa, donde pasee su porte pálido de princesa rusa y chispee al fin la risa en sus ojos claros y resignados. A veces la veo alejarse, junto con otros que he encontrado al filo de los días, en equilibrio sobre una precaria embarcación. Convendría que el mañoso Tucídides les acompañara, que la voluntariosa casera de Varadero se aprestase a desplumar a más maridos incautos, que la gente joven empujara las velas con el solo soplo de su ilusión. Ésos mismos que un día volverán, con las velas hinchadas de olvido, acostumbrados a otra lengua y curiosos de su propio pasado y sus recuerdos.
Cuando salí de Cuba…
María Lucina me acompañó al aeropuerto para hacerse cargo, tras confirmarse mi partida, del remanente de dinero cubano. Asumía, hasta el último momento, su papel de jefe del clan. Corrían lágrimas de gente que se despedía de su familia, pasaban grupos, cargados de botellas y cajas de puros, que habían conseguido un bronceado ejemplar. La abuela y yo desentonábamos por falta de emoción y de equipaje. En las paredes, desde los carteles, sonreían rostros y paisajes de dientes y arenas blanquísimos y espejeaba el frescor de bebidas transparentes en vasos empañados por el hielo.
Como un alegre emblema de colores clavado a su vez en un gran vaso, la bandera de Cuba ondeaba en la salida internacional. Hay algo ingenuo en el resumen que reflejan sus tonos, un feliz sueño de esperanza plasmado en el siglo XIX por su diseñador, el poeta Miguel Teurbe: Tres franjas azules de mar, dos de la paz, un triángulo teñido de sangre de luchas por la independencia que encierra en su centro la blanca estrella de la libertad. Y, bordeando el triángulo, el Libertad, Igualdad, Fraternidad que, desde los Estados Unidos y Francia, representó el ideal de las nuevas naciones. Tras esta bandera están la Ilustración, la Masonería, el temblor del cambio de época, la certidumbre del progreso; en su brillo que buscaba símbolos y rechazaba las águilas y los leones rampantes se lee la conmovedora juventud de una ilusión.

Y llegaron.
Ha terminado el viaje. Subí la escalerilla, ocupé mi asiento en el avión, vástago sin duda del gran hermano ruso. Despegamos. Abajo la isla flotaba, extensa, inclinada hacia el continente, bogando, como una balsa más.
Índice
Pág.
-Introducción. ……………………………………………………………………………2
-El avión era una fiesta. ………………………………………………………………5
-Las dos Cubas. ………………………………………………………………………….9
-La Habana. ……………………………………………………………………………..15
-Incursión al oeste. ……………………………………………………………………20
-Iconografía y paisaje urbano. …………………………………………………….28
-Prensa. ……………………………………………………………………………………35
-Oda a los jefes de turno. ……………………………………………………………39
-Camino al sur. …………………………………………………………………………41
-Trinidad. …………………………………………………………………………………45
-Camino al centro. …………………………………………………………………….50
-Holguín. ………………………………………………………………………………….55
-Jineteros de provincias. …………………………………………………………….59
-De compras por Las Antillas. …………………………………………………….63
-Saturno. …………………………………………………………………………………..70
-Petición de mano. ……………………………………………………………………..73
-Santiago. ………………………………………………………………………………….76
-Fósforos. ………………………………………………………………………………….84
-Parada sin fonda. ………………………………………………………………………89
-U.S. Guantánamo. …………………………………………………………………….94
-Baracoa. …………………………………………………………………………………..97
-Filemón y Baucis. ……………………………………………………………………102
-Norte. ……………………………………………………………………………………..105
-Cambio de postal: Varadero. ……………………………………………………..107
-Nueva Gerona. Isla de los Pinos o de la Juventud. ………………………..115
Pág.
-La constante gris. …………………………………………………………………..122
-María Lucina atraviesa tres regímenes y sigue adelante. ……………..125
-Nihil novum. ………………………………………………………………………….129
-Adiós, Tarzán, adiós. ………………………………………………………………133
-Mojito largo. …………………………………………………………………………………..139
-Balsas. …………………………………………………………………………………..147
[1] Hablamos de un viaje que se realizó en 1989; es significativa su actualidad.
1 Las citas pertenecen al libro de texto mencionado anteriormente.